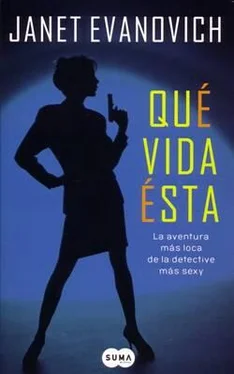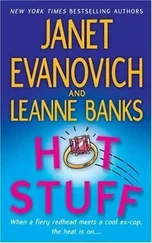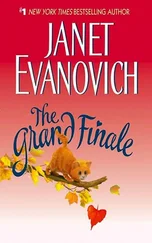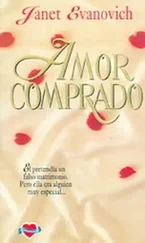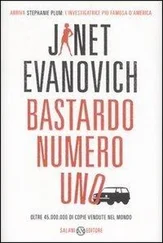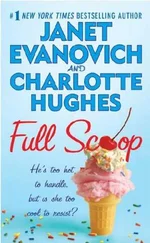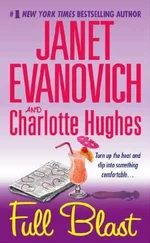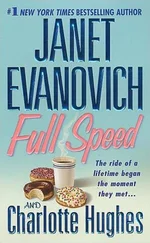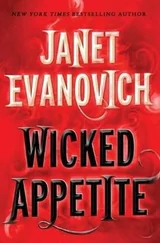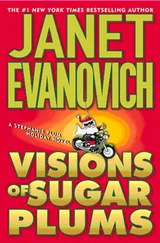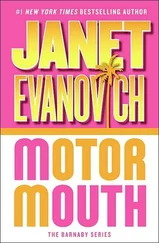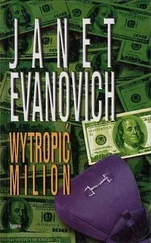Estaba observando a los patos, pensando en que hubo momentos en la historia en que los michelines se consideraban sexys y que era una pena no haber vivido en aquellos tiempos, cuando, de repente, una bestia prehistórica enorme, peluda y amarillenta se me echó encima y hundió su hocico en mi entrepierna. Socorro. Era Bob, el perro de Morelli. En un principio, Bob había venido a vivir a mi casa, pero tras algunas idas y venidas, decidió que prefería vivir con Morelli.
– Se ha puesto nervioso al verte -dijo Morelli, sentándose a mi lado.
– Creí que le ibas a llevar a una escuela para perros.
– Y lo llevé. Aprendió a sentarse, a estarse quieto y a rodar. Pero el curso no incluía olisqueo de entrepierna -me miró de arriba abajo-. Rostro ruborizado, un leve sudor en la frente, el pelo recogido en una coleta, zapatillas de deporte. A ver si lo adivino: has estado haciendo ejercicio.
– ¿Y?
– Oye, me parece estupendo. Sólo que me sorprende. La última vez que salí a correr contigo tomaste un desvío hacia la pastelería.
– Estoy pasando una página de mi vida.
– ¿No te puedes abrochar los vaqueros?
– No, si además quiero respirar.
Bob divisó un pato en la orilla y corrió tras él. El pato se metió en el agua y Bob se hundió hasta las orejas. Se volvió y nos miró aterrado. Posiblemente era el único labrador del mundo que no sabía nadar.
Morelli entró en el lago y arrastró a Bob hasta la orilla. Bob se sacudió en la hierba y salió corriendo inmediatamente detrás de una ardilla.
– Eres todo un héroe -dije a Morelli.
Él se quitó los zapatos y se enrolló los pantalones hasta las rodillas.
– He oído que tú también has hecho alguna heroicidad últimamente. Butch Dziewisz y Frankie Burlew estaban anoche en el bar de Soder.
– No fue culpa mía.
– Claro que fue culpa tuya -dijo Morelli-. Siempre es culpa tuya.
Puse los ojos en blanco.
– Bob te echa de menos.
– Bob debería llamarme de vez en cuando. Y dejarme un mensaje en el contestador.
Morelli se recostó en el banco.
– ¿Qué hacías en el bar de Soder?
– Quería hablar con él de Evelyn y Annie, pero no estaba de buen humor.
– ¿Le cambió el humor antes o después de que le pegaran con el bolso?
– La verdad es que estuvo más suave después de que Lula le atizara.
– Aturdido fue la palabra que utilizó Butch.
– Aturdido puede que fuera la más acertada. No nos quedamos para comprobarlo.
Bob regresó de su cacería de ardillas y le ladró a Morelli.
– Bob está nervioso -dijo Morelli-. Le he prometido que daríamos una vuelta al lago. ¿En qué dirección vas tú?
Tenía un kilómetro si volvía sobre mis pasos y tres si seguía dando la vuelta al lago con Morelli. Estaba muy bien con sus pantalones enrollados y me sentía irresistiblemente tentada. Desgraciadamente, tenía una ampolla en el talón, seguía notando la punzada en el costado y sospechaba que no estaba de lo más atractiva.
– Voy hacia el aparcamiento -contesté.
Hubo un momento incómodo, en el que esperaba que Morelli prolongara el rato que habíamos pasado juntos. Me habría gustado que me acompañara al coche. La verdad es que le echaba de menos. Echaba de menos la pasión y las bromas cariñosas. Ya no me tiraba del pelo. Ya no intentaba mirar por debajo de mi camisa o de mi falda. Estábamos en un periodo de reflexión y no tenía la menor idea de cómo acabar con aquello.
– Procura tener cuidado -dijo Morelli.
Nos miramos el uno al otro durante un instante y nos fuimos cada uno por nuestro lado.

FUI cojeando HASTA el quiosco y compré una Coca-Cola y un paquete de Cracker Jacks. Los Cracker Jacks no se pueden considerar comida basura, porque son maíz y cacahuetes, y todos conocemos su alto valor nutritivo. Y, además, llevan un premio dentro.
Recorrí el corto espacio que me separaba de la orilla del agua, abrí el paquete y un ganso vino corriendo y me picó en la rodilla. Di un salto hacia atrás, pero él siguió acercándose a mí, graznando y picándome. Tiré una palomita de maíz lo más lejos que pude y el ganso fue tras ella. Grave error por mi parte. Al parecer, tirar un Cracker Jack es el equivalente, en ganso, a mandar una invitación para una fiesta. De repente me encontré rodeada de gansos que venían corriendo de todos los rincones del parque, con sus estúpidas patas palmeadas, meneando sus gordos culos de ganso, agitando sus grandes alas de ganso, y con sus ojos negros y diminutos de ganso fijos en el paquete de Cracker Jacks. Se peleaban entre ellos y se lanzaban sobre mí, graznando, chillando y golpeándose violentamente para ganar una posición privilegiada.
– ¡Escapa corriendo, querida! Dales las palomitas -gritó una ancianita desde un banco contiguo-. ¡Tírales la caja o esos monstruos te comerán viva!
Agarré el paquete con fuerza.
– No he llegado al premio. El premio sigue dentro del paquete.
– ¡Olvídate del premio!
Se acercaban más y más gansos, volando desde el otro lado del lago. Demonios, a mí me parecía que venían hasta de Canadá. Uno de ellos me golpeó de lleno en el pecho y me tiró al suelo. Di un grito y solté la caja de palomitas. Los gansos la atacaron sin consideración a la vida, humana o gansa. El ruido era ensordecedor. Las alas me golpeaban y sus uñas me desgarraban la camiseta.
Aquel frenesí gastronómico me pareció que duraba horas, pero en realidad debió de durar como un minuto. Los gansos se fueron tan rápidamente como habían venido, y todo lo que quedó fueron plumas y cagadas de ganso. Enormes y gelatinosos pegotes de caca de ganso… hasta donde alcanzaba la vista.
Junto a la anciana del banco había un anciano.
– ¿No sabes mucho de la vida, verdad? -dijo.
Me recompuse como pude, llegué hasta el coche, abrí la puerta y me acomodé desmañadamente detrás del volante. Se acabó el ejercicio. Salí del aparcamiento con el piloto automático y, no sé cómo, logré llegar a la avenida Hamilton. Estaba a un par de manzanas de mi apartamento cuando noté un movimiento en el asiento de al lado. Giré la cabeza para mirar y una araña del tamaño de un plato se me echó encima.
– ¡Ayyyyyyy! ¡Hostias! ¡hostias!
Le di a un coche aparcado, me subí a la acera y acabé parando en una isleta de césped. Abrí la puerta de golpe y salí del coche de un salto. Todavía estaba pegando saltos y sacudiéndome el pelo cuando llegaron los primeros policías.
– A ver si lo he entendido -dijo uno de los polis-. ¿Casi se estrella contra el Toyota que está aparcado junto al bordillo, sin mencionar los daños a su propio CR-V, porque la atacó una araña?
– No era sólo una araña. Estamos hablando de más de una. Y muy grandes. Posiblemente eran arañas mutantes. Una manada de arañas mutantes.
– Me resulta familiar -dijo-. ¿No es usted la cazarrecompensas?
– Sí, y soy muy valiente. Excepto con las arañas.
Y excepto con Eddie Abruzzi. Abruzzi sabía cómo asustar a las mujeres. Conocía todos los bichejos repugnantes que resultaban desmoralizantes e irracionalmente aterradores. Serpientes, arañas y fantasmas en la escalera de incendios.
Los polis intercambiaron una mirada que significaba «chicas…» y se acercaron pavoneándose al CR-V. Metieron las cabezas dentro y, un instante después, se escuchó un grito doble y cerraron la puerta de golpe.
– ¡Dios, qué alucine! -gritó uno de ellos-. ¡Hostias!
Tras una breve discusión se decidió que aquello era demasiado para un simple exterminador y, una vez más, llamaron a Control de Animales. Una hora después declaraban el CR-V zona libre de arañas. Me habían puesto una multa por conducción temeraria y había intercambiado datos con el dueño del coche aparcado.
Читать дальше