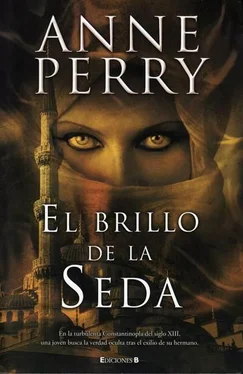– En vuestra opinión, ¿Justiniano sentía interés por Helena? -preguntó con un tono de perplejidad-. ¿Es eso lo que dice la gente?
– No. -Basilio negó con la cabeza-. En realidad, no. Yo diría que lo más probable es que tuvieran una pelea que se les fue de las manos.
Cuando el paciente se hubo marchado, Ana examinó su despensa de hierbas y medicinas en general. Necesitaba más opio. El mejor era el tebano, pero había que importarlo de Egipto y no resultaba fácil de obtener. Iba a tener que conformarse con otro de menor calidad. También necesitaba beleño negro, mandrágora y jugo de hiedra. Además, le quedaban pocas reservas de hierbas secundarias como nuez moscada, alcanfor y attar de rosa damascena, así como de otros tantos remedios comunes.
A la mañana siguiente fue a ver a un herbolario judío que le habían recomendado. Como todos los judíos, vivía al otro lado del Cuerno de Oro, en el distrito trece, el Gálata. Se llevó consigo todo el dinero que podía permitirse gastar y se dirigió a la costa. Desde que tenía de paciente a Basilio, le iba mucho mejor que antes.
Ya hacía calor, incluso a aquella temprana hora. El trecho que tuvo que recorrer no fue muy largo, y disfrutó del ruido y el ajetreo de las gentes que descargaban de los asnos las mercaderías de la jornada. En el aire flotaba un agradable olor a pan recién hecho y a la sal que desprendía el agua del mar.
Al llegar al puerto, esperó hasta que hubiera una barca que se dirigiera al Gálata y que ella pudiera compartir, y poco después arribaba a la orilla norte. Allí todo era aún más ruinoso que en el centro de la ciudad. Casas que necesitaban repararse, ventanas remendadas de cualquier manera con los materiales que el dueño había podido encontrar. En cada rincón se apreciaban el deterioro y la pobreza, gente vestida con capas y túnicas sin bordados, y por supuesto pocos caballos. Los judíos no tenían permiso para montarlos.
Tras unas cuantas indagaciones encontró la discreta tiendecita de Avram Shachar, situada en la calle de los apotecarios. Llamó a la puerta. Abrió un muchacho de unos trece años, delgado y de piel oscura, con rasgos más semitas que griegos.
– ¿Sí? -dijo él cortésmente, con un tono de cautela en la voz. El cutis claro de Ana, su cabello castaño y sus ojos grises le indicarían que seguramente no pertenecía a su pueblo; las ropas y el rostro sin barba sólo podían corresponder a un eunuco.
– Soy médico -dijo Ana-. Me llamo Anastasio Zarides. Soy de Nicea, y necesito un proveedor de hierbas medicinales de origen más amplio que el habitual. Me han dado el nombre de Avram Shachar.
El muchacho abrió un poco más la puerta y llamó a su padre.
Al fondo de la tienda apareció un hombre. Contaría unos cincuenta años, tenía el cabello veteado de gris y el rostro dominado por unos ojos oscuros y de párpados gruesos y una nariz poderosa.
– Yo soy Avram Shachar. ¿En qué puedo ayudaros?
Ana mencionó las hierbas medicinales que necesitaba, y también agregó ámbar gris y mirra.
Los ojos de Shachar brillaron de interés.
– Remedios un tanto insólitos para tratarse de un médico cristiano -observó, divertido. No dijo que a los cristianos no se les permitía consultar a médicos judíos, salvo con la dispensa especial que con frecuencia se les concedía a los ricos y a los príncipes de la Iglesia, pero su mirada reveló que lo sabía.
Ana le devolvió la sonrisa. Su rostro le gustó. Los aromas penetrantes pero delicados de las hierbas medicinales le trajeron a la memoria recuerdos de la consulta de su padre. De pronto sintió un doloroso anhelo por el pasado.
– Entrad -invitó Shachar, que malinterpretó aquel silencio tomándolo por renuencia.
Ana lo acompañó hasta la parte de atrás de la casa, y entraron en una pequeña estancia que daba a un jardín. Tres de sus paredes estaban forradas de armarios y arcones de madera labrada, y en el centro se erguía una mesa muy gastada, atestada de balanzas de bronce, pesas y un mortero.
Había papel egipcio y seda aceitada ordenados en montones, además de cucharas de largos mangos de plata, hueso y cerámica colocadas con esmero junto a ampollas de cristal.
– Así que sois de Nicea -repitió Shachar, picado por la curiosidad-. ¿Y habéis venido a ejercer a Constantinopla? Pues tened cuidado, amigo mío, aquí las reglas son distintas.
– Lo sé -respondió Ana-. Utilizo esas cosas -señaló los armarios y los cajones- sólo cuando son necesarias para curar. He aprendido de memoria los días de santos que son apropiados para cada enfermedad, y también para cada época del año o día de la semana. -Miró al judío buscando en su semblante algún indicio de incredulidad. Ella sabía demasiada anatomía y demasiada medicina árabe y judía para creer, como creían los médicos cristianos, que la enfermedad era única y exclusivamente consecuencia del pecado, o que se curaba haciendo penitencia, pero no era algo que un hombre sensato pregonase en voz alta.
En los ojos de Shachar brilló un destello de entendimiento, pero aquel gesto discreto y sutil no alcanzó sus labios.
– Puedo venderos la mayor parte de lo que necesitáis -dijo-. Y lo que yo no tenga es posible que os lo pueda suministrar Abd al-Qadir.
– Eso sería excelente. ¿Tenéis opio tebano? El judío frunció los labios.
– Eso lo tendrá Abd al-Qadir. ¿Lo necesitáis con urgencia?
– Sí. Tengo un paciente al que estoy tratando, y ya me queda poco. ¿Conocéis un buen cirujano, por si la piedra no pasara de forma natural?
– En efecto, lo conozco -repuso Shachar-. Pero dadle tiempo a vuestro paciente. No es bueno recurrir al cuchillo, siempre que pueda vitarse. -Al tiempo que hablaba, iba trabajando, pesando, midiendo, empaquetando cosas para ella, todo cuidadosamente etiquetado.
Una vez que todo estuvo listo, Ana tomó el paquete y pagó lo que le pidió el judío. Éste estudió su rostro por espacio de unos instantes antes de tomar una decisión.
– Ahora, vamos a ver si Abd al-Qadir puede proporcionaros el opio tebano. Si no es así, yo tengo otro que no es tan bueno, pero que también sirve perfectamente. Venid.
Ana, obediente, lo siguió, deseosa de conocer al médico árabe y preguntándose si sería éste el cirujano que iba a recomendarle Shachar. ¿Qué tal aceptaría eso Basilio, que era tan griego? Quizá no fuera necesario.
Zoé Crysafés se hallaba de pie ante la ventana de su habitación favorita, mirando los tejados de la ciudad y más allá de éstos, donde el sol se derramaba sobre el Cuerno de Oro hasta transformar el agua en metal fundido. Sus manos acariciaban las piedras, aún tibias a causa del último resplandor del día.
Constantinopla se extendía a sus pies semejante a un mosaico de piedras preciosas. A su espalda estaba el acueducto de Valente, magnífico en su antigüedad, con aquellos arcos que venían desde el norte como un titán de la antigua Roma, una época en la que Constantinopla era la mitad oriental de un imperio que había gobernado el mundo. La Acrópolis, allá a la derecha, era mucho más griega y por consiguiente más cómoda para ella, para su lengua y su cultura. Aunque tus días de gloria los había vivido antes de que ella naciera, la mujer mayor sentía orgullo al imaginarla en todo su esplendor.
Distinguió las copas de los árboles que ocultaban el palacio Bucoleón, al que su padre la había llevado de pequeña. Intentó recuperar aquellos maravillosos recuerdos, pero quedaban demasiado lejos y se le escapaban de las manos.
El resplandor del sol poniente ocultó durante unos momentos la sordidez de los muros sin reparar y cubrió sus cicatrices con un velo de oro. Pero Zoé no olvidaba el dolor de la invasión enemiga, de aquellos hombres ignorantes e insensibles que pisotearon sin compasión lo que en otro tiempo había sido hermoso. Al contemplar ahora Constantinopla, la vio exquisita y profanada, pero todavía vibrante de pasión, del deseo de paladear hasta la última gota de vida.
Читать дальше