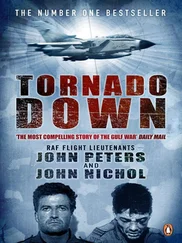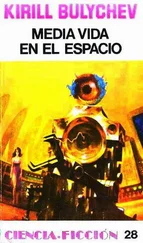Ethel estaba dentro.
Se hallaba delante de las puertas de las habitaciones de los niños; había ido a buscar a su hija. Ethel se llevaría a Livia.
Joakim no se atrevía a acercarse. Inclinó la cabeza y cerró los ojos.
«Confía en mí», pensó.
Luego abrió los ojos y siguió hacia el interior de la casa.
El pasillo estaba desierto.
Tilda guardaría un vago recuerdo de que más tarde, esa noche, la ayudaron a subir la escalera de piedra del porche. Fuera aún hacía frío, pero notó que el viento amainaba. Era Joakim Westin quien la acompañaba, y la ayudaba a recorrer un sendero recién despejado de nieve. Altas paredes blancas se alzaban a su alrededor.
– ¿Has llamado para pedir ayuda? -preguntó él.
Ella asintió.
– Vendrán tan pronto como puedan…, pero no sé cuándo.
Pasaron junto a un talud de nieve del que sobresalía algo oscuro. Era una chaqueta de cuero.
– ¿Quién es? -inquirió Joakim.
– Se llamaba Martin Ahlquist -contestó Tilda.
Cerró los ojos. Le harían muchas preguntas sobre esa noche: sobre lo que había salido mal, lo que había hecho bien y qué debería mejorar: aunque la mayoría de las preguntas se las haría ella a sí misma. Pero en aquel momento no tenía fuerzas para pensar.
La casa estaba en silencio. Joakim la guió por los pasillos hasta llegar a una gran habitación, donde vio un colchón en el suelo con la cama hecha. Había también una chimenea encendida y la temperatura era agradable; se tumbó y se relajó. Le dolía la nariz y aún la tenía taponada con sangre: no podía respirar con la boca cerrada.
El viento ululaba alrededor de la casa, pero Tilda por fin cerró los ojos.
Durmió profundamente, aunque se despertó de vez en cuando a causa de un palpitante dolor de cabeza y las imágenes del cuerpo de Martin sobre la nieve; y también al sentir un repentino miedo a encontrarse de vuelta en la penumbra del establo, donde pálidos brazos de largos dedos intentaban atraparla. Le costó mucho relajarse.
En algún momento, antes del amanecer, una sombra se inclinó sobre ella, sobresaltándola.
– ¿Tilda?
Era Joakim Westin, que siguió hablándole despacio y claro, como si se dirigiera a una niña pequeña:
– Tilda, tus colegas han llamado…, llegarán dentro de un rato.
– Bien -respondió ella.
Su voz sonaba espesa y pastosa a través de la nariz rota. Cerró los ojos y preguntó:
– ¿Y Henrik?
– ¿Quién?
– Henrik Jansson. El que estaba tumbado en el porche -explicó-. ¿Cómo está?
– Bastante bien -contestó Joakim-. Le he cambiado el vendaje.
– ¿Y Tommy? ¿Está aquí?
– Ha desaparecido… La policía lo buscará cuando llegue.
Tilda asintió y volvió a dormirse.
En algún momento, más tarde, la despertaron un zumbido y voces susurrantes, pero no tuvo fuerzas para reaccionar.
Entonces oyó de nuevo la voz de Joakim:
– Los coches no pueden llegar, Tilda… Han tenido que tomar prestado un vehículo oruga del ejército.
Poco después, la habitación se llenó de voces y movimiento, y la ayudaron a salir de la cama sin demasiada delicadeza.
De pronto, el aire cálido había desaparecido y de nuevo se encontraba fuera, en el frío, pero ahora ya casi no hacía viento. Caminó por una senda despejada de nieve, flanqueda por blancos muros.
«Navidad», pensó.
Una puerta se cerró, otra se abrió, la colocaron sobre una camilla bajo una débil bombilla y por fin pudo descansar.
Todo quedó en silencio.
Se encontraba en el vehículo oruga y vio un cuerpo en el suelo, metido en una bolsa de plástico. No se movía.
Luego, alguien tosió a su lado. Tilda alzó la cabeza y vio a otra persona tumbada, con una manta gris sobre las piernas, a solo un metro de distancia. Se movía débilmente.
Era un hombre y yacía boca arriba, con la cabeza vuelta, pero reconoció la ropa.
– Henrik -dijo.
Él no le contestó.
– ¡Henrik! -gritó, a pesar de sentir una punzada en las costillas.
– ¿Qué? -dijo el hombre, y giró la cabeza.
Entonces ella vio al fin su rostro: Henrik Jansson, acuchillador de parquet y ladrón. Parecía un chico cualquiera de veinticinco años, aunque cansado y con el semblante blanco como la tiza. Tilda tomó aliento.
– Henrik, tu jodida hacha me ha destrozado la nariz.
Él guardó silencio. Ella le preguntó:
– ¿Qué más has hecho?
Siguió sin responder.
– El otoño pasado ocurrió una muerte por aquí, en el cabo -continuó-. Una mujer se ahogó.
Sintió que Henrik se movía.
– Hay gente que oyó una barca el día que murió -dijo Tilda-. ¿Era la tuya?
De pronto abrió los ojos.
– La mía no -respondió en voz baja.
– ¿La tuya no? -replicó Tilda-. ¿Entonces era otra barca?
– Yo la vi -contestó Henrik.
– ¿Ah, sí?
– El día que ella murió, yo me encontraba en el embarcadero…
– Katrine Westin -precisó Tilda.
– Tuvo visita -prosiguió él-. Una barca blanca.
– ¿La reconociste? -inquirió ella.
– No, pero era más grande que la mía, construida para largos viajes…, un pequeño yate. Atracó junto a los faros, y en el rompeolas había alguien. Creo que era ella…
– Vale.
Tilda sintió de golpe que no tenía fuerzas para hablar más.
– Lo vi -insistió Henrik.
Ella le sostuvo la mirada.
– Más tarde hablaremos -dijo-. Seguramente tendremos que interrogarte unas cuantas veces.
Henrik suspiró.
Luego, en el vehículo oruga, se hizo de nuevo el silencio. Tilda solo deseaba cerrar los ojos y desvanecerse, para así evitar el dolor y tener que pensar en Martin.
– ¿Has oído algo esta noche en la casa? -preguntó Henrik de repente.
– ¿Qué?
Se cerró una puerta. Luego el motor del vehículo militar aceleró, y este se puso en marcha.
– ¿Como unos golpes?
Ella no comprendía a qué se refería.
– No he oído nada -respondió a través del ruido.
– Yo tampoco -contestó Henrik-. No he oído ningún golpe. Creo que era culpa del farol…, o del tablero. Pero ahora ha cesado.
Lo habían acuchillado y estaba a punto de ir a la cárcel, pero Tilda se dio cuenta de que, aun así, se sentía aliviado.
La mañana del día de Nochebuena ludden seguía a oscuras. La electricidad no había vuelto y al otro lado de las ventanas se alzaban altos muros de nieve.
Por la noche, tres policías y un perro lo registraron todo con el coche oruga pero no encontraron al asesino de Martin Ahlquist. Joakim los dejó hacer. Después de las tres, cuando se llevaron a Tilda Davidsson y al ladrón herido al hospital, consiguió dormir unas horas.
Descansó tranquilo por primera vez en varias semanas, pero al despertarse a las ocho no pudo volver a conciliar el sueño. La habitación aún estaba a oscuras, así que se levantó y encendió un par de quinqués. Una hora después, una luz más intensa se filtró a través de las ventanas cubiertas de nieve.
Era el sol que se elevaba sobre el mar. Joakim quería verlo, así que subió al piso de arriba, abrió la ventana de la escalera y desatascó una contraventana.
La costa se había transformado en un paisaje invernal, con un cielo azul intenso sobre centelleantes dunas de nieve. Las paredes rojas del establo parecían casi negras contra la nieve reluciente.
Un silencio ártico lo envolvía todo. Quizá por primera vez desde que Joakim se había mudado allí, no soplaba viento.
La nevasca había terminado. Antes de seguir su camino, había dejado un muro de hielo de un metro de altura en la playa.
Miró la orilla. Había leído sobre viejos faros que se habían desmoronado en el mar durante fuertes tormentas, pero los dos de ludden habían resistido la tormenta. Las torres se alzaban sobre terraplenes de hielo.
Читать дальше