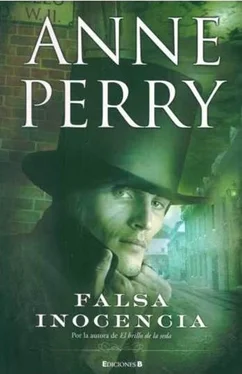Y entonces un pensamiento todavía más doloroso se coló por la fuerza en su mente: si la gente sabía de Phillips y de su negocio, ¡igualmente podían pensar esas cosas del propio Rathbone! ¿Por qué no? Era él quien lo había defendido, ganando su absolución a costa de perder a sus más valiosas amistades. Además lo había hecho en público. ¿Por qué, por Dios? ¿Por vanidad? ¿Para demostrarse a sí mismo que su brillantez podía conseguir cualquier cosa? Brillantez, sí; pero, en este caso, con el honor ensombrecido y sin una pizca de sabiduría.
Sí, al día siguiente tenía que ir al bufete de Ballinger y encontrar los archivos. Cualquier otra opción era intolerable.
* * *
Una cosa era decidirse y otra bastante diferente llevar a cabo el plan. La mañana siguiente, cuando su cabriolé lo dejó ante el bufete de Ballinger, cobró conciencia con toda exactitud de la gran distancia que mediaba entre ambos, Le constaba que Ballinger no llegaría, como mínimo, hasta una hora más tarde, mientras que el excelente Cribb siempre llegaba temprano. De no haberse tratado del bufete de su suegro, se habría planteado intentar contratarlo para que trabajara en su propio bufete.
– Buenos días, sir Oliver -dijo Cribb con una cortesía rayana en el sincero placer. Tenía unos cuarenta y cinco años, pero su aire ascético le hacía parecer mayor. Era de estatura mediana y enjuto, y su rostro huesudo traslucía inteligencia y un muy bien disimulado sentido del humor.
– Buenos días, Cribb -contestó Rathbone-. Confío en que esté usted bien.
– Muy bien, gracias, señor. Me temo que el señor Ballinger todavía no ha llegado. ¿Puedo serle útil en algo?
Rathbone aborrecía lo que estaba haciendo. Cuán más fácil sería ser sincero. Sentía una incomodidad y una tensión espantosas.
– Gracias -aceptó. Debía echar los dados enseguida o perdería el valor-. Me parece que sí. -Bajó la voz-. Ha llegado a mis oídos, y por supuesto no puedo decirle a través de quién, que uno de los clientes del señor Ballinger podría estar implicado en un asunto a todas luces poco ético. Un conflicto de intereses, no sé si me explico.
– Qué desagradable -dijo Cribb con cierta compasión-. Si desea que informe al señor Ballinger, lo haré sin más demora. O tal vez prefiera dejarle una nota personal. Puedo proporcionarle papel y pluma, y un sobre y cera para sellarlo.
Rathbone tuvo que hacer un esfuerzo para reprimir sus escrúpulos.
– Se lo agradezco, pero de momento no tengo datos suficientemente concretos. Lo único que sé son las fechas en que ese caballero estuvo aquí. Si pudiera echar un vistazo a su dietario, quizá corroboraría o descartaría mis sospechas.
Cribb reaccionó con manifiesta turbación, tal como Rathbone había previsto que haría.
– Lo lamento mucho, señor, pero no puedo mostrarle el dietario del señor Ballinger. Es confidencial, como sin duda también lo es el suyo. -Cambió el peso de pie casi imperceptiblemente-. Me consta que usted no querría ninguna… irregularidad…, señor.
Rathbone no tuvo que fingir que estaba confundido.
– No, por supuesto que no-confirmó-. Sólo esperaba que si le explicaba a usted mi dilema, quizá se le ocurriría cómo resolverlo. Verá, la dificultad radica en que ese caballero es muy posible que sea amigo personal del señor Ballinger, tanto así que quizá se niegue a creer semejante cosa de él hasta que sea demasiado tarde. Salvo si puedo demostrarlo.
– Santo cielo -dijo Cribb en voz baja-. Sí, entiendo la dificultad, sir Oliver. Me temo que el señor Ballinger es más caritativo de lo que quizá justifiquen las circunstancias.
Rathbone lo comprendió a la perfección. Cribb le daba a entender que Ballinger no siempre elegía a sus amistades con cuidado, sin faltar a la lealtad debida.
– Tal vez deberíamos discutir este problema en mi despacho, señor. Sería más discreto, si no tiene inconveniente -propuso Cribb.
– Por supuesto -dijo Rathbone-. Gracias.
Siguió a Cribb a un cuartito minúsculo, poco más que un armario grande, donde un escritorio bien pulimentado quedaba casi encajado entre paredes forradas del suelo al techo con estanterías llenas de archivadores. Cribb cerró la puerta, tanto para que hubiera suficiente espacio para que cupieran los dos sentados, como por asegurar la privacidad. Miró un momento hacia una pared, sabiendo con toda exactitud dónde se hallaban cada archivador y cada carpeta.
Rathbone siguió su mirada hasta el dietario del mes en cuestión.
– Se trata en efecto de un problema muy peliagudo -dijo Cribb, mirando de nuevo a Rathbone-. Lo cierto es que no sé qué será lo mejor, sir Oliver. Siento un gran respeto por usted, y me consta que le preocupa el bienestar del señor Ballinger tanto en lo profesional como en lo personal. Tengo que reflexionar. ¿Qué le parece si le traigo una taza de té para que podamos discutirlo más tranquilamente?
– Gracias -aceptó Rathbone-. Sería todo un detalle de su parte.
Cribb titubeó un instante, mirando de hito en hito a Rathbone, y luego se disculpó y se marchó, cerrando la puerta al salir.
Rathbone se sentía vil, como si se dispusiera a robar algo. El dietario estaba en el estante. Estaba comprometido. Tanto si lo miraba ahora como si no, Cribb creería que lo había hecho. Se lo había puesto en bandeja; ésa era la traición a Ballinger, no el resultado de ella.
No, eso era mentira. Cribb no tenía nada que ver. Se estaba sirviendo de Cribb a modo de excusa. Cribb creía que estaba salvando a Ballinger de su propia falta de criterio.
¿Qué estaba intentando hacer Rathbone? Averiguar la verdad sin reparar a quién perjudicaba o favorecía.
Cogió el libro y buscó las páginas pertinentes. Anotó los nombres deprisa. Apenas había terminado y devuelto el dietario al estante cuando Cribb regresó, no sin antes hacer oír sus pasos sobre el entarimado antes de abrir la puerta.
Cribb dejó la bandeja del té encima del escritorio.
– Gracias -dijo Rathbone con la boca seca.
– ¿Se lo sirvo, señor? -se ofreció Cribb.
– Se lo ruego.
Rathbone se dio cuenta de que le temblaban las manos. Se planteó ofrecer a Cribb alguna clase de recompensa. ¿Qué sería adecuado sin resultar ofensivo? ¿Treinta monedas de plata?
Cribb sirvió el té, sólo una taza para Rathbone. Fue lo más difícil que jamás hubiese bebido. El té sabía amargo, pero tenía claro que era él mismo quien lo había emponzoñado.
– Gracias -dijo en voz alta. Deseaba agregar algo más, pero todo le parecía artificioso, ofensivo.
– No hay de qué, sir Oliver -contestó Cribb con calma. Parecía no ver nada raro en la actitud de Rathbone; de hecho, no daba ninguna muestra de haber reparado en su terrible desasosiego-. Lo he estado pensando detenidamente y me temo que no se me ocurre ninguna solución.
– Me he equivocado al pedírselo -contestó Rathbone, y al menos de eso sí estaba seguro-. Debo buscar otra solución. -Se terminó el té-. Le ruego que no inquiete al señor Ballinger con este asunto hasta que se me ocurra la manera de contárselo sin causarle mayores trastornos. Además, con un poco de suerte quizá resulte ser un error.
– Esperemos que así sea, sir Oliver -dijo Cribb-. En el ínterin, como dice, será mejor no afligir al señor Ballinger innecesariamente.
Rathbone volvió a darle las gracias y Cribb lo acompañó hasta la puerta. Rathbone bajó pesadamente la escalera hasta la calle, sintiéndose preso de sí mismo y abrumado por un dilema moral del que ya no había escapatoria posible.
Fue directamente a su bufete y dedicó las cuatro horas siguientes a comparar las notas de casos que conocía, fechas de audiencias, juicios pasados y pendientes, con los nombres que había copiado del dietario de Ballinger. Siguió cada caso hasta el final, averiguando quiénes eran las personas implicadas, de qué se les acusaba, quién los había defendido y cuáles fueron los veredictos.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу