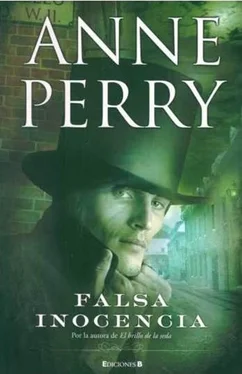Pasó un lacayo, vaciló un instante y siguió su camino. Una mujer se rió.
– Pero si son hombres que ostentan poder -prosiguió Rathbone-, y el precio ya no es dinero sino el abuso de ese poder, entonces nos incumbe a todos. Más aún si el poder en cuestión lo ejerce un capitoste de la economía, el gobierno o, más concretamente, de la judicatura. -Miró a Sullivan de hito en hito, y fue éste quien se encogió y desvió la mirada-. ¿Qué ocurriría si un hombre pagara su chantaje haciendo la vista gorda cuando se infringe la ley? -preguntó Rathbone-. ¿O si cometiera fraude, malversando fondos para pagar a Phillips una vez agotados los suyos? ¿O si, caso de pertenecer a la autoridad portuaria, permitiera o incluso encubriera delitos? Las autoridades portuarias pueden pasar por alto el contrabando, los robos, incluso asesinatos acaecidos en el río. Los abogados, incluso los jueces, pueden quebrantar la mismísima ley.
»¿Quién puede señalar a los implicados, o hasta qué punto han penetrado en el sistema en el que todos creemos, el que nos separa de la jungla? -Sullivan se balanceó, con el semblante gris-. ¡Contrólese, hombre! -dijo Rathbone entre dientes-. No voy a pasar esto por alto. A esos niños los azotan, los sodomizan, y aquellos que se rebelan acaban torturados y asesinados. ¡Usted y yo somos cómplices de que Phillips saliera impune, y usted y yo vamos a enmendar eso!
– No podrá -dijo Sullivan con un hilillo de voz-. Nadie puede detenerlo. Usted fue tan utilizado como yo. Si ahora se vuelve contra él, dirá que usted era cliente suyo y que lo defendió para salvarse a sí mismo. Que ése era el precio de su chantaje.
La esperanza asomó al semblante de Sullivan, pálido y reluciente de sudor. Dio varios pasos hacia atrás, pero no tenía escapatoria.
Rathbone fue tras él, apartándose todavía más de la concurrencia. La gente suponía que estaban tratando algún asunto confidencial y los dejaba en paz. Pasaban por delante de ellos como en un torbellino, ajenos a su conversación.
– Por el amor de Dios, ¿cómo es posible que le haya sucedido esto a usted? -inquirió Rathbone-. Haga el favor de sentarse antes de que se caiga y haga el ridículo. -Sullivan abrió los ojos, horrorizado ante la mera idea. ¡Desmayarse! Había una salida, después de todo-. ¡Ni se le ocurra! La gente pensará que está borracho. Y sólo conseguirá posponer lo inevitable. Si pudiera controlarse, si pudiera parar ¿lo habría hecho, por Dios bendito?
Sullivan cerró los ojos para dejar de ver la cara de Rathbone.
– ¡Claro que lo habría dejado, maldito sea! Todo comenzó… de la manera más inocente.
– ¿En serio? -dijo Rathbone gélidamente.
Sullivan abrió los ojos de golpe.
– Yo sólo quería… ¡Excitación! No se imagina lo… aburrido que estaba. Lo mismo noche tras noche. Ninguna emoción, ninguna excitación. Me sentía medio muerto. Los grandes apetitos me eludían. La pasión, el peligro, el romance pasaban de largo. ¡No me ocurría nada! Todo me era servido en bandeja, vacío, sin… sin sentido. No tenía que esforzarme por nada. Comía y me quedaba tan hambriento como antes.
– ¿Debo deducir que se refiere al apetito sexual?
– ¡Me estoy refiriendo a la vida, cabrón! -dijo Sullivan entre dientes-. Entonces un día hice algo peligroso. Me importan un rábano las relaciones con otros hombres; no me repugnan, pero son ilegales. -De pronto le brillaban los ojos-. ¿Alguna vez ha sentido correr la sangre en sus venas, los latidos del corazón, ha probado el sabor del peligro, del terror, para luego soltarse y saber que por fin está completamente vivo? ¡No, por supuesto que no! ¡Mírese! Está disecado, fosilizado antes de los cincuenta. Morirá y lo enterrarán sin que haya vivido de verdad.
Ante Rathbone se abrió un mundo que nunca antes había imaginado, las ansias de correr peligro y escapar, de perseguir riesgos cada vez mayores para conseguir sentir algo, la necesidad de ejercer un poder absoluto sobre los demás para alcanzar la plenitud y quizá para tener poder sobre los demonios interiores que carcomen el lugar que debería ocupar el alma.
– ¿Y ahora se siente vivo? -preguntó Rathbone en voz baja-. ¿Incapaz de controlar sus apetitos, incluso cuando están a punto de arruinarle la vida? ¿Paga dinero a un sujeto como Jericho Phillips, que le dice lo que tiene que hacer y lo que no, y piensa que eso es tener poder? El ansia gobierna su cuerpo y el miedo le paraliza el intelecto. Tiene tan poco poder como los niños de los que abusa. Sólo que usted no tiene la excusa que tienen ellos.
Por un instante Sullivan se vio tal como lo veía Rathbone y sus ojos se llenaron de terror. Rathbone casi habría podido sentir lástima por él, de no haber sido por las demás víctimas de sus obsesiones.
– Por eso pidió a Ballinger que le buscara un abogado capaz de salvar a Phillips -concluyó.
– Por supuesto. ¿No habría hecho lo mismo, usted? -preguntó Sullivan.
– ¿Por qué, porque es mi suegro y yo era amigo de Monk y lo conocía lo suficiente para saber qué debilidades había al otro lado de los puntos fuertes?
– ¡No soy imbécil! -dijo Sullivan de manera mordaz.
– Sí que lo es -le dijo Rathbone-. Un imbécil redomado. Ahora no sólo tiene a Phillips haciéndole chantaje, me tiene a mí también. Y el precio que voy a exigirle es la destrucción de Phillips. Eso me silenciará para siempre sobre este asunto, y obviamente nos librará de Phillips, colgado de una soga, con un poco de suerte. -Sullivan no dijo nada. El rostro le sudaba y había perdido todo el color-. Por el momento no voy a arruinarle la vida -dijo Rathbone con repugnancia-. Tengo que utilizarlo. Y dicho esto dio media vuelta y se marchó.
* * *
Por la mañana Rathbone envió una nota a la comisaría de la Policía Fluvial en Wapping, pidiendo a Monk que fuese a verlo en cuanto tuviera ocasión. No tenía sentido que él fuera a ver a Monk, ya que podía encontrarse en cualquier lugar entre el Puente de Londres y Greenwich, o incluso más lejos.
Monk llegó antes de las diez. Iba impecable, como de costumbre, recién afeitado y con la camisa almidonada bajo la chaqueta del uniforme. Al verlo, Rathbone se alegró, pero estaba demasiado asqueado en su fuero interno como para sonreír. Aquél era el Monk que él conocía, vestido con la elegancia de un hombre que amaba la ropa y conocía el valor del amor propio. Y sin embargo no caminaba con brío y tenía ojeras de agotamiento. Se plantó en medio del despacho, aguardando a que Rathbone hablara el primero.
Rathbone estaba consternado por las acusaciones vertidas contra la Policía Fluvial en general, y contra Durban y Monk en particular. Ya llevaba un tiempo resentido, pero desde la víspera bullía en su interior una ira tan grande que a duras penas la podía contener.
Quería poner fin al distanciamiento entre él y Monk, pero las meras palabras no harían más que redefinir la herida.
Monk aguardaba en la sala de espera. Rathbone lo hizo llamar; tenía que hablar el primero.
– La situación es peor de lo que pensaba -comenzó Rathbone. Se sentía estúpido por no haberlo visto desde el principio-. Phillips está haciendo chantaje a sus clientes, y sólo Dios sabe quiénes son.
– Me figuro que el demonio también lo sabe -repuso Monk secamente-. Supongo que no me has hecho avisar para decirme esto. No te habrás imaginado que no estaba al corriente. Estoy amenazado porque he albergado a un rapiñador en mi casa, principalmente para mantenerlo a salvo. Phillips está insinuando que soy su socio y le consigo niños.
Rathbone notó el calor de la culpabilidad en el rostro. Había defendido a muchos hombres acusados de crímenes nefandos. Merecían las mismas oportunidades de demostrar su inocencia que los que eran acusados de escándalo público o de hacer perder el tiempo a la policía, y posiblemente lo necesitaban más. Su culpa radicaba en el uso que había hecho de su habilidad, manipulando emociones más que pruebas.
Читать дальше