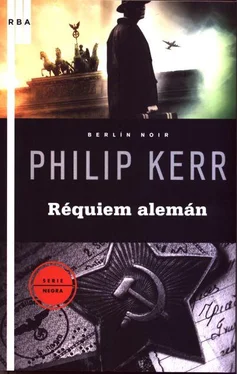– Quizá -admití.
– Supongo que no serviría de mucho ir a los tribunales para defender mi inocencia, ¿verdad?
– ¿Con los ivanes? -solté una estridente carcajada-. También podría apelar a la diosa Kali.
– No, tampoco yo lo creía.
Pasamos un par de calles laterales y luego nos detuvimos frente a un edificio de pisos junto a un pequeño parque.
– ¿Le gustaría subir a tomar algo? -Rebuscó en el bolso hasta encontrar la llave-. Yo necesito una copa.
– Yo hasta la lamería de la alfombra -dije, y la seguí cruzando la puerta y escaleras arriba hasta un piso acogedor y bien amueblado.
No era posible ignorar que Lotte Hartmann era atractiva. A algunas mujeres, las miras y calculas con cuánto tiempo estarías dispuesto a conformarte. Por lo general, cuanto más guapa es la chica, con menos tiempo piensas que estarías satisfecho. Bien mirado, una mujer verdaderamente atractiva tendría que dar cabida a muchos deseos similares. Lotte era el tipo de chica con quien yo habría estado dispuesto a aceptar cinco minutos ardientes y sin trabas. Sólo cinco minutos para que te dejara hacer lo que tú y tu imaginación quisierais. No era pedir demasiado. Tal como iban las cosas, parecía que me habría concedido bastante más que cinco minutos. Puede que incluso una hora entera. Pero yo estaba muerto de cansancio y quizá bebí demasiado de su excelente whisky para prestar suficiente atención a la forma en que se mordía el labio inferior y me contemplaba a través de aquellas pestañas de viuda negra. Probablemente se suponía que me quedaría tumbado tranquilamente con el morro descansando en su falda, de una convexidad impresionante, y dejaría que doblara mis enormes orejotas caídas; solo que acabé dormido en el sofá.
Cuando me desperté entrada la mañana, garabateé mi dirección y mi teléfono en un trozo de papel y, dejando a Lotte dormida en la cama, cogí un taxi y volví a la pensión. Allí me lavé, me cambié de ropa y tomé un copioso desayuno, que hizo mucho para que me recuperara. Estaba leyendo el matutino Wiener Zeitung cuando sonó el teléfono.
Una voz de hombre, con apenas un ligero acento vienés, me preguntó si hablaba con Herr Bernhard Gunther. Cuando me identifiqué, la voz dijo:
– Soy un amigo de Fräulein Hartmann. Me ha dicho que fue muy amable al ayudarla a salir de una situación incómoda ayer noche.
– Todavía no está del todo fuera -dije.
– Exacto. Confiaba en que nos podríamos ver y hablar del asunto. Fräulein Hartmann mencionó la suma de doscientos dólares para ese capitán ruso. Y también que usted se ofreció para actuar como intermediario.
– ¿De verdad? Supongo que debí hacerlo.
– Confiaba en poder darle el dinero para entregarle a ese maldito individuo. Y me gustaría poder darle las gracias a usted, personalmente.
Estaba seguro de que era König, pero me quedé callado durante un momento, porque no quería parecer demasiado ansioso por conocerlo.
– ¿Sigue ahí?
– ¿Dónde le parece que nos encontremos? -dije con desgana.
– ¿Conoce el Amalienbad, en la Reumannplatz?
– Lo encontraré.
– ¿Digamos dentro de una hora? ¿En los baños turcos?
– De acuerdo. Pero ¿cómo lo reconoceré? Ni siquiera me ha dicho su nombre todavía.
– No, no lo he hecho -dijo misterioso-, pero silbaré esta melodía.
Y se puso a silbarla del principio al final.
– Bella, bella, bella, Marie -dije, reconociendo una melodía que había oído por todas partes hacía unos meses.
– Exactamente -dijo el hombre, y colgó.
Parecía un sistema de reconocimiento curiosamente conspiratorio, pero me dije que si era König, tenía buenas razones para ser cauto.
El Amalienbad estaba en el Bezirk 10, en el sector ruso, lo cual significaba coger un 67 hacia el sur por la Favoritenstrasse. El distrito era un barrio obrero con gran cantidad de fábricas sucias y viejas, pero los baños municipales de la Reumannplatz ocupaban un edificio de siete plantas de construcción relativamente moderna y, sin que pareciera exagerado, se anunciaban como los baños más grandes y modernos de Europa.
Pagué por un baño y una toalla y, después de cambiarme, fui a buscar la sauna de hombres. Estaba al otro extremo de una piscina tan grande como un campo de fútbol y ocupada solo por unos pocos vieneses que, envueltos en sus toallas-sábana, se esforzaban por eliminar a través del sudor parte del peso que tan fácil era ganar en la capital de Austria. A través del vapor, al fondo de la sala revestida de azulejos pálidos, oí que alguien silbaba de forma intermitente. Me dirigí al lugar de donde llegaba la melodía y la repetí mientras me acercaba.
Llegué hasta la figura sentada de un hombre con un cuerpo uniformemente blanco y una cara uniformemente morena; casi parecía como si se la hubiera ennegrecido, como Jolson, pero la disparidad de color era, claro, un recuerdo de sus recientes vacaciones de esquí.
– Odio esa melodía -dijo-, pero Fräulein Hartmann no para de tararearla y no se me ocurrió otra cosa. ¿Herr Gunther?
Asentí, circunspecto, como si hubiera ido a regañadientes.
– Permítame que me presente. Me llamo König.
Nos estrechamos la mano y me senté a su lado.
Era un hombre fornido, con cejas oscuras y espesas y un bigote grande y exuberante; parecía como si alguna rara especie de marta se hubiera escapado de un clima más frío y septentrional para refugiarse en su labio superior. Cayéndole por encima de la boca, aquella pequeña cibelina completaba una expresión enteramente lúgubre, que empezaba en los melancólicos ojos castaños. Era casi exactamente como Becker lo había descrito, salvo por la ausencia del perrito.
– Confío en que le gusten los baños turcos, Herr Gunther.
– Sí, cuando están limpios.
– Entonces ha sido una suerte que haya escogido este -dijo- en lugar del Dianabad. Claro que el Dianabad ha sufrido daños por los bombardeos, pero parece atraer, además, bastantes más incurables y otras variedades de seres humanos inferiores de lo que le corresponde. Van por las piscinas termales que hay allí. Si te metes en ellas ya sabes a lo que te arriesgas. Puede que entres con eczema y salgas con sífilis.
– No suena muy sano.
– Quizá esté exagerando un poco -dijo König con una sonrisa-. No es usted de Viena, ¿verdad?
– No, soy de Berlín, voy y vengo de un sitio al otro.
– ¿Qué tal está Berlín en este momento? Por lo que se oye, la situación empeora. La delegación soviética abandonó la Comisión de Control, ¿no es así?
– Sí -dije-, dentro de poco la única forma de entrar o salir será por medio del transporte aéreo militar.
König chasqueó la lengua y se frotó el peludo pecho cansinamente.
– Comunistas -suspiró-, eso es lo que pasa cuando se hacen tratos con ellos. Fue terrible lo que sucedió en Potsdam y Yalta. Los norteamericanos dejaron que los ivanes cogieran lo que quisieran. Un gran error, que hace que otra guerra sea prácticamente segura.
– Dudo que nadie tenga estómago para otra -dije, repitiendo la misma idea que había usado con Neumann en Berlín. Era una reacción casi automática por mi parte, pero creía sinceramente que era verdad.
– Todavía no, quizá. Pero la gente olvida y con el tiempo… -Se encogió de hombros-. ¿Quién sabe qué puede pasar? Hasta entonces, seguimos con nuestras vidas y con nuestros asuntos, haciéndolo lo mejor que sabemos.
Durante un momento se frotó el cuero cabelludo furiosamente. Y luego dijo:
– ¿A qué se dedica? Solo lo pregunto porque espero que haya algún modo de que pueda pagarle la ayuda que le prestó a Fraülein Hartmann. Por ejemplo, facilitarle algún negocio.
Читать дальше