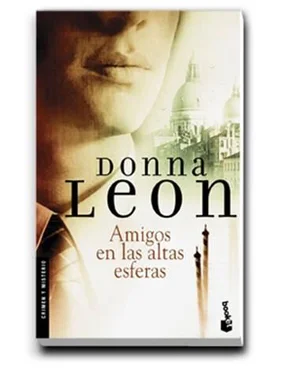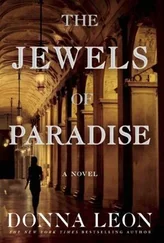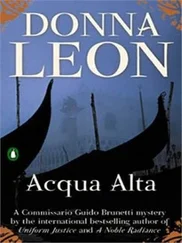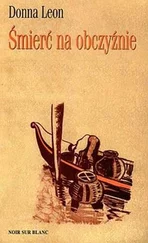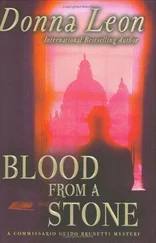– ¿Y qué? -interrumpió Brunetti-. ¿Eso le hace responsable de que ella se haya convertido en una vaca? -Antes de acabar de hablar, comprendía ya lo insultante y lo absurda que era la sola palabra.
– Sí, porque él se empeñó en ir a vivir a Jesolo, para controlar mejor los clubes. Y ella fue. -Su voz se hacía tétrica mientras iba pasando las cuentas de un antiguo rosario.
– Nadie le puso una pistola en el pecho, Paola.
– Naturalmente que nadie le puso una pistola en el pecho. Ni falta que hacía -le disparó ella-. Estaba enamorada. -Al ver la expresión de su marido, rectificó-: De acuerdo, los dos estaban enamorados. -Calló un momento y prosiguió-: Así pues, ella se va de Venecia a Jesolo, ¡un lugarejo de veraneo, por Dios!, y se dedica a ser ama de casa y madre.
– Que no son palabras soeces, Paola.
Ella le lanzó una mirada fiera, pero mantuvo la voz serena.
– Ya sé que no son palabras soeces. No he querido dar esa impresión. Pero lo cierto es que Maria abandonó una profesión que le gustaba y en la que era muy buena, para ir a enterrarse en un desierto, criar a dos hijos y cuidar de un marido que bebía demasiado, fumaba demasiado y andaba con demasiadas mujeres. -Brunetti se guardó bien de echar más leña a ese fuego y mantuvo la boca cerrada, esperando a que ella continuara, y continuó-: Y ahora, al cabo de más de veinte años de esa vida, es una vaca. Es gorda y pelmaza y no sabe hablar más que de sus hijos y sus guisos. -Miró a Brunetti, pero él seguía mudo-. ¿Cuánto hace que no los vemos juntos? ¿Dos años? Recuerda qué pesadilla, la última vez que cenamos en su casa: ella, mariposeando alrededor, preguntando si queríamos más y enseñando fotos de sus dos hijos, que tampoco son nada del otro mundo.
La velada fue una pesadilla para todos salvo, curiosamente, para Maria, que parecía no darse cuenta de cómo los estaba aburriendo.
Con pueril candor, Brunetti preguntó:
– No iremos a discutir por eso, ¿verdad?
Paola apoyó la cabeza en el sofá y se echó a reír.
– No, claro que no. Supongo que se me nota la poca simpatía que ella me inspira. Y el remordimiento que ello me causa. -Esperó a ver cómo reaccionaba Brunetti y prosiguió-: Ella tenía otras opciones, pero las rechazó. Se negó a tomar a alguien que la ayudara a cuidar de los niños para trabajar por lo menos media jornada, luego dejó que le caducara la licencia y, poco a poco, fue perdiendo interés por todo lo que no tuviera que ver con sus dos hijos. Y luego engordó.
Cuando estuvo seguro de que ella había terminado, Brunetti observó:
– No sé qué pensarás de lo que voy a decir, pero eso se parece sospechosamente a los argumentos que he oído de boca de muchos maridos infieles.
– ¿Para justificar su infidelidad?
– Sí.
– Seguramente -dijo ella con firmeza, pero sin incomodarse.
Evidentemente, no pensaba continuar, por lo que él preguntó:
– ¿Y qué más?
– Nada más. La vida le ofreció una serie de opciones y ella eligió la que eligió. Imagino que, una vez accedió a dejar de trabajar y marcharse de Venecia, cada paso que daba hacía que el siguiente fuera inevitable. Pero, como has dicho muy bien, nadie le puso una pistola en el pecho.
– Maria me da lástima -dijo Brunetti-. Los dos me dan lástima.
Paola, con la cabeza apoyada en el sofá y los ojos cerrados, dijo:
– A mí también. -Después de un largo momento, preguntó-: ¿Te alegras de que yo haya seguido trabajando?
Él dio a la pregunta la reflexión que se merecía y respondió:
– La verdad, no mucho. Pero sí me alegro de que no hayas engordado.
Al día siguiente, Patta no apareció por la questura, sin otra justificación que una llamada que hizo a la signorina Elettra para comunicarle lo que, para entonces, ya era una obviedad: que no iba a estar. La signorina Elettra no hizo preguntas, pero llamó a Brunetti para decirle que, en ausencia del vicequestore, él tenía el mando, ya que el questore estaba de vacaciones en Irlanda.
A las nueve, Vianello llamó para informar de que ya había estado en el apartamento de Rossi, después de pasar por el hospital a recoger las llaves. No había visto nada de particular, y los únicos papeles eran facturas y recibos. Había encontrado una libreta de direcciones al lado del teléfono, y Pucetti ya estaba llamando a las personas que aparecían en ella. Hasta el momento, el único pariente que había aparecido era un tío que residía en Vicenza, al que ya habían llamado del hospital y que estaba haciendo los trámites para el entierro. Poco después, llamó Bocchese, el técnico del laboratorio, quien le dijo que un agente le subiría la cartera de Rossi al despacho.
– ¿Ha encontrado algo?
– No. Sólo sus huellas y las del chico que lo encontró.
Alerta a la posibilidad de que pudiera haber otro testigo, Brunetti preguntó:
– ¿Un chico?
– El agente. Ese jovencito, no sé cómo se llama. Para mí todos son chicos.
– Franchi.
– Si usted lo dice… -respondió Bocchese con indiferencia-. Tengo sus huellas en el archivo y concuerdan con las de la cartera.
– ¿Algo más?
– No. No he mirado el contenido de la cartera, sólo he sacado las huellas.
Un joven agente, uno de los nuevos, cuyos nombres tanto le costaba recordar, apareció en la puerta del despacho. Brunetti lo llamó con un ademán y el joven se acercó y puso encima de la mesa la cartera, aún en la bolsa de plástico.
Brunetti, sujetando el teléfono entre el hombro y la mandíbula, levantó la bolsa, la abrió y preguntó a Bocchese:
– ¿Alguna huella en el interior?
– Ya le he dicho que ésas eran las únicas -dijo el técnico y colgó el teléfono.
Brunetti colgó a su vez. En cierta ocasión, un coronel de carabinieri había comentado que Bocchese era tan bueno que podía encontrar huellas hasta en algo tan viscoso como el alma de un político, por lo que se le consentía más que a la mayoría de los que trabajaban en la questura. Hacía tiempo que Brunetti se había acostumbrado al irascible carácter de aquel hombre; más aún, con los años se había hecho insensible a sus exabruptos. Compensaba su hosquedad la intachable eficacia de su trabajo, que había prevalecido contra el feroz escepticismo de más de un abogado defensor.
Brunetti abrió la bolsa e hizo caer la cartera sobre la mesa. Estaba abarquillada por el roce con la cadera de Rossi, donde, al parecer, había permanecido varios años. La piel marrón tenía una, grieta en el centro y una pequeña parte del ribete se había desgastado dejando al descubierto un fino cordón gris. Brunetti abrió la cartera aplastándola sobre la mesa. Los departamentos de la izquierda contenían cuatro tarjetas de plástico, Visa, Standa, la credencial del Ufficio Catasto y la Carta Venezia, que daba derecho a Rossi a beneficiarse de la tarifa reducida que los transportes municipales concedían a los residentes. Las sacó y examinó la foto que aparecía en las dos últimas. Estaba grabada en las tarjetas por un proceso holográfico, por lo que la imagen se borraba cuando la luz incidía en ella en un ángulo determinado; pero era Rossi, indudablemente.
A la derecha había un departamento para monedas con cierre metálico a presión. Brunetti lo abrió y vació sobre la mesa. Había varias monedas nuevas de mil liras, unas pocas de quinientas y una de cada uno de los tres tipos, de distinto tamaño, de monedas de cien en circulación. ¿A todo el mundo le parecía tan extraño como a él que hubiera monedas de cien de tres tamaños diferentes? ¿Qué explicación podía tener semejante chaladura?
Brunetti abrió la parte posterior de la cartera y sacó los billetes. Estaban dispuestos por riguroso orden, de mayor a menor, con los de mil liras delante. Los contó. Ciento ochenta y siete mil liras.
Читать дальше