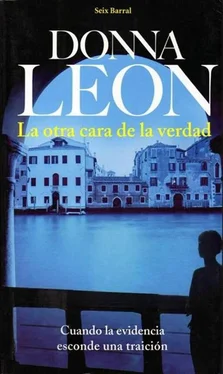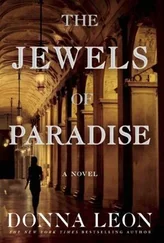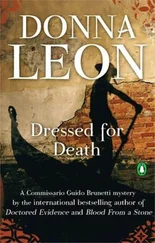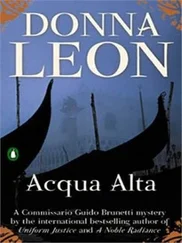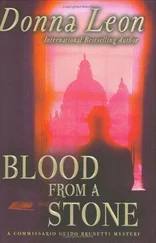– Ya le he dicho…
– Filipo, ¿tengo que amenazarle otra vez con colgar?
– No. No es necesario. Pero tengo que pensarlo.
– Piense ahora.
– Le diré todo lo que pueda.
– Eso ya lo he oído antes.
– No me gusta que las cosas tengan que ser así, créame. Pero es mejor para todos.
– ¿También mejor para mí?
– Sí; también para usted. Ahora tengo que irme. Gracias.
Al colgar el teléfono, Brunetti se miró la mano, para ver si le temblaba. No; firme como una roca. Además, aquel dramático secretismo de Guarino le producía más irritación que miedo. ¿Qué venía a continuación, arrojar al Gran Canal botellas con mensajes? Guarino parecía un tipo bastante sensato y había aceptado de buen grado el escepticismo de Brunetti, ¿por qué insistir entonces en todas estas chorradas a lo James Bond?
Se asomó a la puerta y preguntó a Sergio:
– ¿Puedo hacer una llamada?
– Comisario -dijo el hombre agitando las manos-, llame cuanto quiera -Sergio, moreno y casi tan ancho como alto, recordaba a Brunetti el oso que era el héroe de uno de los primeros cuentos que había leído. Acentuaba el parecido con aquel oso que se atracaba de miel, el voluminoso abdomen de Sergio. Y, lo mismo que el oso, Sergio era afable y generoso, aunque también gruñía de vez en cuando.
Brunetti marcó las cinco primeras cifras del número de su casa, pero entonces colgó y volvió a su sitio en el bar. El vaso había desaparecido.
– ¿Alguien se ha bebido mi ponche? -preguntó.
– No, comisario. Me ha parecido que ya estaría muy frío para que lo tomara.
– ¿Me pones otro?
– Nada más fácil -dijo el barman bajando la botella del estante.
Diez minutos después, bien reconfortado, Brunetti estaba otra vez en su despacho, desde donde pulsó el número de su casa.
– ¿Sí? -contestó Paola. Él se preguntó cuándo había dejado su mujer de contestar al teléfono con el apellido.
– Soy yo. ¿Mañana irás a tu despacho?
– Sí.
– ¿Podrás imprimir una foto que estará en tu ordenador?
– Por supuesto -dijo ella, y Brunetti percibió el suspiro apenas contenido.
– Bien. Te llegará por e-mail. Imprímela, por favor, ampliándola si es posible.
– Guido, también puedo acceder a mi correo electrónico desde aquí -dijo ella, empleando la voz que reservaba para explicar las obviedades.
– Ya lo sé -respondió él, aunque no lo había pensado-. Pero prefiero mantener esto…
– ¿Fuera de casa? -sugirió ella.
– Sí.
– Gracias -dijo, y rió-. No deseo bucear en tus conocimientos de informática, Guido, pero gracias, por lo menos, por eso.
– No quiero que los chicos…
– No tienes que darme explicaciones -cortó ella. Y, con voz aún más suave, dijo-: Hasta luego -y colgó.
Brunetti oyó ruido en la puerta y, al levantar la mirada, se sorprendió al ver allí a Alvise.
– ¿Me concede un momento, comisario? -preguntó el joven agente, sonriente, serio y otra vez sonriente. Alvise, bajo y flaco, era el individuo menos atractivo del cuerpo, y su coeficiente intelectual estaba en consonancia con su presencia física. Por lo demás, era un tipo afable y comunicativo. Paola, que lo había visto una sola vez, dijo que le había hecho pensar en un personaje del que un poeta inglés dijo: «Eternas sonrisas su vacuidad delatan.»-. Desde luego, Alvise. Pase, por favor.
Alvise no había reaparecido en la brigada hasta hacía poco, después de estar seis meses trabajando en simbiosis con el teniente Scarpa en una unidad anticrimen promovida por la Unión Europea, cuya naturaleza no había llegado a definirse.
– He vuelto, señor -dijo Alvise tomando asiento.
– Sí -respondió Brunetti-. Ya lo sé -preclaro raciocinio y concisión dialéctica no eran dotes que pudieran asociarse habitualmente con el nombre de Alvise, por lo que su aseveración podía referirse a su regreso tanto de la misión como del bar de la esquina.
Alvise recorrió el despacho con la mirada, como si lo viera por primera vez. Brunetti se preguntaba si el agente consideraría necesario darse a conocer nuevamente a su superior. El silencio se prolongaba, pero Brunetti había decidido dar a Alvise todo el tiempo necesario para que se explicara. El agente se volvió hacia la puerta, que estaba abierta, luego miró a Brunetti y otra vez a la puerta. Tras otro minuto de silencio, se inclinó hacia adelante y preguntó:
– ¿Me permite que cierre la puerta, comisario?
– Desde luego, Alvise -respondió Brunetti, preguntándose si los seis meses pasados en un pequeño despacho en compañía del teniente lo habrían sensibilizado a las corrientes de aire.
Alvise fue a la puerta, asomó la cabeza, miró a derecha e izquierda, cerró la puerta cuidadosamente y volvió a su silla. El silencio se reanudó, pero Brunetti venció la tentación de romperlo.
Al fin Alvise habló:
– Como le decía, señor, he vuelto.
– Como le decía, Alvise, ya lo sé.
Alvise lo miró sin pestañear, como si, de pronto, se hubiera percatado de que le correspondía a él romper la barrera de incomunicación. Lanzó una mirada a la puerta, se volvió hacia Brunetti y dijo:
– Pero es como si no hubiera vuelto, señor -Brunetti desistió de indagar, y el agente se vio obligado a proseguir-: Los otros, señor, no parecen alegrarse de que haya vuelto -en su cara tersa se pintaba la perplejidad.
– ¿Por qué dice eso, Alvise?
– Es que nadie ha dicho nada. De que haya regresado -parecía sorprendido y dolido a la vez.
– ¿Qué esperaba que dijeran, Alvise?
El agente trató de sonreír, pero no lo consiguió.
– Usted ya sabe, señor, algo así como «Bienvenido» o «Nos alegramos de volver a tenerte con nosotros». Por ejemplo.
¿Dónde creería Alvise que había estado? ¿En la Patagonia?
– No es que no haya estado aquí, Alvise. ¿No lo ha pensado?
– Ya lo sé, comisario. Pero no formaba parte de la brigada. No era un agente regular.
– Interinamente.
– Sí, señor, ya lo sé, interinamente. Pero era una especie de ascenso, ¿no?
Brunetti cruzó las manos y apoyó los dientes en los nudillos. Cuando se aventuró a despegar los labios dijo:
– Podría considerarse de ese modo, desde luego. Pero, como usted dice, ahora ya ha vuelto.
– Sí, señor; pero estaría bien que dijeran hola o que se alegran de verme.
– Quizá esperen a ver cómo se readapta al ritmo de trabajo de la brigada -sugirió Brunetti, aunque no tenía ni la más remota idea de lo que quería decir con eso.
– Ya lo había pensado, señor -dijo Alvise, y sonrió.
– Bien. Entonces eso debe de ser -dijo Brunetti con ruda vehemencia-. Deles tiempo para que se acostumbren de nuevo a usted. Probablemente, sienten curiosidad por descubrir qué nuevas ideas trae consigo -«Ah, qué gran pérdida sufrió el teatro cuando opté por la policía», pensó Brunetti.
La sonrisa de Alvise se ensanchó y, por primera vez, pareció auténtica.
– Oh, yo no les haría eso, comisario. Después de todo, estamos en la vieja y tranquila Venecia, ¿no?
Nuevamente, Brunetti apretó los labios contra los nudillos.
– Sí. Hará bien en no olvidarlo, Alvise. Tómeselo con calma. Por el momento, procure volver a la vieja rutina. Tal vez haya que dejar pasar un tiempo, pero estoy seguro de que ellos se darán cuenta. ¿Por qué no invita a Riverre a tomar una copa esta tarde y le pregunta cómo van las cosas? Eso sería como una vuelta al pasado. Ustedes dos eran buenos amigos.
– Sí, señor. Pero eso era antes de que me ascen… antes de que me asignaran ese destino.
– De todos modos, invítelo. Llévelo al bar de Sergio y hable con él. Tómese tiempo. Quizá si salieran juntos de patrulla durante unos días, sería más fácil para él -dijo Brunetti, tomando nota mentalmente de pedir a Vianello que se encargara de reunir de nuevo a los dos agentes, y al diablo la idea de patrullar por la ciudad con eficacia.
Читать дальше