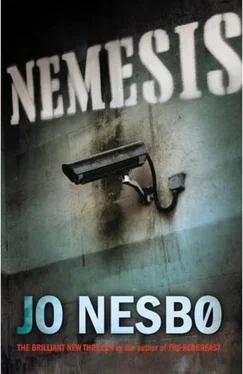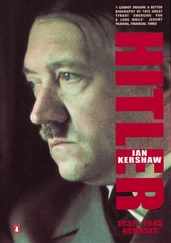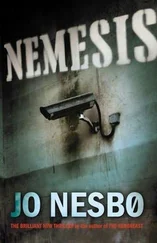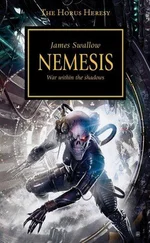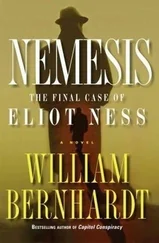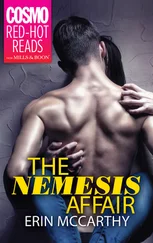– Sí. Bueno, no, a esa hora estaré ocupado.
– ¿Ah, sí? Espero que esta vez sea algo divertido.
– Bueno -dijo Harry respirando hondo-. Al menos voy a salir con una mujer.
– Vaya. ¿Quién es la afortunada?
– Beate Lønn. Una agente nueva del Grupo de Atracos.
– ¿Y cuál es el motivo de la cita?
– Una conversación con el marido de Stine Grette, la empleada de banco a la que mataron durante el atraco de la calle Bogstadveien, ya sabes. También hablaremos con el director de la sucursal.
– Bueno, que lo pases bien. Nos llamamos mañana. Oleg quiere darte las buenas noches.
Harry oyó unos pasitos acelerados y, enseguida, la respiración agitada del pequeño en el auricular.
Después de colgar, Harry se quedó un rato en la entrada, mirando fijamente el espejo que había sobre la mesa del teléfono. Si su teoría era correcta, el agente de policía al que ahora observaba tenía que ser bastante eficiente. Un par de ojos enrojecidos emplazados a ambos lados de una narizota surcada de una red de venillas azuladas, todo ello plantado en una cara pálida y huesuda hollada de profundos poros. Las arrugas parecían muescas de cuchillo grabadas al azar en una viga de madera. ¿Cómo se produjo el cambio?
Vio en el espejo la pared que tenía a su espalda, donde colgaba la foto de un niño risueño y bronceado, con su hermana. Pero Harry no buscaba la belleza o la juventud perdida. En efecto, la idea de hacía unos minutos había logrado abrirse camino, por fin. Buscaba en su fisonomía ese rasgo traicionero, esquivo y cobarde que acababa de incitarlo a romper una de las promesas que se había hecho a sí mismo: que nunca, jamás, fuese como fuese, le mentiría a Rakel. De todas las piedras que pudiesen hallar en el camino, y no eran pocas, su relación con Rakel nunca tropezaría con la de la mentira.
Entonces, ¿por qué lo hizo? Era cierto que él y Beate iban a interrogar al marido de Stine Grette, pero ¿por qué no le contó que había quedado con Anna después? Una vieja historia, ¿y qué?
Fue una aventura breve y tormentosa que dejó cicatrices, pero ninguna lesión permanente. Hablarían, tomarían un café, se contarían cómo les iban las cosas. Y luego se marcharían cada uno por su lado.
Harry pulsó el botón para escuchar el resto del mensaje del contestador. La voz de Anna inundó el vestíbulo.
«Me alegro de que vayamos a vernos esta noche en M. Sólo quería decirte dos cosas. ¿Podrías pasarte por el cerrajero de la calle Vibe y recoger unas llaves que encargué? Está abierto hasta las siete, y he dejado tu nombre para retirarlas. Y, por favor, ¿podrías ponerte los vaqueros que sabes que tanto me gustaban?»
Una risa profunda y algo ronca.
Era la misma, sin duda.
Némesis
En medio de la oscuridad prematura del cielo de octubre, la lluvia describía líneas veloces a contraluz del farolillo suspendido sobre la placa de cerámica en la que Harry leyó «Aquí viven Espen, Stine y Trond Grette». «Aquí» era una casa adosada de Disengrenda. Tocó el timbre y miró a su alrededor. Disengrenda consistía en cuatro hileras de casas adosadas en medio de un extenso descampado llano, rodeado por bloques de viviendas que a Harry le recordaron a los intentos de los colonizadores por protegerse de los ataques de los indios. Y quizá fuese ésa la intención. Aquellas casas adosadas se construyeron en los años sesenta con la idea de alojar a la creciente clase media. La mermada población obrera autóctona de los edificios de Disenveien y Traverveien habría comprendido ya por aquel entonces que ésos eran los nuevos vencedores, los que asumirían la hegemonía del país en construcción.
– Parece que no está en casa -observó Harry llamando al timbre una vez más-. ¿Estás segura de que entendió que veníamos esta tarde?
– No.
– ¿Cómo que no?
Harry se volvió hacia Beate Lønn, que tiritaba debajo del paraguas. Llevaba falda y zapatos de tacón y, cuando la recogió delante del Schrøder, tuvo la impresión de que se había vestido para ir de visita.
– Grette confirmó la cita dos veces cuando llamé -aseguró la joven-. Pero parecía bastante… alterado.
Harry se asomó por la barandilla de la escalinata y pegó la nariz a la ventana de la cocina. Dentro estaba oscuro y no vio más que un calendario blanco con el logo de Nordea colgado en la pared.
– Pues nos vamos -declaró.
En ese momento, se abrió de golpe la ventana de la cocina de la casa vecina.
– ¿Buscáis a Trond?
La pregunta resonó con el acento de Bergen, con un deje tan marcado que todas las erres sonaban como el descarrilamiento de un tren de cercanías. Harry se dio la vuelta y vio la cara de una mujer morena y arrugada que parecía querer sonreír y adoptar un aspecto grave al mismo tiempo.
– Sí -dijo Harry.
– ¿Sois parientes?
– Policías.
– Ya -respondió la señora, borrando enseguida de su cara la expresión de funeral-. Creí que veníais a presentarle vuestras condolencias. El pobre está en la pista de tenis.
– ¿En la pista de tenis?
La mujer señaló con el dedo.
– Al otro lado del descampado. Lleva ahí desde las cuatro.
– Pero si es de noche -observó Beate-. Y está lloviendo.
La señora se encogió de hombros.
– Será el dolor -concluyó la mujer.
Arrastraba tanto las erres, que Harry recordó su infancia en Oppsal y los trozos de papel que solían colocar en las ruedas de las bicicletas para que golpeasen los radios.
– Ya veo que tú también eres de la parte este de la ciudad -le dijo Harry a Beate mientras caminaban en la dirección indicada por la vecina-. ¿O me equivoco?
– No -respondió Beate.
La pista de tenis estaba en el descampado, a medio camino entre los bloques de pisos y las casas adosadas. Se oían los golpes sordos de la pelota mojada contra las cuerdas de la raqueta y, al otro lado de una malla muy elevada, divisaron la silueta de un hombre que se disponía a hacer un saque en el repentino ocaso otoñal.
– ¡Hola! -gritó Harry al llegar a la malla.
El hombre que estaba al otro lado no contestó. Hasta entonces no habían visto que llevaba chaqueta, camisa y corbata.
– ¿Trond Grette?
El hombre lanzó una pelota que dio en un charco negro, rebotó en la malla y arrojó contra ellos una fina ducha de agua de lluvia que Beate paró con el paraguas.
Beate tironeó de la puerta.
– Ha cerrado por dentro -susurró.
– ¡Somos Hole y Lønn, de la policía! -gritó Harry-. Teníamos una cita, ¿podemos…? ¡Joder!
Harry no vio la pelota hasta que ésta fue a estrellarse contra la malla, donde se quedó incrustada a un palmo de su cara. Se secó el agua de los ojos y se miró la ropa. Parecía recién pintada a pistola, con agua sucia de color marrón rojizo. Al ver que el hombre lanzaba al aire la siguiente pelota, Harry se puso de espaldas.
– ¡Trond Grette! -el grito de Harry resonó haciendo eco entre los bloques.
Una pelota dibujó una parábola en el resplandor de las luces del bloque, antes de quedar engullida por la oscuridad y aterrizar en algún lugar del descampado. Harry se dio la vuelta, mirando otra vez a la pista, justo a tiempo de escuchar un grito salvaje y ver que una persona salía de la negrura y se le abalanzaba a toda velocidad. La malla acogió con un chirrido al jugador. Éste cayó a cuatro patas en la gravilla, se levantó, tomó impulso y se lanzó contra la malla una vez más. Volvió a caer, se levantó y reemprendió la embestida.
– Dios mío, se ha vuelto majareta -murmuró Harry.
De pronto aparecieron ante él una cara pálida y un par de ojos desencajados y Harry, de forma instintiva, retrocedió un paso. Era Beate que, tras encender la linterna, la apuntaba ahora hacia Grette, que se había quedado colgado de la malla. Tenía el cabello oscuro empapado y pegado a la frente blanca, y la mirada como si buscase un objetivo en el que fijar su atención mientras se deslizaba hacia abajo por la malla, igual que chorrea la nieve sucia por la ventanilla de un coche, hasta quedar inmóvil en el suelo.
Читать дальше