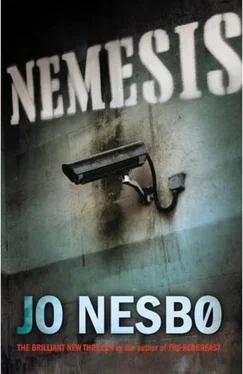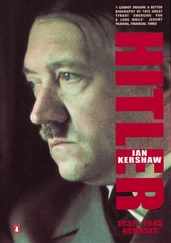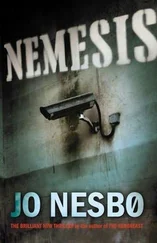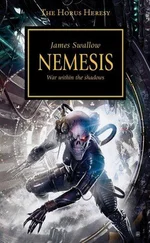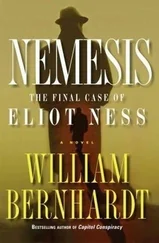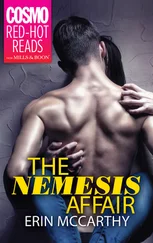Vigdis Albu abrió la puerta. Había ejecutado ese truco de magia que sólo las malabaristas femeninas dominan y cuyo truco los hombres como Harry nunca consiguen averiguar. Se había convertido en una belleza. Y la única explicación lógica que Harry pudo encontrar fue que llevaba un traje de noche de color turquesa a juego con sus enormes ojos azules, ahora sorprendentemente abiertos.
– Siento molestarla tan tarde, señora Albu. Quisiera hablar con su marido.
– Tenemos invitados -explicó la mujer-. ¿No puede esperar a mañana?
Le sonrió suplicante, pero a Harry no le pasaron inadvertidas sus ganas de cerrar la puerta.
– Lo siento -se lamentó él-. Su marido mintió cuando declaró que no conocía a Anna Bethsen. Y creo que usted también la conocía.
Harry no supo si fue el vestido de noche o lo delicado de la situación lo que lo animó a tratarla de usted. La boca de Vigdis Albu fue a pronunciar una O que enmudeció en sus labios.
– Tengo un testigo que los ha visto juntos -siguió el comisario-. Y ya sé de dónde procede la foto.
Ella parpadeó un par de veces.
– ¿Por qué…? -balbució-. ¿Por qué…?
– Porque eran amantes, señora Albu.
– No, quiero decir, ¿por qué me cuentas esto? ¿Quién te ha dado derecho a contarme tal cosa?
Harry abrió la boca para responder. Iba a decir que, en su opinión, ella tenía derecho a saberlo; que, de todas formas, algún día tendría que salir a la luz, etc. Sin embargo, se quedó mirándola sin pronunciar palabra, pues sabía por qué se lo contaba, pero él mismo no lo había sabido hasta ese momento. Tragó saliva.
– ¿Derecho a qué, querida?
Harry vio a Arne Albu que bajaba la escalera. Le brillaba la frente por el sudor y la pajarita del esmoquin colgaba suelta sobre la pechera de la camisa. Harry oyó que David Bowie afirmaba erróneamente This is not America desde el salón.
– Habla bajito, Arne, vas a despertar a los niños -le advirtió Vigdis sin apartar su mirada implorante de Harry.
– Venga, no se despertarían aunque cayera una bomba atómica -farfulló el marido.
– Creo que es lo que acaba de hacer Hole -observó ella quedamente-. Y por lo que parece, con el deseo de causar el mayor daño posible.
La mirada de Harry se cruzó con la de la mujer.
– ¿Y bien? -sonrió Arne Albu rodeando con el brazo los hombros de su esposa-. ¿Puedo jugar yo también? -Era una sonrisa jocosa y, al mismo tiempo, franca, casi inocente, como la expresión del regocijo irresponsable de un chiquillo que ha tomado prestado el coche de su padre sin permiso.
– Lo siento -dijo Harry-. Pero se acabó el juego. Tenemos las pruebas que necesitamos. Y, en este instante, un experto en informática está rastreando la dirección desde donde has mandado los correos.
– ¿De qué está hablando? -rió Arne-. ¿Pruebas? ¿Correos electrónicos?
Harry lo miró.
– La foto que había en el zapato de Anna la había cogido ella misma de un álbum de fotos el día que ella y tú estuvisteis juntos en la cabaña de Larkollen, hace unas semanas.
– ¿Unas semanas? -preguntó Vigdis mirando a su marido.
– Lo supo cuando le enseñé la foto -le explicó Harry a la mujer-. Y volvió a Larkollen ayer, para dejar una copia en su lugar.
Arne Albu frunció el entrecejo, sin dejar de sonreír.
– ¿Has bebido, agente?
– No debiste decirle que iba a morir -prosiguió Harry, consciente de que estaba a punto de perder el control-. O, al menos, no debiste perderla de vista después. Ella consiguió meter la foto en el zapato, y con ello, consiguió delatarte, Albu.
Harry escuchó la pesada respiración de la señora Albu.
– El zapato…, el zapato… -respondió Albu, mientras le acariciaba la nuca a su mujer-. ¿Sabes por qué los empresarios noruegos no son capaces de hacer negocios en el extranjero? Olvidan el detalle de los zapatos. Usan zapatos comprados en las rebajas de las tiendas de Skoringen, y los combinan con trajes de Prada de quince mil coronas. A los extranjeros les resulta sospechoso. -Albu señaló hacia abajo-. Mira, zapatos italianos hechos a mano. Mil ochocientas coronas. Un precio ridículo cuando pretendes comprar confianza.
– Lo que me gustaría saber es por qué ese empeño tuyo en hacerme saber que existías -continuó Harry-. ¿Por celos?
Arne rompió a reír negando con la cabeza, mientras la señora Albu le apartaba el brazo.
– ¿Creías que yo era su nuevo amante? -insistió Harry-. ¿O quizá que no me atrevería a mover un dedo en un caso en el que podría verme implicado y querías jugar un poco conmigo, acosarme, que me diera cabezazos contra la pared? ¿Era eso?
– ¡Vamos, Arne! ¡Christian quiere pronunciar un discurso!
Un hombre con una copa y un puro en la mano se bamboleaba en lo alto de la escalera.
– Empezad sin mí -respondió Arne-. Voy a despedir a este amable caballero.
El hombre frunció el ceño.
– ¿Hay algún problema? ¿Qué ocurre?
– No, no -lo tranquilizó Vigdis rápidamente-. Vuelve con los demás, Tomas.
El hombre se encogió de hombros y desapareció sin más.
– Siento tener que repetirme, agente -farfulló Albu-. Pero ¿qué correos… electrónicos son ésos?
– Bueno. Mucha gente cree que para enviar un correo anónimo basta con utilizar un servidor que no exija el registro nominal, pero esas personas se equivocan. Un amigo hacker me ha explicado que todo, absolutamente todo lo que se hace en la red, deja una huella electrónica que se puede rastrear, y en este caso se rastreará, hasta el ordenador que lo envió. Sólo es cuestión de saber buscar.
Harry sacó un paquete de tabaco del bolsillo interior de la chaqueta.
– Por favor, no… -comenzó Vigdis, antes de callarse de repente.
– Dime, Albu, ¿dónde estuviste la noche del martes de la semana pasada, entre las once y la una de la madrugada? -preguntó Harry mientras encendía un cigarrillo.
Arne y Vigdis Albu intercambiaron una mirada cómplice.
– Puedes contestar aquí o en la comisaría -añadió Harry.
– Estuvo aquí -dijo Vigdis.
– Como acabo de decir… -Harry exhaló el humo por la nariz, consciente de que estaba exagerando, pero un follón a medias era un follón malogrado, y ya no había vuelta atrás-, puedes contestar aquí o en la comisaría. ¿Queréis que informe a los invitados de que se ha acabado la fiesta?
Vigdis se mordió el labio inferior.
– Pero… te digo que él estaba… -comenzó vacilante.
Ya no quedaba ni rastro de su belleza.
– Está bien, Vigdis -dijo Albu tranquilizándola con unas palmaditas en el hombro-. Vete a atender a los invitados mientras yo acompaño a Hole hasta la verja.
Harry apenas notaba el aire, pero más arriba, por encima de él, debía de soplar el viento con intensidad, pues las nubes avanzaban deprisa por el cielo y de vez en cuando ocultaban la luna. Él y Albu caminaban despacio.
– ¿Por qué aquí? -preguntó Albu.
– Lo estabas pidiendo.
Albu asintió con la cabeza.
– Sí, es posible. Pero ¿por qué ha tenido que enterarse de esta forma?
Harry se encogió de hombros.
– ¿De qué forma querías que lo supiera?
La música había cesado y desde la casa se oía alguna que otra risa. Christian ya había empezado con sus chistes.
– ¿Puedo pedirte un cigarrillo? -preguntó Albu-. En realidad, lo había dejado.
Harry le dio el paquete.
– Gracias. -Albu se puso el cigarrillo en los labios y se inclinó hacia la llama del mechero que le ofrecía Harry-. ¿Qué quieres? ¿Dinero?
– ¿Por qué todo el mundo me pregunta lo mismo? -murmuró Harry.
– Estás solo. No traes una orden de detención e intentas lanzarme el farol de que me vas a llevar a comisaría. Y si has entrado en la cabaña de Larkollen, tú también tienes problemas.
Читать дальше