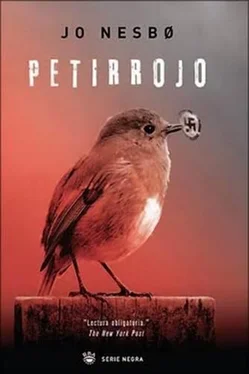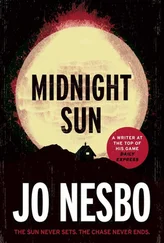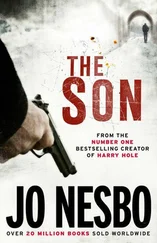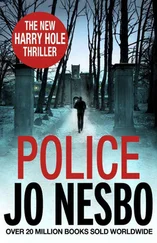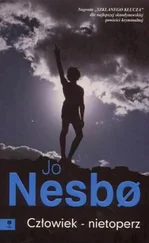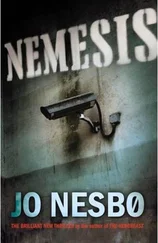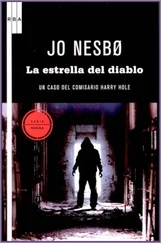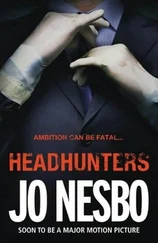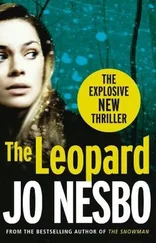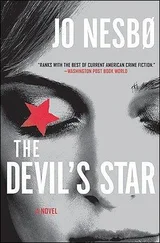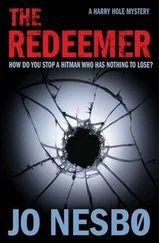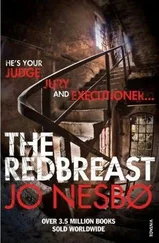– Sí, ya tengo los resultados de las pruebas que hicimos -dijo como de pasada, antes de que él se hubiese acomodado del todo en la silla, como para terminar cuanto antes con las nuevas desagradables-. Por desgracia, se ha extendido.
– Por supuesto que se ha extendido -repitió el viejo-. ¿No forma eso parte de la naturaleza del cáncer? ¿Extenderse?
– Bueno, sí -concedió Buer retirando una invisible mota de polvo del escritorio.
– El cáncer es como nosotros -explicó el viejo-. Hace lo que tiene que hacer.
– Sí -afirmó el doctor Buer con su apariencia de forzosa tranquilidad y su postura algo rígida.
– Uno hace siempre lo que tiene que hacer, doctor.
– Tienes razón -respondió el doctor sonriendo y colocándose las gafas-. Aún no hemos descartado la quimioterapia. Te debilitará, pero puede prolongar…
– ¿La vida?
– Sí.
– ¿Cuánto me queda sin la terapia?
La nuez de Buer se movía alterada.
– Algo menos de lo que habíamos pensado en un principio.
– ¿Y eso significa?
– Significa que el cáncer se ha extendido desde el hígado a través de las vías sanguíneas hasta…
– Calla, y dime cuánto.
El doctor Buer lo miró inexpresivo.
– Odias esta parte del trabajo, ¿verdad? -preguntó el viejo.
– ¿Cómo dices?
– Nada. Una fecha, por favor.
– Es imposible de…
El doctor Buer se sobresaltó: el viejo dio un puñetazo en la mesa con tal violencia, que el auricular del teléfono se descolgó de su sitio. Abrió la boca con la intención de decir algo, pero se contuvo al ver el índice del viejo. Suspiró, se quitó las gafas y se pasó una mano por la cara con gesto cansino.
– Para el verano. Junio. Puede que antes. Como máximo, agosto.
– Bien -dijo el viejo-. Justo lo suficiente. ¿Qué me dices de los dolores?
– Pueden aparecer en cualquier momento. Pero te recetaré analgésicos.
– ¿Podré llevar una vida normal?
– Resulta difícil de decir. Dependerá del dolor.
– Necesito una medicina que me permita llevar una vida normal. Es importante, ¿comprendes?
– Todos los analgésicos…
– Soporto bien el dolor. Sólo necesito algo que me mantenga consciente, que me permita pensar, actuar racionalmente.
Feliz Navidad. Fue lo último que le dijo el doctor Buer. El viejo ya estaba en la escalera. Al principio no entendió por qué había tanta gente en la ciudad, pero ahora, al recordar que se acercaba la fecha de las fiestas, observó el pánico en los ojos de cuantos corrían por las aceras en busca de los últimos regalos de Navidad. La gente se había congregado en la plaza Egertorget, alrededor de una banda de música pop. Un hombre con el uniforme del Ejército de Salvación pasaba su hucha mientras un drogadicto pateaba la nieve con la mirada errante, como una vela cuyallama estuviese a punto de extinguirse. Dos muchachas cogidas del brazo pasaron a su lado, con las mejillas encendidas por la emoción de los secretos que intercambiaban sobre sus novios y sus esperanzas. Y las luces. Brillaba una luz en cada maldita ventana. Alzó el rostro hacia el cielo de Oslo, una cúpula cálida y amarilla por los reflejos de las luces de la ciudad. ¡Dios mío, cómo la echaba de menos! «La próxima Navidad -se dijo-. La próxima Navidad la celebraremos juntos, mi amor.»
HOSPITAL RUDOLPH II, VIENA
7 de Junio de 1943
Helena Lang caminaba a buen paso mientras empujaba la mesita de ruedas hacia la sala 4. Las ventanas estaban abiertas y respiró, para llenar los pulmones y la cabeza del fresco aroma a césped recién cortado. Ese día no había el más mínimo olor a muerte y destrucción. Hacía un año que Viena había sido bombardeada por primera vez. Las últimas semanas la atacaron todas las noches en que el tiempo estuvo despejado. Aunque el hospital Rudolph II estaba a varios kilómetros del centro, muy por encima de las guerras, allá arriba, en la verde Wienerwald, el olor a humo de los incendios que estallaban en la ciudad había ahogado el perfume estival.
Helena dobló una esquina y le sonrió al doctor Brockhard, que parecía querer pararse a charlar, de modo que ella apremió el paso. Brockhard, con su mirada dura y penetrante tras las lentes, siempre la ponía nerviosa y le incomodaba estar a solas con él. De vez en cuando tenía la sensación de que esos encuentros con Brockhard en los pasillos no eran fortuitos. A su madre se le habría cortado la respiración si hubiera visto cómo Helena evitaba a un médico joven y prometedor, sobre todo porque Brockhard procedía de una muy buena familia vienesa. Pero a Helena no le gustaban ni Brockhard, ni su familia, ni los intentos de su madre de utilizarla como una localidad para entrar en el seno de la buena sociedad. Su madre culpaba a la guerra de lo ocurrido. Ella era la culpable de que el padre de Helena, Henrik Lang, hubiese perdido a sus prestamistas judíos tan deprisa y no hubiese podido pagar a sus prestatarios como tenía pensado. Pero la penuria económica lo había obligado a improvisar y había convencido a sus banqueros judíos de que transfiriesen las rentas de sus pagarés, que el Estado austríaco había confiscado, a nombre de Lang. Y allí estaba ahora Henrik Lang, en la cárcel, por haber conspirado con fuerzas judías enemigas del Estado.
Al contrario que su madre, Helena añoraba a su padre más que la posición social que la familia había gozado. Así, por ejemplo, no echaba de menos en absoluto los grandes banquetes que ofrecían, las conversaciones superficiales y casi infantiles y los continuos intentos de emparejarla con algún jovencito rico y mimado.
Miró el reloj y apremió aún más el paso. Al parecer, un pajarillo se había colado por una de las ventanas abiertas y había ido a sentarse en la tulipa de la lámpara que colgaba del techo, desde donde cantaba despreocupado. Había días en que a Helena se le antojaba incomprensible que la guerra lo arrasase todo. Tal vez porque los bosques y las espesas hileras de abetos les ocultaban la visión de lo que no querían ver desde allá arriba. Pero, al entrar en una de las salas, comprobaba de inmediato que aquella paz era una ilusión. También allí llegaba la guerra, a través de los cuerpos mutilados y las almas destrozadas de los soldados. Para empezar, ella había escuchado sus historias, totalmente convencida de que, con su fuerza y su fe, podría ayudarles a salir de su desgracia. Sin embargo, todos parecían seguir narrando la misma aventura, como una pesadilla coherente, sobre lo que el hombre puede y se ve obligado a soportar en la vida terrenal, sobre las humillaciones que conlleva querer vivir. Que sólo los muertos resultan ilesos. De modo que Helena había dejado de escuchar. Fingía hacerlo, mientras les cambiaba las vendas, les tomaba la temperatura, les administraba los medicamentos y les daba la comida. Y cuando dormía, intentaba dejar de verlos, porque sus rostros seguían hablando, incluso en sueños. Helena leía el sufrimiento en sus pálidos semblantes adolescentes, la crueldad de rostros endurecidos, herméticos, y la añoranza de la muerte en los gestos de dolor de alguno que acababa de saber que tenían que amputarle el pie.
Pese a todo, ella caminaba hoy con paso ligero y presto. Tal vez porque era verano, o porque un médico acababa de decirle lo guapa que estaba aquella mañana. O tal vez a causa del paciente noruego de la sala 4 que no tardaría en decirle «Guten Morgen» [14]con ese acento suyo tan gracioso y particular. Y se tomaría el desayuno sin quitarle la vista de encima mientras ella iba de una cama a otra sirviendo a los demás pacientes y animando a cada uno con algún comentario. Y, cada cinco o seis camas, ella lo miraría a él y, si le sonreía, ella le devolvería la son-risa fugazmente y seguiría como si nada. Nada. Pues eso era todo. Era la idea de esos instantes lo que la hacía seguir adelante día tras día, lo que la hacía sonreír cuando el capitán Hadler, que yacía en la cama más próxima a la puerta con quemaduras graves, bromeaba preguntando si tardarían mucho aún en enviarle sus genitales desde el frente.
Читать дальше