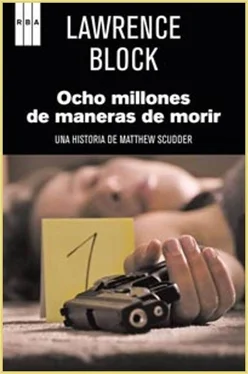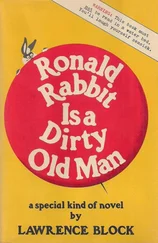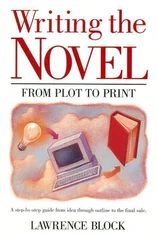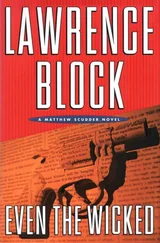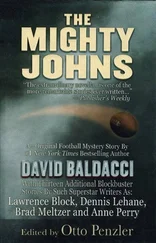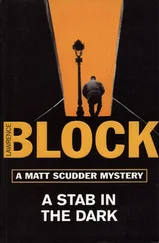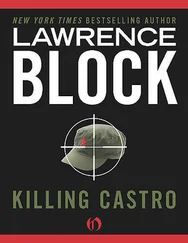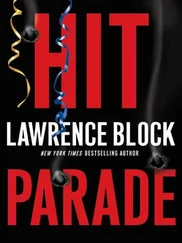La pensión de la familia de Octavio Calderón era un edifico de madera de dos pisos con un porche en el que había alineadas cinco o seis sillas de plástico, había también una caja de naranjas conteniendo revistas y periódicos. Las sillas estaban vacías, lo cual no era extraño. Estaba un poco fresco para tomar el aire en el porche.
Llamé al timbre. Nada sucedió. Se oían conversaciones y varias radios sonando dentro. De nuevo llamé y una mujer de mediana edad, pequeña y corpulenta vino a la puerta.
– ¿Sí? -preguntó con curiosidad.
– ¿Octavio Calderón? -pregunté.
– No est á aqu í .
Puede que fuera la mujer que respondió la primera vez al teléfono. Era difícil de decir y no me importaba demasiado. Hablaba con ella a través de la rejilla de la puerta, tratando de hacerme entender en una mezcla de español e inglés. Después de unos minutos se fue para volver acompañada de un hombre con las mejillas chupadas y un bigote minuciosamente cuidado. El hablaba inglés, y le dije que quería ver a Octavio Calderón.
Pero Octavio Calderón no estaba, según me dijo.
– No importa -respondí.
Le dije que quería de todas maneras ver su habitación. Pero no había nada que ver, protestó, extrañado. Calderón no estaba. ¿De qué me serviría ver su habitación?
No se negaron a cooperar. Pero tampoco estaban muy dispuestos a ello. No veían a cuento de qué venía esto. Cuando comprendieron que la única forma de librarse de mí era, o al menos la más fácil, enseñándome la habitación de Calderón, eso fue lo que hicieron. Seguí a la mujer a través de un pasillo, para acabar en una cocina que daba a una escalera. Subimos por la escalera, recorrimos otro pasillo, al final del cual se detuvo delante de una puerta que abrió sin llamar. Luego se apartó y me hizo un gesto de que entrara.
El suelo estaba cubierto de linóleo. El forro del colchón de la vieja cama de hierro estaba desgarrado. Había una pequeña cómoda de madera blanca y una pequeña mesa delante de la cual estaba una silla plegable. Junto a la ventana había un sillón con tapicería floral. La lámpara posada en la cómoda tenía una pantalla de papel y en el techo colgaban dos bombillas.
Y eso era todo lo que había.
– ¿ Entiende usted ahora? No est á aqu í .
Di una vuelta por la habitación mecánicamente, automáticamente. No podía estar más vacía. El ropero no contenía más que un par de perchas de alambre. Los cajones de la cómoda y el cajón de la mesita estaban vacíos. Por no haber no había ni polvo en las esquinas.
Con el hombre de las mejillas de intérprete, me las apañé para interrogar a la mujer. Fuera la lengua que fuera no era ninguna mina de información. No sabía cuando se había marchado Calderón. El domingo o el lunes, creía. El lunes ella había entrado en su habitación para hacer la limpieza y descubrió que se había llevado todas sus pertenencias sin olvidar nada. Ella había concluido que se había mudado. Como los otros inquilinos, pagaba a la semana. Le quedaban aún un par de días antes del próximo alquiler, pero debió encontrar otro alojamiento, y no, no era extraño que se hubiera marchado sin decir nada. Los inquilinos lo hacían con frecuencia, incluso cuando no estaba vencido el plazo de sus alquileres. Ella y su hija le habían dado a la habitación una buena limpieza y ahora estaba lista para ser alquilada a alguien más. No estaría libre por mucho tiempo. Sus habitaciones no estaban libres por mucho tiempo.
¿Había sido Calderón un buen inquilino? S í , un excelente inquilino, pero ella jamás había tenido ningún problema con sus inquilinos. Ella sólo alquilaba a colombianos y panameños y ecuatorianos y nunca había tenido problemas con ninguno de ellos. Algunas veces se mudaban repentinamente por culpa del Servicio de Inmigración. Puede que fuera esa la razón por la que se trasladara Calderón tan repentinamente, pero eso no era su negocio. Su negocio era limpiar su habitación y alquilarla a algún otro.
Calderón no tenía problemas con los de inmigración, eso lo sabía. El no estaba ilegalmente, de otro modo no estaría trabajando en el Galaxy. Un hotel grande no contrataría a un extranjero sin un permiso de trabajo.
El tenía que tener otra razón para irse con tanta prisa.
Me pasé una hora interrogando otros inquilinos. La imagen que extraje de Calderón no me ayudó en nada. El era un joven tranquilo y reservado. Dadas sus horas de trabajo se encontraba siempre ausente cuando los otros inquilinos estaban en casa. No sabían que tuviera novia alguna. Durante los ocho meses que vivió en Barnett Avenue, jamás recibió visita alguna, ya fuera de hombres o de mujeres, y muy pocas llamadas telefónicas. Antes de instalarse en la pensión de Barnett Avenue había vivido en otro sitio de Nueva York, pero nadie conocía su anterior dirección, ni siquiera si ésta estaba en Queens.
¿Se drogaba? Todos a los que pregunté parecieron molestos con la pregunta. La pequeña patrona rellenita vigilaba por la moral en su establecimiento. Sus inquilinos tenían todos un empleo regular y una vida honesta. Si Calderón fumaba marihuana, me aseguró uno de ellos, no era en su habitación. De otro modo la propietaria habría notado el olor y le habría dicho que se largase.
– Quizá tuviera morriña -sugirió un joven hombre de ojos negros-. Quizá se embarcara para Cartagena.
– ¿Era originario de ella?
– Es colombiano. Creo que dijo de Cartagena.
Fue así como en una hora aprendí que Octavio Calderón era de Cartagena. Y además, nadie estaba seguro de ello.
Llamé a Durkin desde una cafetería en Woodside Avenue. No había cabina, tan sólo un teléfono de pago instalado en la pared. A unos pocos pasos de mí, dos muchachos jugaban con uno de esos juegos eléctricos. Alguien más escuchaba en una radio del tamaño de una cartera de colegio música disco. Protegí el micro con la mano y le dije a Durkin lo que había descubierto.
– Puedo lanzar una orden de búsqueda. Octavio Calderón, hombre, unos veinte años. ¿Cuánto medirá? ¿Un metro setenta?
– Yo jamás lo he visto.
– Ah sí, es verdad. Puedo pedir a la gente del hotel que nos hagan una descripción. ¿Está seguro de que se ha ido, Scudder? Hace un par de días que yo hablé con él.
– El sábado por la noche.
– Sí, el sábado por la noche. Antes del suicidio de Hendryx.
– ¿Sigue siendo un suicidio?
– ¿Por qué no habría de serlo?
– No lo sé. Usted habló con Calderón el sábado por la noche y ésa es la última vez que fue visto.
– Sí, suele hacer ese efecto en mucha gente.
– Algo le espantó. ¿Cree que fue usted?
El dijo algo pero no lo pude escuchar claramente. Le pedí que lo repitiese.
– Dije que no pareció prestar mucha atención. Pensé que estaba colocado.
– Según sus vecinos era una persona muy correcta.
– Sí un muchacho excelente. El típico que tiene una rabieta y se carga a toda la familia. ¿Desde dónde está llamando? Menudo gallinero.
– Una cafetería en Woodside Avenue.
– ¿No pudo encontrar una apacible bolera? ¿Cree usted que Calderón está muerto?
– Él hizo el equipaje antes de dejar la habitación. Y alguien está llamando por él diciendo que está enfermo. Si le han matado no creo que se tomasen todas esas molestias.
– Sí, las llamadas hacen pensar que quiso ganar tiempo… Sacar unos kilómetros de ventaja antes de que suelten los perros.
– Eso es lo que estaba pensando.
– Quizá haya vuelto a su casa, Durkin. Ellos se van a sus países cada poco, sabe. El mundo ha cambiado. Mis abuelos vinieron a instalarse aquí y nunca volvieron a Irlanda, a no ser en el calendario que les regalaba una compañía de licores. Ahora, estos malditos vuelan todos los meses a sus islas y vuelven con un par de gallinas bajo el brazo y otro jodido familiar. Por supuesto, mis abuelos trabajaban, quizá esté ahí la diferencia. Ellos no se pegaban la vuelta al mundo a costa del subsidio y de la ayuda social.
Читать дальше