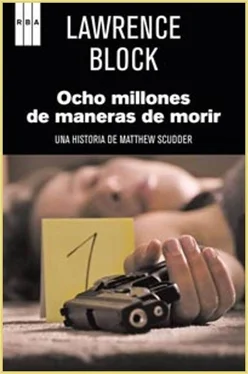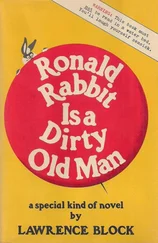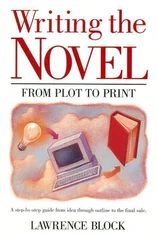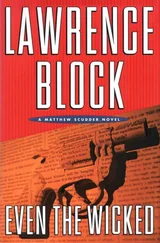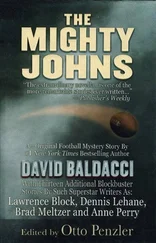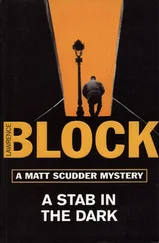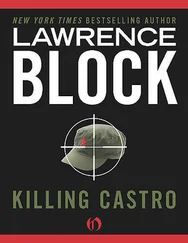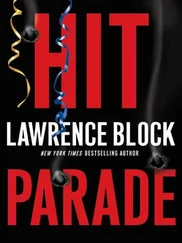– ¿Qué le hace estar seguro?
– Es un buen empleo. Si no vuelve pronto lo perderá. Y él debe saberlo.
– ¿Se ausenta a menudo?
– En absoluto. Estoy seguro de que verdaderamente está enfermo. Probablemente uno de esos virus que pasan en tres días. Hay mucho de eso en estos momentos.
Llamé a Octavio Calderón desde uno de los teléfonos públicos instalados en el vestíbulo del Galaxy. Sonó durante bastante tiempo, por lo menos nueve o diez veces, antes de que una mujer respondiera en español. Solicité hablar con Octavio Calderón.
– No est á aqu í -respondió.
Me esforcé en formular las preguntas en español. ¿ Es enfermo? No sabía si me hacía entender. Sus respuestas eran deliberadamente en un español que nada tenía que ver con el dialecto puertorriqueño que normalmente se oía en Nueva York, y cuando ella me ayudaba hablando inglés, su acento era prácticamente incomprensible y su vocabulario totalmente insuficiente. No est á aqu í , seguía diciendo, y era la única frase que decía que entendía sin dificultad.
Volví a mi hotel. Yo tenía un plano detallado de los cinco distritos de Nueva York. Busqué Barnett Avenue en el índice de Queens, consulté la página indicada y acabé encontrando la calle en cuestión, en el barrio de Woodside. Estudié el plano y me pregunté qué hacía una pensión de una familia sudamericana en un barrio irlandés.
Barnett Avenue se extendía unas doce manzanas, desde el este de la calle 43 hasta el final de Woodside Avenue. Tenía diferentes combinaciones de líneas de metro para ir hasta allí.
Suponiendo que tuviera ganas de ir.
Llamé de nuevo desde mi habitación. Una vez más tardaron una infinidad en contestar al teléfono. Esta vez un hombre respondió:
– Octavio Calderón, por favor.
– Momento.
Luego se oyó un ruido sordo, como si él dejara el auricular colgando del final del cable y éste en su balanceo golpease la pared. A continuación no se oía ningún ruido salvo el de una radio emitiendo música latina. Pensaba en colgar cuando se puso de nuevo al aparato.
– No est á aqu í .
Dijo y colgó antes de que pudiera decirle cualquier cosa en una lengua u otra.
Miré de nuevo el mapa y traté de pensar una manera con la que no tuviera que pasar por Woodside. Era la hora punta en estos momentos. Si iba ahora tendría que permanecer de pie durante todo el trayecto. ¿Y qué podía ganar? Un largo viaje de pie, encerrado como una sardina en una lata para que alguien me fuera a decir no est á aqu í a la cara. ¿Qué sentido tenía? Ya estuviera de vacaciones en el país de la droga, o ya estuviera realmente enfermo no iba a sacar nada de él. Si finalmente llegaba a echarle el guante sería recompensado por un no lo s é en vez del habitual no est á aqu í .
Mierda.
Joe Durkin había vuelto a interrogar a Calderón el sábado por la noche, alrededor de la misma hora en que yo hacía saber que buscaba al amiguito de Kim a todos los colgados y parásitos que pude encontrar. Esa misma noche yo había confiscado un arma a un delincuente y Sunny Hendryx tragaba un montón de píldoras ayudándose con el vodka.
Al día siguiente, Calderón llamó diciendo que estaba enfermo. Y al día siguiente un tipo con chaqueta escocesa me siguió a una de las reuniones de la doble A, me acosó a la salida y me aconsejó que no me ocupara más de Kim Dakkinen.
El teléfono sonó. Era Chance. Tenía un aviso para que lo llamara, pero evidentemente él había decidido no esperar a que yo le devolviera la pelota.
– ¿Cómo lo lleva? ¿Algún avance?
– Sin duda. Ayer por la tarde recibí una advertencia.
– ¿Qué advertencia?
– Un tipo me dijo que no me buscara problemas.
– ¿Estás seguro de que era a propósito de Kim?
– Seguro.
– ¿Conoce al tipo?
– No.
– ¿Qué va a hacer?
Respondí riéndome:
– Ir a buscarme problemas. A Woodside.
– ¿Woodside?
– Queda en Queens.
– Sé dónde queda Woodside, tío. ¿Qué pasa en Woodside?
No tenía ganas de contarle todo, así es que respondí:
– Probablemente nada. Me gustaría evitarme el viajecito, pero no puedo. A propósito, Kim tenía un amiguito.
– En Woodside?
– No, Woodside no tiene nada que ver. Pero estoy seguro que ella tenía un novio. Él le regaló una chaqueta de visón.
Suspiró:
– Pero si ya se lo he dicho. Conejo.
– Sé que ella tenía una chaqueta de conejo. La vi en su ropero.
– ¿Entonces?
– Ella tenía también una chaqueta más corta de visón de cría. Ella lo llevaba la primera vez que la vi. También la llevaba cuando fue al Galaxy y fue asesinada. Ahora se encuentra en un cofre en Police Plaza.
– ¿Qué hace allí?
– Es una prueba.
– ¿De qué?
– Nadie lo sabe. Conseguí examinarla y dar con el tipo que se la vendió. El registro de la venta se hizo al nombre de Kim, pero ella estaba en compañía de un tipo que soltó los billetes.
– ¿Cuánto?
– Dos mil quinientos.
Reflexionó un instante.
– Quizá me chupara algo -dijo-. No es muy difícil. Un par de cientos cada semana. Ellas lo hacen de cuando en cuando. Yo no notaría una cantidad semejante.
– El hombre pagó con su dinero. Chance.
– Puede que ella se lo diera para que pagara. Las mujeres hacen eso en los restaurantes para no molestar a los tipos que las acompañan.
– ¿Por qué no quiere creer que ella tenía un novio?
– Mierda -exclamó-. No me importa lo más mínimo. Si ella tenía uno, ella tenía uno. Pero me cuesta creerlo, eso es todo.
Lo dejé pasar.
– Quizá fuera un cliente y no un novio. Hay clientes que a veces quieren pasarse por un amigo especial, él no quiere pagar, de manera que hace regalos en vez de dinero. Quizá fuera eso y ella se lo hacía por un visón.
– Quizá.
– Usted cree que era novio.
– Sí, eso es lo que creo.
– ¿Y que él la mató?
– No sé quien la mató.
– Y quienquiera que la haya matado quiere que usted deje el asunto.
– No lo sé. Puede que su muerte no tenga nada que ver con el novio. Quizá fuera un demente, como cree la policía, quizá el novio trate de evitar estar liado en una investigación.
– El no está liado y quiere quedarse fuera, ¿es eso lo que quiere decir?
– Más o menos.
– No sé, tío, pero quizá debería pasar.
– ¿Pasar de mi investigación?
– Quizá fuera lo mejor. Una advertencia, mierda, usted no quiere que lo maten por eso.
– No.
– ¿Entonces, qué va a hacer?
– Por el momento tomar el metro para ir a Queens.
– Woodside.
– Así es.
– Yo podría pasar a recogerlo y llevarlo en coche.
– No me disgusta coger el metro.
– Será más rápido en el coche. Podría llevar mi gorra de chófer. Usted iría en el asiento de atrás.
– Otra vez.
– Como quiera. Pero llámeme a la vuelta.
– De acuerdo.
Acabé tomando la línea Flushing que me llevaba a la esquina de la calle Roosevelt con la 52. El tren salió del subsuelo tras dejar Manhattan. Casi me pasé de parada ya que era difícil decir dónde estaba. Las señales de la estación estaban tan sobrecargadas de grafitis que eran indescifrables.
Una escalera mecánica me llevó al nivel de la calle. Saqué mi plano para recuperar mi posición y me puse en ruta en dirección a Barnett Avenue. No caminé mucho cuando me di cuenta de lo qué hacía una familia hispana en Woodside. El barrio había dejado de ser irlandés. Aún quedaba algunos lugares con nombres como "The Esmerald Tavern" y "The Shamrock", pero la mayoría de los carteles y anuncios estaban en español y los mercados se llamaban ahora bodegas. En el escaparate de la agencia de viajes Tara, los posters anunciaban viajes chárter a Bogotá y Caracas.
Читать дальше