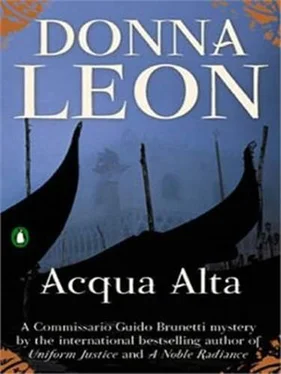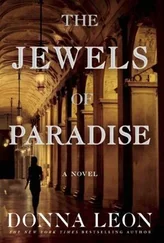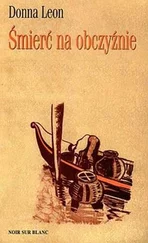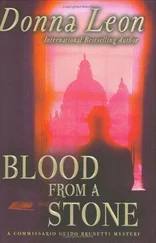Brett saltó al instante:
– Dijiste que no, rechazaste la invitación.
– Eso fue el mes pasado. ¿De qué me serviría ser prima donna si no puedo cambiar de opinión? Tú misma me dijiste que, si aceptaba, me tratarían como a una reina. No iban a registrarme las maletas en el aeropuerto de Pekín, estando allí el ministro de Cultura para recibirme. Como soy una diva, esperarán que viaje con once maletas. No es cosa de decepcionarlos.
– ¿Y si, a pesar de todo, abren las maletas? -preguntó Brett, pero no había temor en su voz.
La reacción de Flavia fue inmediata:
– Si mal no recuerdo, a uno de nuestros ministros le encontraron droga en un aeropuerto de África y no pasó nada. Y en China tiene que ser mucho más importante una diva que un ministro. Además, lo que nos preocupa es tu reputación, no la mía.
– Seriedad, Flavia.
– Hablo en serio. No existe ni la más remota posibilidad de que registren mi equipaje, por lo menos, al entrar. Tú me has dicho que el tuyo no lo han mirado nunca, y hace años que entras y sales de China.
– Siempre puede darse el caso, Flavia -dijo Brett, pero Brunetti percibió que no lo creía.
– Por lo que me has contado de sus ideas sobre mantenimiento, más probabilidades hay de que el avión se estrelle, pero no por eso vamos a dejar de ir. Además, podría ser interesante. Quizá me dé alguna idea sobre Turandot. -Brunetti creyó que había terminado de hablar, pero entonces añadió-: ¿Y por qué perdemos el tiempo hablando de esto? -Miró a Brunetti como si le hiciera responsable del robo de los vasos.
Brunetti descubrió entonces con sorpresa que no tenía ni idea de si ella hablaba en serio cuando decía que llevaría las piezas a China de contrabando. Y dijo a Brett:
– En cualquier caso, ahora no puede usted decir nada a los chinos. Quienquiera que haya matado a Semenzato no sabe que nos ha hablado de la sustitución, y tampoco, que hemos descubierto el móvil del asesinato. Y quiero que siga ignorándolo.
– Pero usted ha venido a esta casa y también fue al hospital -objetó Brett.
– Brett, usted misma dijo que aquellos hombres no eran venecianos. Yo podría ser cualquiera, un amigo, un pariente. Y no me han seguido. -Era verdad. Sólo un nativo de la ciudad podría seguir a otra persona por sus estrechas calles, sólo un veneciano podía conocer sus intrincados vericuetos y sus callejones sin salida.
– Entonces, ¿qué hago? -preguntó Brett.
– Nada -respondió él.
– ¿Qué quiere decir?
– Eso, sencillamente. En realidad, sería prudente que se fuera de la ciudad durante una temporada.
– No me apetece mucho andar por ahí con esta cara -dijo ella, pero lo dijo humorísticamente: buena señal.
Flavia dijo entonces a Brunetti:
– He estado tratando de convencerla para que me acompañe a Milán.
Buen aliado, Brunetti preguntó:
– ¿Cuándo se va?
– El lunes. Ya les he dicho que el jueves cantaré. Han preparado un ensayo con piano para el martes por la tarde.
Él preguntó a Brett:
– ¿Piensa ir? -Como ella no contestara, agregó-: Creo que es una buena idea.
– Lo pensaré -fue lo más que Brett se avino a decir, y Brunetti decidió no insistir. Si alguien podía convencerla, sería Flavia, no él.
– Si decide ir, le agradeceré que me avise.
– ¿Cree que existe peligro? -preguntó Flavia.
Brett se adelantó a contestar:
– Probablemente, habría menos peligro si creyeran que he hablado con la policía. Así no tendrían que hacer algo para impedírmelo. -Y a Brunetti-: Tengo razón, ¿no?
Él no tenía la costumbre de mentir, ni siquiera a las mujeres.
– Sí, es verdad. Cuando los chinos sean informados de la falsificación, el que matara a Semenzato ya no tendrá motivos para tratar de cerrarle la boca a usted. Sabrán que su intimidación no la detuvo. -Comprendía que también podían tratar de silenciarla permanentemente, pero prefirió no decirlo.
– Fantástico -dijo Brett-. Puedo informar a los chinos y salvar el pescuezo pero hundir mi carrera. O me callo, salvo mi carrera y sólo tengo que preocuparme de salvar el pescuezo.
Flavia se inclinó y puso la mano en la rodilla de Brett.
– Es la primera vez que me pareces tú desde que empezó esto.
Brett sonrió:
– Nada como el miedo a la muerte para espabilarla a una.
Flavia irguió el busto y preguntó a Brunetti:
– ¿Diría usted que los chinos están involucrados en esto?
Brunetti no era más propenso que cualquier otro italiano a creer en teorías de conspiración, lo que significa que solía verlas hasta en la coincidencia más inofensiva.
– No creo que la muerte de su amiga fuera accidental -dijo a Brett-. Eso quiere decir que esa gente tiene a alguien en China.
– Quienquiera que sea «esa gente» -apostilló Flavia con énfasis.
– El que yo no sepa quiénes son no significa que no existan -le dijo Brunetti.
– Precisamente -convino Flavia, y sonrió.
Él dijo entonces a Brett:
– Por eso creo que sería mejor que se fuera de la ciudad una temporada.
Ella asintió vagamente, aunque sin duda no convencida.
– Si me voy, se lo comunicaré. -No podía considerarse una promesa. Volvió a apoyar la cabeza en el respaldo. Encima de ellos repicaba la lluvia.
Él volvió su atención a Flavia, que señaló la puerta con la mirada e hizo un pequeño gesto con la barbilla para indicarle que era hora de irse.
Brunetti comprendió que ya estaba dicho casi todo y se puso en pie. Brett, al verlo, puso los pies en el suelo y fue a levantarse.
– No te muevas -dijo Flavia, que ya iba hacia el recibidor-. Yo lo acompañaré.
Él se inclinó para estrechar la mano de Brett. Ninguno de los dos habló.
En la puerta, Flavia le tomó la mano y se la apretó con calor.
– Gracias -fue lo único que dijo, y sostuvo la puerta mientras él cruzaba por delante de ella y empezaba a bajar la escalera. La puerta, al cerrarse, cortó el sonido de la lluvia.
Aunque había asegurado a Brett que no lo habían seguido, Brunetti se paró un momento al salir de la casa, antes de torcer por la calle della Testa y miró a derecha e izquierda, buscando alguna cara a la que pudiera recordar haber visto cuando entró. Ninguna le resultaba familiar. Echó a andar hacia la derecha y entonces le acudió a la memoria algo que le habían dicho hacía años, cuando vino al barrio buscando el apartamento de Brett.
Giró hacia la izquierda hasta la primera calle ancha transversal, la Giancinto Gallina, y allí, en la esquina, tal como lo recordaba de su primera visita, estaba el quiosco de prensa, frente al colegio de segunda enseñanza, de cara a la que era la principal arteria del barrio. Y, como si no se hubiera movido desde la última vez que él la había visto, encontró a la signora María, encaramada a un alto taburete en el interior del quiosco, con su toquilla de media que le daba por lo menos tres vueltas al cuello. Tenía la cara colorada, del frío, de un brandy matinal o, quizá, de las dos cosas, y su pelo corto parecía más blanco por el contraste.
– Buon giorno, signora Maria -dijo él alzando la cara con una sonrisa hacia la mujer parapetada detrás de diarios y revistas.
– Buon giorno, commissario -le respondió la mujer, como si fuera un viejo cliente.
– Si sabe quién soy, signora , sabrá también por qué estoy aquí.
– L'americana ? -preguntó ella, aunque en realidad no era una pregunta.
Él notó un movimiento a su espalda; de repente, una mano se adelantó con rapidez y agarró un periódico de uno de los montones que Maria tenía ante sí, alargando a la mujer un billete de diez mil liras.
Читать дальше