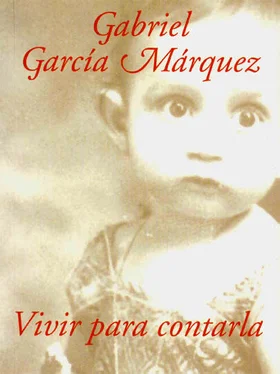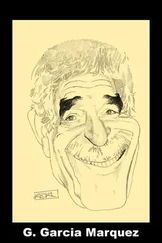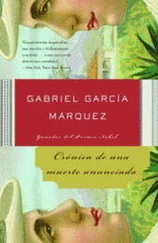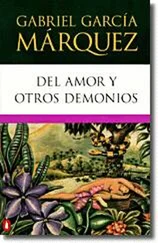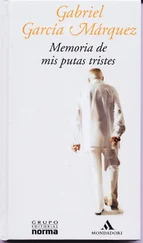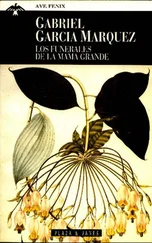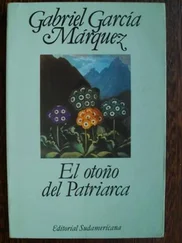Mendoza, famoso entre amigos y enemigos por su franqueza sin adornos, contestó que lo más indicado sería que el gobierno delegara el poder en las Fuerzas Armadas, por la confianza que en aquel momento le merecían al pueblo. Había sido ministro de Guerra en el reciente gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, conocía bien a los militares por dentro, y pensaba que sólo ellos podrían retomar los cauces de la normalidad. Pero el presidente no estuvo de acuerdo con el realismo de la fórmula, ni los mismos liberales la respaldaron.
La intervención siguiente fue la de don Luis Cano, bien conocido por el brillo de su prudencia. Abrigaba sentimientos casi paternales por el presidente y se limitó a ofrecerse para cualquier decisión pronta y justa que acordara Ospina con el respaldo de la mayoría. Éste le dio seguridades de encontrar las medidas indispensables para el retorno a la normalidad, pero siempre ceñido a la Constitución. Y señalando por las ventanas el infierno que devoraba la ciudad, les recordó con una ironía mal reprimida que no era el gobierno el que lo había causado.
Tenía fama por su parsimonia y su buena educación, en contraste con los estruendos de Laureano Gómez y la altanería de otros copartidarios suyos, expertos en elecciones compuestas, pero aquella noche histórica demostró que no estaba dispuesto a ser menos recalcitrante que ellos. Así que la discusión se prolongó hasta la medianoche, sin ningún acuerdo, y con interrupciones de doña Bertha de Ospina con noticias más y más pavorosas.
Ya entonces era incalculable el número de muertos en las calles, y de los francotiradores en posiciones inalcanzables y de las muchedumbres enloquecidas por el dolor, la rabia y los alcoholes de grandes marcas saqueados en el comercio de lujo. Pues el centro de la ciudad estaba devastado y todavía en llamas, y diezmadas o incendiadas las tiendas de pontifical, el Palacio de Justicia, la Gobernación, y otros muchos edificios históricos. Era la realidad que iba estrechando sin piedad los caminos de un acuerdo sereno de varios hombres contra uno, en la isla desierta del despacho presidencial.
Darío Echandía, tal vez el de mayor autoridad, fue el menos expresivo. Hizo dos o tres comentarios irónicos sobre el presidente y volvió a refugiarse en sus brumas. Parecía ser el candidato insustituible para reemplazar a Ospina Pérez en la presidencia, pero aquella noche no hizo nada por merecerlo o evitarlo. El presidente, a quien se tenía por un conservador moderado, lo parecía cada vez menos. Era nieto y sobrino de dos presidentes en un siglo, padre de familia, ingeniero en retiro y millonario desde siempre, y varias cosas más que ejercía sin el menor ruido, hasta el punto de que se decía sin fundamento que quien mandaba en realidad, tanto en su casa como en el palacio, era su esposa de armas tomar. Y aun así -remató con un sarcasmo ácido- no tendría ningún inconveniente para aceptar la propuesta, pero se sentía muy cómodo dirigiendo el gobierno desde el sillón donde estaba sentado por la voluntad del pueblo.
Hablaba fortalecido sin duda por una información que les faltaba a los liberales: el conocimiento puntual y completo del orden público en el país. Lo tuvo en todo momento, por las varias veces que había salido del despacho para informarse a fondo. La guarnición de Bogotá no llegaba a mil hombres, y en todos los departamentos había noticias más o menos graves, pero todas bajo el control y con la lealtad de las Fuerzas Armadas. En el vecino departamento de Boyacá, famoso por su liberalismo histórico y su conservatismo ríspido, el gobernador José María Villarreal -godo de tuerca y tornillo- no sólo había reprimido a horas tempranas los disturbios locales, sino que estaba despachando tropas mejor armadas para someter la capital. De modo que lo único que el presidente necesitaba era entretener a los liberales con su parsimonia bien medida de poco hablar y fumar despacio. En ningún momento miró el reloj, pero debió de calcular muy bien la hora en que la ciudad estuviera bien guarnecida con tropas frescas y probadas de sobra en la represión oficial.
Al cabo de un largo intercambio de fórmulas tentativas, Carlos Lleras Restrepo propuso la que había acordado la dirección liberal en la Clínica Central y que se habían reservado como recurso extremo: proponerle al presidente que delegara el poder en Darío Echandía, en aras de la concordia política y la paz social. La fórmula, sin duda, sería acogida sin reservas por Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo, ex presidentes y hombres de mucho crédito político, pero que no estaban aquel día en el país.
Sin embargo, la respuesta del presidente, dicha con la misma parsimonia con que fumaba, no era la que podía esperarse. No desperdició la ocasión para demostrar su talante verdadero, que pocos le conocían hasta entonces. Dijo que para él y su familia lo más cómodo sería retirarse del poder y vivir en el exterior con su fortuna personal y sin preocupaciones políticas, pero le inquietaba lo que podía significar para el país que un presidente elegido saliera huyendo de su investidura. La guerra civil sería inevitable. Y ante una nueva insistencia de Lleras Restrepo sobre su retiro, se permitió recordar su obligación de defender la Constitución y las leyes, que no sólo había contraído con su patria sino también con su conciencia y con Dios. Fue entonces cuando dicen que dijo la frase histórica que al parecer no dijo nunca, pero quedó como suya por siempre jamás: «Para la democracia colombiana vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo».
Ninguno de los testigos recordó haberla escuchado de sus labios, ni de nadie. Con el tiempo se la atribuyeron a talentos diversos, e incluso se discutieron sus méritos políticos y su validez histórica, pero nunca su esplendor literario. Fue desde entonces la divisa del gobierno de Ospina Pérez, y uno de los pilares de su gloria. Se ha llegado a decir que fue inventada por diversos periodistas conservadores, y con mayores razones por el muy conocido escritor, político y actual ministro de Minas y Petróleos, Joaquín Estrada Monsalve, que en efecto estuvo en el palacio presidencial pero no dentro de la sala de juntas. De modo que quedó en la historia como dicha por quien debía haberla dicho, en una ciudad arrasada donde empezaban a helarse las cenizas, y en un país que nunca más volvería a ser el mismo.
Al fin y al cabo, el mérito real del presidente no era inventar frases históricas, sino entretener a los liberales con caramelos adormecedores hasta pasada la medianoche, cuando llegaron las tropas de refresco para reprimir la rebelión de la plebe e imponer la paz conservadora. Sólo entonces, a las ocho de la mañana del 10 de abril, despertó a Darío Echandía con una pesadilla de once timbrazos de teléfono y lo nombró ministro de Gobierno para un régimen de consolación bipartidista. Laureano Gómez, disgustado con la solución e inquieto por su seguridad personal, viajó a Nueva York con su familia mientras se daban las condiciones para su anhelo eterno de ser presidente.
Todo sueño de cambio social de fondo por el que había muerto Gaitán se esfumó entre los escombros humeantes de la ciudad. Los muertos en las calles de Bogotá, y por la represión oficial en los años siguientes, debieron ser más de un millón, además de la miseria y el exilio de tantos. Desde mucho antes de que los dirigentes liberales en el alto gobierno empezaran a darse cuenta de que habían asumido el riesgo de pasar a la historia en situación de cómplices.
Entre los muchos testigos históricos de aquel día en Bogotá, había dos que no se conocían entre sí, y que años después serían dos de mis grandes amigos. Uno era Luis Cardoza y Aragón, un poeta y ensayista político y literario de Guatemala, que asistía a la Conferencia Panamericana como canciller de su país y jefe de su delegación. El otro era Fidel Castro. Ambos, además, fueron acusados en algún momento de estar implicados en los disturbios.
Читать дальше