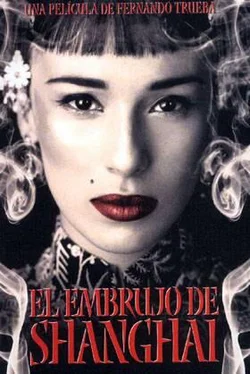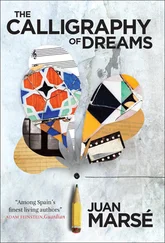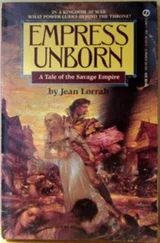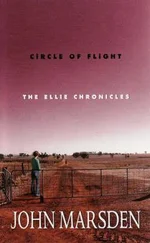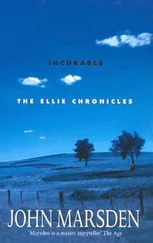– ¿Qué haces, niño? ¿Quieres contagiarte?
– No me importa.
– Embustero.
– Te lo juro.
– Pues a mí sí que me importa… -Se levantó y salió precipitadamente del dormitorio. Yo cerré la maleta, la empujé debajo de la cama y seguí a Susana escaleras abajo mientras sentía diluirse en mi boca su sangre caliente y dulce, la fiebre benigna del deseo, su necesidad de ternura y mis propios terrores y aprensiones.
Tumbada boca arriba en la cama, el brazo izquierdo doblado bajo la nuca, la cara muy pálida vuelta hacia mí y mirándome con indiferencia, ojerosa y distante, un clavel amarillo en el pelo y el gato negro de felpa sentado muy tieso y vigilante detrás de su cabeza, la colcha celeste colgando con una estudiada y romántica negligencia desde el borde de la cama hasta rozar los pies de la estufa de hierro que sostiene la olla con vapores de eucalipto, y detrás de todo eso la gran vidriera y más allá el sauce llorón del jardín, y aún más al fondo y arriba, dominando una escenografía atropellada y chata, la chimenea asesina vomitando su pestilencia negra y opresiva sobre la casa de cristal donde reposa la niña enferma…
Así de ingenuo y truculento era el dibujo que por fin terminé de colorear y que Forcat aprobó después de aconsejarme algunos retoques; el clavel pasó del amarillo al rojo, y la frente mortecina, las apagadas mejillas y los pies desnudos de Susana adquirieron un delicado fulgor marfileño. No había conseguido meter el pavor en aquellos bonitos ojos, a veces tan alegres, y me felicitaba por ello. Susana le dedicó apenas una desdeñosa mirada.
El capitán, en cambio, se mostró satisfecho y se apresuró a guardarlo en su carpeta junto con la carta de denuncia y las firmas. Catorce firmas era todo lo que habíamos conseguido hasta el momento, pero él confiaba en que el dibujo que representaba a la pobre tísica en su sufrimiento llegara al corazón de los ciudadanos apelando a su solidaridad.
Me puse a trabajar enseguida en el otro dibujo y pensaba hacerlo muy parecido al primero en todo salvo en la figura de Susana recostada en la cama; ella quería verse en actitud soñadora y vestida con el chipao verde muy ceñido. Pero ni la postura soñolienta ni el exótico atuendo terminaban de salirme bien; empezaba el dibujo y lo rompía una y otra vez, un día porque no le gustaba a ella y al otro porque no me gustaba a mí. Sin embargo, luciendo ese vestido de seda todavía mal esbozado y apenas coloreado, cerrado hasta el cuello y como desaliñado, como descosido y con cortes laterales en la falda, Susana empezaba a parecerse a una china de verdad y había en el dibujo algo indefinible que sí me complacía, y que por supuesto se debía más a una combinación casual de los colores que a mis dotes de observador y a la destreza de mi mano: ahora el tumulto baboso expandiéndose desde la boca de la chimenea, el humo verdinegro suspendido sobre la cabeza yacente de Susana parecía ciertamente amenazar los sueños de lejanías y de sedas orientales que sugerían la postura de la muchacha tísica y su vestido. Precisamente por aquellos días ella me dijo que Forcat sabía de un paquebote inglés, el Munchkin Star, que dos veces al año zarpaba de Liverpool rumbo a Shanghai con escalas en Barcelona en octubre y en abril.
– Los cortes de la falda no son así -protestó una vez más cuando le enseñé el dibujo-. Te estás inventando el vestido, niño. Esos cortes han de ser un poco redondeados en las puntas…
– De eso nada -dije-. Lo he visto en las películas y son así. Pregunta a Forcat.
Me tiró la lámina a la cabeza, empapó su pañuelo en agua de colonia y se frotó el pecho y la cara, luego cogió las cartas y empezó un solitario sobre el tablero del parchís en su regazo.
– Cuánto tarda -dijo al cabo de un rato-. Cuanto más calor hace, más alarga la siesta. ¿No crees que habría que despertarle? ¿Por qué no subes a ver?
– Un día se va a enfadar.
– Deja ya esos lápices y sube a buscarle, anda -insistió Susana-. Es tardísimo, seguro que se ha quedado frito… Por favor, Dani.
Nunca encontré cerrada la puerta de su cuarto, pero yo llamaba con los nudillos y esperaba en el umbral. A veces dormía en calzoncillos y estirado boca arriba, las manos misteriosas apaciblemente cruzadas sobre el vientre, otras veces lo encontraba ya en pie y recién duchado, enfundado en su fantástico quimono negro y calzado con las sandalias de suela de madera, deslizando lentamente un cepillo por sus cabellos planchados y mirándose complacido en la luna del armario.
– Pensábamos que se había quedado dormido…
– ¿Quién lo pensaba? -dijo-. ¿Susana o tú?
– Pues… Los dos.
– Eso está bien.
Tiró el cepillo sobre la cama, se volvió sonriendo y puso la mano grande y caliente sobre mi hombro guiándome hacia la escalera de caracol para bajarla juntos, yo por delante, y luego enfilamos el sombrío corredor en dirección a la soleada galería. Cuando entramos, Susana estaba recostada y se arreglaba las cejas con unas pinzas y el espejo de mano. En este momento el reloj del comedor dio una primera campanada y ella se incorporó en la cama como impulsada por un resorte, tiró las pinzas y el espejo y miró a su padre en la foto de la mesilla de noche. Y antes de que Forcat nos devolviera al flamígero amanecer que teñía de sangre el río Huang-p’u y el cristal de las ventanas del Bund, y encendía una pequeña rosa amarilla en el salón de Chen Jing Fang, Susana cerró los ojos y se quedó completamente inmóvil durante unos segundos frente al retrato del Kim. Mientras acababan de sonar las seis campanadas, el narrador estrábico, ya sentado en el borde del lecho, carraspeaba aclarándose la voz y meditaba sombríamente, él también, ante la rosa.
De pie junto al piano, el Kim coge la rosa y la mira obsesivamente, como si descifrara en sus pétalos reblandecidos por el calor y en su amarillo fuego apagado la clave del enigma. Anoche esta rosa había estado adornando una de las mesas del Yellow Sky Club, y cuando fue dejada aquí, en esta copa, seguramente él ya dormía.
Interroga a la Ayi y no saca nada en claro. Por su parte, Deng pretende igualmente no saber nada, pero no sostiene la mirada del Kim y dice tímidamente y sin convicción que tal vez fue la doncella siamesa… Bruscamente el Kim agarra al criado por las solapas.
– Deng, escúchame bien. Soy responsable de la seguridad personal de madame Chen y haré mi trabajo a pesar tuyo y de quien sea, incluso a pesar de ella. Por el bien de tu señora dime lo que sepas o te echo a los cocodrilos, chino maldito… No bromeo. Anoche madame se acostó con jaqueca y dijo que no saldría. Pero salió, ¿verdad? ¡Contesta!
Deng asiente, asustado:
– Sí. Casi una hora después que usted… Hizo una llamada telefónica, se vistió y se fue. Me hizo prometer que no se lo diría a monsieur…
– ¿A qué hora volvió?
– Muy tarde. Pasadas las cinco…
Que pudo verla llegar, dice, porque no consiguió conciliar el sueño, y que a esa hora, el temor de que pudiera ocurrirle algo malo a la señora lo sacó de la cama; que él había comprendido desde el primer día que monsieur Franch venía de Francia enviado por monsieur Lévy para proteger a madame Chen de algún peligro, y no deseaba otra cosa que ayudar, pero que anoche madame le ordenó guardar silencio sobre su salida y él tuvo que obedecer, aunque luego se arrepintió. Y que al ver lo tarde que era se alarmó y ya estaba a punto de despertar a monsieur y contarle lo ocurrido cuando, al cruzar el salón, llegó madame con una rosa en la mano y le pidió una copa con agua, puso en ella la rosa y la colocó sobre el piano; que respiró aliviado al ver a madame, y que nunca se habría perdonado a sí mismo si esta noche le hubiese ocurrido algo malo.
Читать дальше