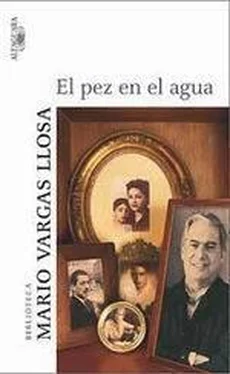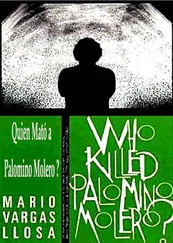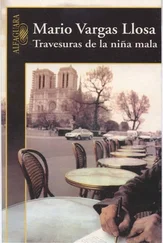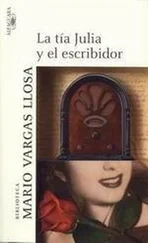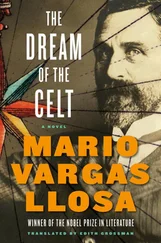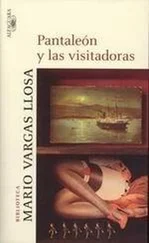Enamorarse no tenía que ver para mí, entonces, absolutamente nada con el sexo: era ese sentimiento diáfano, desencarnado, intenso y puro que sentía por Helena. Consistía en soñar mucho con ella y fantasear que nos habíamos casado y viajábamos por sitios bellísimos, en escribirle versos e imaginar apasionadas situaciones heroicas, en las que yo la salvaba de peligros, la rescataba de enemigos, la vengaba de ofensores. Ella me premiaba con un beso. Un beso «sin lengua»: habíamos tenido una discusión al respecto con los chicos del barrio y yo defendí la tesis de que a la enamorada no se podía besarla «con lengua»; eso sólo a los plancitos, a las huachafitas, a las de medio pelo. Besar «con lengua» era como manosear, y ¿quién que no fuera el peor de los degenerados iba a manosear a una chica decente?
Pero si el sexo me asqueaba, participaba en cambio de la pasión de los amigos del barrio por andar bien vestido, calzado y, si hubiera sido posible, con esos anteojos Ray Ban que volvían a los muchachos irresistibles para las chicas. Mi papá no me compraba jamás ropa, pero mis tíos me regalaban los ternos que les quedaban chicos o pasaban de moda, y un sastre de la calle Manco Cápac les daba la vuelta y me los arreglaba, de modo que yo andaba siempre bien vestido. El problema era que, al dar el sastre la vuelta a los ternos, quedaba una costura visible en el lado derecho del saco, donde había estado el bolsillo para el pañuelo, y yo insistía cada vez, con el maestro, para que hiciera un zurcido invisible y desapareciera el rastro de ese bolsillo que podía hacer maliciar a la gente que mi terno era heredado y volteado.
En cuanto a las propinas, el tío Jorge y el tío Juan, y a veces el tío Pedro -que luego de recibirse había partido a trabajar en el Norte, como médico de la hacienda San Jacinto- me regalaban cinco, y luego diez soles cada domingo, y con eso tenía de sobra para la matinée, los cigarrillos Viceroy que comprábamos sueltos, o para tomarnos una copita de «capitán» -mezcla de vermouth y pisco- con los chicos del barrio antes de las fiestas de los sábados, en las que sólo servían refrescos. Al principio, mi papá también me daba una propina, pero desde que empecé a ir a Miraflores y a recibir dinero de mis tíos, discretamente fui renunciando a la propina paterna, despidiéndome muy rápido, antes de que me la diera: otra de las formas alambicadas de oponerme a él inventadas por mi cobardía. Debió de entenderlo porque hacia esa época, principios de 1948, no volvió a regalarme jamás un centavo.
Pero, pese a esas demostraciones de arrogancia económica, en 1949 me atreví
– fue la única vez que hice algo parecido- a pedirle que me hiciera arreglar los dientes. Por tenerlos salidos me habían molestado mucho en el colegio, llamándome Conejo y burlándose de mí. No creo que me importara tanto antes, pero desde que empecé a ir a fiestas, a juntarme con chicas y a tener enamorada, que me pusieran fierros que me emparejaran los dientes, como habían hecho con algunos amigos, se convirtió en una ambición intensamente acariciada. Y, de pronto, la posibilidad se puso a mi alcance. Uno de mis amigos del barrio, Coco, era hijo de un técnico dental, cuya especialidad eran precisamente esos fierros para emparejar las dentaduras. Hablé con Coco, él con su papá, y el amable doctor Lañas me citó en su consultorio del jirón de la Unión, en el centro de Lima, y me examinó. Me pondría los fierros sin cobrar por su trabajo; debía pagarle sólo el material. Batallé entre mi soberbia y mi coquetería muchos días, antes de dar ese gran paso, al que, en el fondo, tenía por una abyecta abdicación. Pero la coquetería fue más fuerte -debió de temblarme la voz- y se lo pedí.
Dijo que bueno, que hablaría con el doctor Lañas, y tal vez llegó a hacerlo. Pero algo ocurrió antes de que empezara el tratamiento, alguna de esas tormentas domésticas o alguna escapada a casa de los tíos, y, una vez amainada la crisis y restablecida la unidad familiar, no volvió a hablarme del asunto ni yo a recordárselo. Me quedé con mis dientes de conejo y al año siguiente, en que entré al Colegio Militar Leoncio Prado, ya no me importó ser un dientón.
IV. EL FRENTE DEMOCRÁTICO
Luego de los Encuentros por la Libertad de agosto y setiembre de 1987, partí a Europa, el 2 de octubre, como lo hacía todos los años por esta época. Pero, a diferencia de otros, esta vez llevaba conmigo, bien metido en el cuerpo pese a las iras y apocalípticas profecías de Patricia, el morbo de la política. Antes de partir de Lima, en una exposición televisada para agradecer a quienes me acompañaron en las movilizaciones contra la estatización, dije que regresaba «a mi escritorio y a mis libros», pero nadie me lo creyó, empezando por mi mujer. Yo tampoco me lo creí.
En esos dos meses que estuve en Europa, mientras asistía al estreno de mi obra La Chunga, en un teatro de Madrid, o garabateaba los borradores de mi novela Elogio de la madrastra bajo la cúpula con luceros del Reading Room del Museo Británico (a un paso del cubículo donde Marx escribió buena parte de El capital), la cabeza se me iba con frecuencia de las fantasías de los Inconquistables o de las ceremonias eróticas de don Rigoberto y doña Lucrecia a lo que ocurría en el Perú.
Mis amigos -los viejos y los nuevos, de los días de la movilización- se reunían, en mi ausencia, de manera periódica, para hacer planes, dialogaban con los dirigentes de los partidos, y cada domingo Miguel Cruchaga me hacía informes detallados y eufóricos que, infaliblemente, disparaban a mi mujer hacia la rabieta o el válium. Porque desde las primeras encuestas yo aparecía como una figura popular, con intenciones de voto, en caso de una eventual candidatura, de cerca de un tercio del electorado, el más alto porcentaje entre los presuntos aspirantes a la presidencia para aquella elección, todavía lejana, de 1990. Pero lo que más alegraba a Miguel era que la presión de opinión pública a favor de una gran alianza democrática, bajo mi liderazgo, le parecía incontenible. Era algo sobre lo que Miguel y yo habíamos divagado, en nuestras conversaciones, como un ideal remoto. De pronto, se hizo verosímil, y dependía de mi decisión.
Era cierto. Desde el mitin de la plaza San Martín, y debido a su gran éxito, en los diarios, la radio, la televisión y en todas partes comenzó a hablarse de la necesidad de una alianza de las fuerzas democráticas de oposición para enfrentarse al apra y a la Izquierda Unida en las elecciones de 1990. De hecho, los militantes de Acción Popular y del Partido Popular Cristiano se habían confundido en la plaza, aquella noche, con los independientes. También en Piura y Arequipa. En las tres manifestaciones yo hice aplaudir a esos partidos y a sus líderes por oponerse al proyecto estatizador.
Esta oposición había sido inmediata en el caso del Popular Cristiano y algo tibia al principio en el de Acción Popular. Su líder, el ex presidente Belaunde, presente en el Congreso el día del anuncio, hizo una declaración cautelosa, temiendo tal vez que la estatización tuviera mucho respaldo. Pero en los días siguientes, en consonancia con la reacción de amplios sectores, sus pronunciamientos fueron cada vez más críticos y sus partidarios concurrieron en masa a la plaza San Martín.
La presión de los medios de comunicación no apristas y del público en general, en cartas, llamadas y declaraciones, para que nuestra movilización cuajara en una alianza con miras a 1990, fue enorme en las semanas que siguieron a los Encuentros por la Libertad y continuó mientras yo estaba en Europa. Miguel Cruchaga y mis amigos coincidían en que yo debía tomar la iniciativa para materializar aquel proyecto, aunque discrepaban sobre el calendario. Freddy creía prematuro que volviera a Lima de inmediato. Temía que, en los tres años por delante hasta el cambio presidencial, mi flamante imagen pública se gastara. Pero si iba a actuar en política era indispensable viajar mucho por el interior del país, donde apenas me conocían. Así que, después de barajar muchas fórmulas, en discusiones telefónicas que nos costaban un ojo de la cara, decidimos que volviera a comienzos de diciembre, y por Iquitos.
Читать дальше