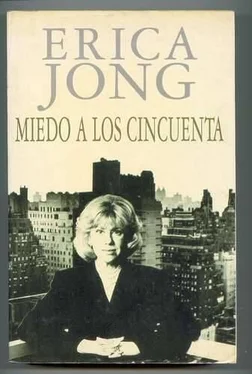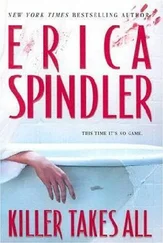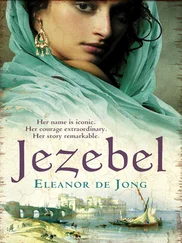– ¡ Ahí va Joan Collins!
– ¿Cuál de ellas es? -preguntó el marido.
Así es la fama.
Aquella noche en el Lipp, formábamos un grupo curioso. Después de su sesión de trabajo con la prensa, Joan no quería que la fotografiaran con su novio, Robin Hurlstone, de modo que le pidió a Ken que fuera su acompañante. Joan hablaba con él y yo hablaba con Robin, y los paparazzi quedaron todos confusos cuando entramos. Estaban reunidos a la puerta del restaurante. (No me extraña que lospaparazzi odien a los famosos que les dan de comer. Siempre están esperando fuera, al frío, mientras la presa está caliente dentro, comiendo.)
Estar con famosas del voltaje de Joan siempre me hace dar las gracias por ser simplemente una escritora.
Puede que me reconozcan durante breves periodos cuando estoy promocionando un libro, pero el resto del tiempo soy invisible, mientras tomo notas.
En un determinado momento de aquella alegre (aunque excesivamente pública) cena, Joan, su secretaria y yo bajamos juntas al pequeño cuarto de baño.
– Es bastante atractivo -dijo Joan de Ken-. Y parece lo suficientemente listo para ti -puso en blanco sus ojos enormes.
Como yo trataba de hacer algo para librarme de Ken, me dio que pensar que Joan lo encontrara «atractivo». Seguía pensando en irme de París y tomar un avión a Venecia, pero entonces recordé que allí no tenía nada por lo que ir.
Resulta difícil abrirse a alguien que te quiere de verdad. Yo seguía tratando de alejarme de Ken y él seguía aprobando el examen para quedarse.
Siempre trataba de hacer cosas por mí, desde llenarme la bañera a traerme aperitivos. Nos recuerdo a los dos dando vueltas en aquella diminuta suite como boxeadores en un ring.
– ¿Es que crees que una persona no te va a querer si no haces cosas sin parar por ella? -le grité exasperada.
Eso le dejó seco.
– No-dijo.
– Está bien. Eres encantador-grité-. El problema es que tú no lo crees.
Se puso a llorar. Se tumbó en la cama con lágrimas corriéndole por la cara. Le abracé.
– Eres encantador, lo eres -dije yo. Y, los dos llorando, aquella noche hicimos el amor por primera vez.
Así fue como empezó nuestra relación. Si yo hubiera sido agente de apuestas, no habría apostado por ella.
Unas semanas después, de vuelta a Estados Unidos, me llevó a su casa de Vermont a pasar el fin de semana. Era un tiempo demasiado tempestuoso para volar, de modo que fuimos en coche por la Route 91 hasta Bratdeboro y luego seguimos por las Green Mountains. En Putney, nos detuvimos a cenar. La conversación entre nosotros fluía como siempre y me aterraba lo cerca que estábamos uno del otro.
– Te he estado esperando toda la vida -dijo él.
– Estoy aterrada -dije yo, reconociéndolo por fin.
– ¿Por qué?
– Si me enamoro de ti, trataré de hacer que lo pases bien todo el tiempo y entonces no podré escribir -dije-. Tengo que ser libre para ser sincera con lo que escribo, y eso es lo primero de todo. No puedo ponerme a cuidar de un hombre.
– Escribe todo lo que necesites escribir sobre mí, sobre todo lo que sea -dijo él-. Nunca te echaré eso en cara. Por eso me he enamorado de ti.
– Lo dices ahora… Pero la cosa cambiará. Siempre cambia. Los hombres dicen una cosa cuando andan detrás de ti y otra cuando te tienen bien agarrada. Probablemente creas lo que estás diciendo ahora, pero la cosa cambiará, te lo aseguro.
– No, no cambiará -dijo él-. Además, yo no soy los hombres -agarró una servilleta-. Te doy plena libertad…, sobre todo -escribió en ella. Y luego-: Escribe todo lo que te apetezca, siempre -y añadió su firma y la fecha.
Todavía tengo este documento en la caja fuerte.
Pero lo cierto era que yo me tenía más miedo a mí misma del que le tenía a él. Si me enamoraba de él, ¿censuraría lo que escribía para agradarle? Si me casaba con él, ¿me empeñaría en que mi escritura fuera la de una mujer casada?
Al principio, éste fue mi dilema, pues nos casamos tres meses más tarde, en Vermont. Tuve que luchar contra mi tendencia a tratar de agradarle censurando la verdad.
– Si censuras algo -dijo él-, al final te enfadarás y me dejarás. Y prefiero que digas la verdad y te quedes.
Mi locura particular era pensar que siempre tenía que elegir entre lo que escribía y mi vida. Puede que sea la locura de todos los que escriben. Todavía lucho en la guerra de mi madre y mi abuela.
Antes de que nos casáramos, nuestros padres organizaron una cena en un restaurante del campo. Luego Ken llevó a sus padres en coche de vuelta al Sugarbush Inn y yo llevé a Molly. En algún punto del camino tomé una carretera equivocada y me dirigí hacia Nueva York. La lluvia arreciaba. Conduje y conduje…
Molly estaba muy enfadada, como de costumbre, por mi espantoso sentido de la orientación.
– Ya lo sabes, mamá -dijo-, no te tienes que casar a menos que quieras hacerlo.
En ese momento, Ken y su padre aparecieron en coche detrás de nosotros.
Sólo después de que nos casáramos nos dimos cuenta de que todos los motivos para que lo hiciéramos eran inevitables. Su innata tendencia Prozac se imponía a mi pesimismo. Tenía la loca tenacidad de mi padre. Nunca se rendía. Se despertaba riendo en plena noche. Necesitaba quererme más de lo que necesitaba alejarse de mí. Yo necesitaba quererle a él más de lo que necesitaba sentirme abandonada y desheredada.
¿Por qué nos casamos en vez de limitarnos a vivir juntos? Porque necesitábamos saber que cuando llegaran los malos momentos seguiríamos juntos y saldríamos adelante. Y ha habido todo tipo de malos momentos. Problemas sexuales, problemas de dinero, las dificultades de las familias con hijastros. A veces discutimos como salvajes y hacemos el amor como amantes. A veces nos volvemos la espalda uno al otro. Incluso cuando nos gritamos y nos tiramos cosas, somos amigos. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? A veces ninguno de los dos lo sabe. El matrimonio es andrógino, como las amistades íntimas.
Los dos aceptamos el hecho de que, al intentar que sea un matrimonio de iguales, estamos haciendo historia (como el resto de nuestra generación pionera). Los dos aceptamos el hecho de que no nos pertenecemos uno al otro. Los dos somos capaces de decir al otro lo que sea; y hemos tenido discusiones tan fuertes que parecía que el sol nunca volvería a salir.
Pero en el fondo de todo eso, hay una sensación de que somos responsables uno del otro, si no de la felicidad del otro. Hay empatía, admiración, respeto hacia la inteligencia y la sinceridad del otro. No puedo imaginar el escribir un libro tan desnudo como éste si no fuera por este matrimonio.
Al ver que se meten conmigo, Ken dirá:
– ¿Qué más da que te ataquen o se burlen de ti? Ya has pasado antes por eso. No borra tus palabras.
Y me doy cuenta de que he pasado por todo y he llegado al otro extremo, riéndome y leyéndole en voz alta en la cama a mi mejor amigo.
Los hombres no son el problema
Criada, como la carne en el sandwich, entre dos hermanas, siempre he sido consciente de la crueldad de las mujeres, de la feroz competitividad posible entre hermanas. Cuando era niña, me apetecía formar parte de las Brownies o Girl Scouts y no me atreví porque mi hermana mayor consideraba a las Girl Scouts gazmoñas y patéticamente estrechas. En Barnard, premiada con mi presencia en el Cuadro de Honor (algo que te daba el dudoso privilegio de llevar una toga negra y mantener el orden en los exámenes finales), se lo oculté a mi hermana mayor, también alumna de Barnard, sabiendo que se burlaría de mí. Ella era la rebelde y yo era la virtuosa, mientras que mi hermana menor, Claudia, estaba, creía yo, a mi cargo, mi responsabilidad, era mi cruz. Solía tumbarme en la cama y fantasear que las tijeras de cortar las uñas del cuarto de baño de mi madre desaparecían misteriosamente del estuche y aparecían clavadas en el corazón de mi hermana. Luego hacía complicados planes para evitar que pasara eso, desbaratando mi propio deseo.
Читать дальше