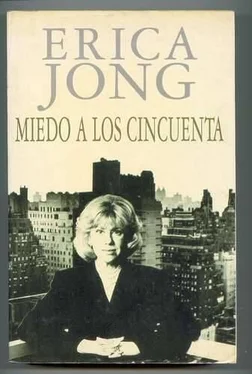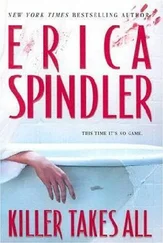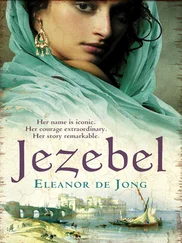Tengo planes y planes. Termino Miedo a los cincuenta y me dedico a mi novela sobre el futuro, me doy el gusto de volver a escribir poemas, escribir algunos relatos breves, terminar mi musical, completar mi libro de meditaciones, afirmar mi vida todas las mañanas y desearme un buen día, liberarme todas las noches para soñar los sueños necesarios, encontrar placer en el servir a los que quiero, renunciar a la culpabilidad al negarme a sentirla cuando piden mi aniquilación, encontrar disfrute en la enseñanza, disfrute en hablar con las lectoras que me quieren (que creen que tengo respuestas cuando lo único que tengo son unas cuantas preguntas acuciantes), darme tiempo todos los días para dar un paseo o ir a un museo, ser generosa porque eso me recuerda lo mucho que he recibido, ser cariñosa porque eso me recuerda que no me sienta celosa de los que sólo parecen tener más, no dejar que se me escape la vida, librarme del enfado, bendecir a los conocidos y los desconocidos, bendecir la colina de los olivos, bendecir la pinocha que cae de los pinos, bendecir los nogales todavía verdes, bendecir el rosado resplandor del sol que puede que no llegue a ver otro verano, o incluso otro día.
Si cada día me atrevo a recordar que estoy aquí de prestado, que esta casa, esta colina, estos minutos se me han concedido temporalmente, no se me han dado para siempre, nunca me desesperaré. Desesperarse es para los que esperan que van a vivir para siempre.
Yo ya no lo espero.
Conocí a mi marido en el cruce de una calle, y casi le atropello con mi coche. Iba a salir con él en una cita a ciegas (concertada por un amigo mutuo que es humorista) y sin duda no quería quedar atrapada en el coche de uno con el que salía sin haberlo visto nunca.
Durante la cena, devoró su comida en menos de dos minutos, al tiempo que hablaba. Yo trataba de recordar la maniobra de Heimlich, aunque puede que él hubiera preferido otra maniobra. Debe de haberme gustado porque le dejé monologar toda la noche. Habitualmente monologo yo.
En aquel momento yo todavía tenía varios novios en varios continentes, y no creía que me hiciera falta un marido, aunque sin duda necesitaba un amigo.
Me molesta admitir esto, pero estaba casada cinco meses después. Navegamos por el Mediterráneo durante nuestro viaje de novios. Entonces nos llegamos a conocer el uno al otro. Ahora recomiendo noviazgos más largos.
Incluso ahora, tenemos laringitis de gritarnos uno al otro: el asqueroso secreto de un matrimonio duradero.
Nunca me divorciaré de él -y cómo podría, si es un abogado especializado en divorcios-, pero puedo pegarle un tiro. Ése es el modo en que dos personas saben que están hechas una para la otra.
Parece que quiere lo mejor para mí (y para él). Sus antecedentes penales no constan en ningún ordenador. Tiene -¡glub!- «buen carácter», como habría dicho mi madre si hubiera dicho alguna vez ese tipo de cosas. Aborrezco escribir nada que sea bueno sobre este matrimonio, porque ya se sabe que es ley de vida que, lo mismo que cuando aparece un artículo sobre las «parejas felices» en una revista se originan divorcios inmediatos, escribir cosas buenas sobre tu pareja en un libro provoca problemas maritales. (Lo mismo que escribir cosas malas.)
Poco después de nuestra primera cita, Ken y yo nos encontramos hablando uno con el otro estuviéramos donde estuviéramos. Yo fui a California a ver a mi agente que vivía allí por un tiempo y, sin motivo aparente, llamé a Ken. Fui a Italia, supuestamente para seguir unos cursos de cocina en Umbría, pero en realidad para ver a un amante poco fijo que movió cielo y tierra para verme sólo una noche, y llamé a Ken. Esperaba que me llamase por teléfono ese amante y siempre era Ken. Me debatía sobre si ir o no a Venecia a ver al otro y en lugar de eso me cité en París con Ken. Lo cierto es que mi inteligente futuro marido me mandó un pasaje a París y en consecuencia yo dudaba si ir en avión a reunirme con un hombre disponible cuando tenía otro no disponible esperando en Italia. Debía de haber cambiado algo en mi masoquista mente o, si no – ¡horror!-, me había enamorado.
Pero no me quería enamorar. Sólo quería estar con alguien que me gustase. El amor nunca ha provocado más que problemas. Como dijo Enid Bagnold: no es para usar y tirar. Así que, cuando conocí a Ken, decidí que había superado el amor. En el pasado, normalmente me había casado con los dedos cruzados.
La primera noche que conocí a Ken fue al volver de aquella boda en St Moritz donde mi mejor amigo, el hermoso romano, se había casado con una princesa guapa y lista, con el von y el zu para demostrarlo. La chica tenía veintitantos años. Yo tenía cuarenta y tantos. El tenía treinta y tantos. En cierto modo me alegró conocer a un hombre de mi edad. Y me gustaba el aspecto de Ken: igual que un oso irrumpiendo en un campamento de Yellowstone.
Un hombre alto, corpulento, desaliñado, con un bigote y barba negros, una poblada cabellera de pelo negro (algo gris en las sienes) y un traje con chaleco incluido y una pajarita roja, Ken daba la sensación de un animal amistoso olfateando el aire. Tenía los ojos pardos y cálidos. Parecía que tenía que recogerse las piernas (como las varillas de un paraguas) para subirse a mi coche. Se volvió y sonrió como un gato mirando un plato de leche.
– Hola -dijo, claramente aliviado. ¿Esperaba que yo fuera Vampira o Boadicea o una amazona con un pecho portando una lanza?
Mi amigo el humorista, Lewis Frumkes, me había contado que tenía más o menos mi edad. Y era listo. Y agradable.
– Una rara combinación -dijo Lewis-. Normalmente son listos o agradables, pero no las dos cosas.
– ¿No será, espero, un soltero accesible?
Lewis quedó desconcertado por esta frase. ¿Cómo podía saber él que yo odiaba a los «solteros accesibles», que normalmente eran laboradictos y sexofóbicos y querían que pensaras en la boda durante la primera cita? Hacía mucho tiempo que yo había decidido que los italianos infieles, los actores sin trabajo, los herederos blancos, anglosajones y protestantes menores de edad, y los casados, eran más sexy.
Mi psicoanalista determinó que era una alergia al matrimonio, que en realidad era una dependencia edípica de mi adorado padre. Era buena dando consejos, aunque siempre pretendía que no daba ninguno. Estaba claro a quién aprobaba y a quién no.
– ¿Dónde está ahora? -decía siempre que hacías referencia a un hombre que era rico o famoso o las dos cosas, y con el que habías salido, aunque fuera brevemente, en el pasado. Las orejas se le aguzaban como las de una matrona de Edith Wharton.
Me miraba como si mis actores eventuales y mis maridos descarriados fueran trayfe.
Quería que me casara y consiguiera tarjetas de crédito, en lugar de dárselas a otros. Creía que hacer eso era como arrojar perlas a los cerdos. Creía que me valoraba demasiado poco. Puede que fuera así. Pero me gustaba el sexo y a la mayoría de los llamados hombres accesibles el sexo les asustaba mucho.
– Si yo fuera soltero, ¿sería acccesible? -preguntó Lewis.
– En absoluto -dije yo, riendo.
Me miró perplejo, sin saber si esto era un cumplido o un insulto.
– Le dije a Lewis que no quería conocer a alguien famoso -dijo Ken-. Pero entonces dijo: «Ella no es de ésas.»
– ¿Quieres decir que estabas juzgándome antes de conocerme?
– Todo el mundo juzga siempre a los demás -dijo él, empujando hacia atrás el asiento del coche y estirando las piernas-. Cada vez que negocio con otros abogados, es un concurso para ver quién tiene más larga la polla. Ya sabes a qué me refiero. Todos tus libros tratan de eso.
Читать дальше