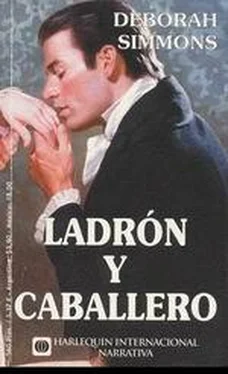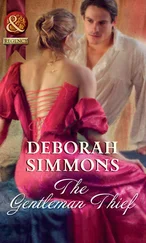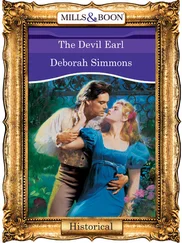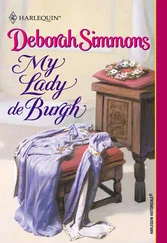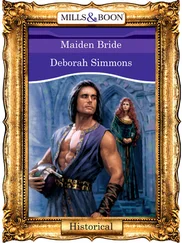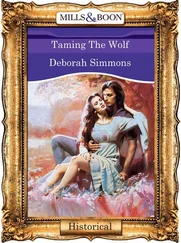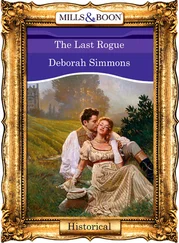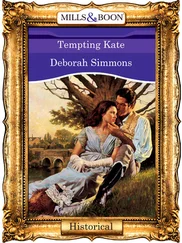– Hay prácticamente ochenta médicos con consulta en Bath. Sin duda se podría haber inducido a uno de ellos a ayudarlo en su… ah… problema sin recurrir al robo -comentó Ashdowne con sequedad ante un rabioso Whalsey.
– Pero, ¿qué pasa con las joyas? -intervino Georgiana, que no tenía ningún interés en la calvicie masculina ni en su cura. Tanto Cheever como Whalsey la miraron sin comprender -. El collar de lady Culpepper -instó.
– Aguarde un minuto, señorita -comentó Cheever con los ojos muy abiertos-. No sé nada de eso. ¡Juro que soy estrictamente un ladrón de poca monta! ¡No soy un ladrón de joyas!
– ¡Ni yo! -Gritó Whalsey-. Puede que en este momento ande un poco escaso de fondos, pero todo el mundo sabe que consigo mi dinero a través del matrimonio, no robándolo. ¡Lo que me preocupa es mi pelo! ¿Cómo voy a encontrar una viuda rica si lo pierdo? ¡Un hombre no puede llevar una peluca en todo momento! ¡Debo conservar mi cabello! -declaró con fiereza apasionada.
– ¿Y cree que con esto lo conseguirá? -preguntó al detective, alzando el frasco que contenía el líquido oscuro.
– ¡Desde luego! ¡Haría crecer el pelo en una bola de billar! -afirmó Whalsey.
– ¡El profesor lo jura! -intervino Cheever-. ¡Debería ver la mata de pelo que tiene!
– Pelo con el que sin duda nació -musitó Georgiana decepcionada. Después de sus cuidadosas investigaciones, no había logrado recuperar las joyas perdidas.
Jeffries carraspeó.
– Me temo que es irrelevante si esto funciona o no, ya que ha sido robado y he de devolvérselo a su propietario -afirmó-. También quiero la fórmula -con otro bufido, Whalsey sacó un papel del bolsillo de su chaqueta y se lo arrojó con furia al detective-. ¿Es la única copia?
– ¡Sí! -espetó el vizconde.
– Muy bien, entonces. Me pondré en contacto con ustedes dos en lo referente a cualquier cargo que el profesor quiera presentar.
– Todo fue por su culpa! -acusó Cheever.
– Yo no hice nada. Fue usted quien se me acercó, ¡ladronzuelo! -repuso Whalsey.
Aún seguían discutiendo cuando Georgiana, Ashdowne y Jeffries abandonaron la casa. Los tres bajaron en silencio los escalones. Tan desdichada se sentía Georgiana que al principio no oyó la risita baja. Pero al llegar a la calle le resultó bastante audible. ¿Es qué Ashdowne se burlaba de ella?
Se volvió hacia él. El marqués, que siempre parecía tan elegante y ecuánime, sonreía sin poder evitarlo.
– ¡Regenerador del pelo! -murmuró. Echó la cabeza atrás y estalló en una carcajada.
Al observar su rostro atractivo tan relajado, ella sintió que toda su tensión se evaporaba. Después de todo, Ashdowne no encontraba gracia en sus errores de cálculo, sino en la situación en la que se habían encontrado, que, debía reconocer, era la más estúpida que jamás había vivido.
Antes de darse cuenta también ella se reía y, para su sorpresa, Jeffries se unió a ellos hasta que los tres estuvieron a punto de dar un espectáculo en las calles de Bath. Con los ojos húmedos, se apoyó en Ashdowne y decidió que era una experiencia muy placentera compartir su alegría con un hombre.
Fue más tarde, al separarse de sus acompañantes, cuando comprendió la terrible verdad. Si Whalsey y Cheever eran inocentes, únicamente le quedaban dos sospechosos.
Y uno de ellos era Ashdowne.
Ashdowne se estiró en el incómodo sillón griego de su dormitorio y apoyó los pies en lo alto de un taburete tallado. Había alquilado la casa, con sus espantosos muebles, para toda la temporada, aunque sólo había pretendido quedarse poco tiempo. En ese momento odiaba la elegante dirección de Camden Place. Desde luego, no sería la primera vez que le desagradaba su entorno. “Todo parece molestarme más que de costumbre”, pensó con acritud.
– Necesito una copa -musitó cuando apareció su mayordomo.
Finn, un irlandés sagaz, no era el típico criado de un noble, pero era el único miembro del personal al que se le permitía acceso directo a Ashdowne. Ambos llevaban junto mucho tiempo, y la situación se cimentaba en la confianza mutua más que en el trabajo, ya que el marqués sabía que la lealtad de un hombre como Finn no se podía comprar.
– ¿Una mañana difícil, milord? -preguntó Finn. Se dirigió al aparador, donde vertió una cantidad generosa de oporto, que le presentó a Ashdowne. Luego se sirvió otra para él antes de regresar a sentarse en el feo sillón que había frente al marqués.
– No tan difícil como excepcional -reconoció mientras disfrutaba del buqué del vino.
– ¿Cómo puede ser de otro modo cuando la joven Bellewether ha participado en él? -preguntó con su voz grave, en la que se notaba su acento irlandés.
– Sí, decididamente es poco corriente -reflexionó, sin la sequedad que con anterioridad había provocado cualquier mención de Georgiana. Llevaba ausente desde la noche que la había besado en la terraza.
El beso había sido un juego, un modo de ganarse su confianza y, como tal, una seducción necesaria. Entonces, ¿por qué no se quitaba de encima su recuerdo? ¿Por qué cada vez que la veía era dominado por el impulso de repetirlo?
– ¿Y bien, qué sucedió hoy? ¿El detective arrestó al pobre Whalsey?
– No, me temo que no -Ashdowne sonrió-. La prueba que más lo incriminaba era un frasco robado con loción regeneradora del pelo.
– ¡No! -Finn soltó una carcajada.
– Sí -rió entre dientes al recordar la situación. ¿Cuándo había sido la última vez que se había divertido tanto?
– ¿Regenerador del pelo? ¡Ja! ¡No me extraña que su excelencia lleve siempre sombreo! -Finn se dio una palmada en la rodilla-. Pero, ¿de dónde lo sacó?
– Al parecer él y su secuaz, un tal señor Cheever, urdieron un plan para robárselo al profesor que lo creó, lo cual significa que la señorita Bellewether no está tan loca como pensábamos -la sonrisa se desvaneció-. Aunque no sabían nada del collar, Whalsey y su amigo técnicamente pueden ser considerados ladrones.
– Si usted lo dice -convino Finn entre risotadas-. Sin embargo, dudo que el detective lo considere de esa manera.
– Quizá. Quizá no -Jeffries parecía ser un hombre decente y sólido, no como los de su profesión, algunos de los cuales se sabía que eran tan deshonestos como sus presas.
– ¡Olvídelo, milord! Ni siquiera el detective más estúpido le daría crédito ahora a las teorías de la joven.
– Probablemente, no -convino Ashdowne, moviéndose incómodo en el sillón. Sentía algo parecido a la culpabilidad, aunque no sabía por qué le molestaba una sensación tan ajena a él. Después de todo, no había hecho más que complacer a Georgiana. De hecho, ella se había mostrado inexplicablemente complacida cuando usó su influencia sobre Jeffries.
Demasiado. Quizá ahí radicaba el problema, ya que no podía olvidar la sonrisa que le lanzó ella cuando convenció al detective de que los acompañara a la residencia de lord Whalsey. Nadie en su menos que excepcional existencia lo había mirado de esa manera, como si le hubiera regalado la luna y las estrellas. Su expresión exhibía una adoración completa. Bebió un trago de oporto. No había estado nada interesado en su absurda investigación, salvo para cerciorarse de que no lo afectara a él de ningún modo.
Y eso le producía vergüenza, pues la percepción que tenía de la infatigable señorita Bellewether sufría un cambio. Había mostrado tanto vigor ese día que no podía evitar sentir admiración por ella. Puede que sus ideas estuvieran tergiversadas, pero actuaba en consonancia con ellas. Seguía su propio camino, sin tomar en consideración lo que pensaran los demás, buscando misterios en un mundo que por desgracia carecía de ellos.
Читать дальше