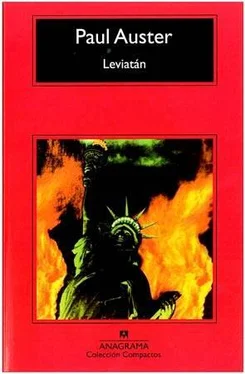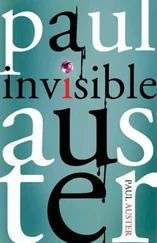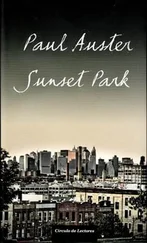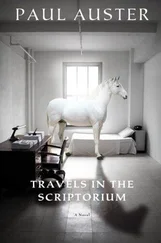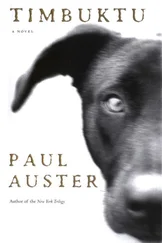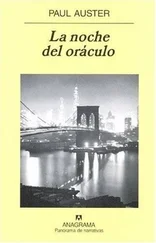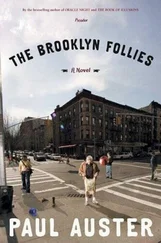– Es inútil -dijo Maria finalmente-. No estoy consiguiendo comunicarme contigo, ¿verdad?
– Te escucho -contestó Sachs-. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con lo que dices.
– Sólo vas a empeorar las cosas, Ben. Cuanto más tiempo te lo guardes, más difícil será cuando tengas que hablar.
– Nunca tendré que hablar.
– Eso no puedes saberlo. Quizá te encuentren, y entonces no tendrás elección.
– No me encontrarán nunca. Eso sólo podría ocurrir si alguien les diera el soplo, y tú no me harás eso. Por lo menos no lo creo. Puedo confiar en ti,¿no es cierto?
– Puedes confiar en mí. Pero yo no soy la única persona que lo sabe. Ahora también Lillian está enterada, y no estoy segura de que sea tan capaz de cumplir una promesa como yo.
– No hablará. No tendría sentido que lo hiciera. Tiene demasiado que perder.
– No cuentes con el sentido común cuando trates con Lillian. Ella no piensa igual que tú. No juega con tus mismas reglas. Si no has comprendido eso ya, estás buscando problemas.
– Problemas es lo único que tengo. Unos pocos más no me harán daño.
– Márchate, Ben. No me importa dónde vayas o qué hagas, pero métete en el coche y aléjate de esa casa. Ahora mismo, antes de que Lillian vuelva.
– No puedo hacer eso. Ya he empezado esto y tengo que continuar hasta el final. No tengo otro remedio. Esta es mi oportunidad y no puedo desperdiciarla por miedo.
– Te hundirás hasta el fondo.
– Ya lo estoy. El propósito de esto es salir a la superficie.
– Hay maneras más sencillas.
– No para mí.
Hubo una larga pausa al otro extremo de la línea, una inhalación, otra pausa. Cuando Maria habló de nuevo, le temblaba la voz.
– Estoy tratando de decidir si debo compadecerte o sólo abrir la boca y gritar.
– No tienes por qué hacer ni una cosa ni la otra.
– No, supongo que no. Puedo olvidarme de ti, ¿no es eso? Siempre cabe esa opción.
– Puedes hacer lo que quieras, Maria.
– Cierto. Y si quieres correr riesgos, allá tú. Pero recuerda que te lo dije, ¿de acuerdo? Recuerda que traté de hablarte como amiga.
Estaba muy alterado cuando colgaron. Las últimas palabras de Maria habían sido una especie de despedida, una declaración de que ya no estaba con él. No importaba qué les hubiera llevado al desacuerdo, que éste hubiera sido provocado por los celos, por una declaración sincera, o por una combinación de las dos cosas. El resultado era que ya no podría recurrir a ella. Aunque Maria no pretendiera que él se lo tomase así, aunque se alegrara de volver a tener noticias suyas, la conversación había dejado demasiadas nubes, demasiadas incertidumbres. ¿Cómo podría acudir a ella en busca de ayuda cuando el mero hecho de hablar con él le causaría dolor? Él no había querido ir tan lejos, pero una vez las palabras habían sido pronunciadas, comprendía que había perdido a su aliada, a la única persona con la que podía contar para que le ayudase. Llevaba en California poco menos de un día y sus naves ya estaban ardiendo.
Podría haber reparado el daño llamándola de nuevo, pero no lo hizo. En lugar de eso volvió al cuarto de baño, se vistió, se cepilló el pelo con el cepillo de Lillian y se pasó las siguientes ocho horas y media limpiando la casa. De vez en cuando hacía una pausa para comer algo, rebuscando en la nevera y en los armarios de la cocina hasta encontrar algo comestible (sopa de lata, salchichas de hígado, frutos secos), pero aparte de eso trabajó sin interrupción hasta más de las nueve. Su objetivo era dejar la casa impecable, convertida en un modelo de orden y tranquilidad domésticos. No podía hacer nada con los muebles deteriorados, naturalmente, ni con los techos agrietados de los dormitorios o el esmalte herrumbroso de los fregaderos, pero por lo menos podía dejar la casa limpia. Atacando las habitaciones una por una, restregó, quitó el polvo, pulió y ordenó avanzando metódicamente de la parte de atrás a la de delante, de la planta baja al primer piso, de la mayor suciedad a la menor. Fregó los retretes, reorganizó los cubiertos, dobló y guardó ropa, recogió piezas de rompecabezas, utensilios de un juego de té en miniatura, los miembros amputados de muñecas de plástico. Por último, reparó las patas de la mesa del comedor, sujetándolas con un surtido de clavos y tornillos que encontró en el fondo de un cajón de la cocina. La única habitación que no tocó fue el estudio de Dimaggio. No le apetecía volver a abrir la puerta, pero aunque hubiese deseado entrar allí, no habría sabido qué hacer con todos los trastos. Le quedaba poco tiempo ya y no habría podido terminar el trabajo.
Sabía que debía marcharse. Lillian había dejado claro que no quería que estuviera en la casa cuando ella volviese, pero en lugar de coger el coche e ir a buscar un motel, volvió al cuarto de estar, se quitó los zapatos y se tumbó en el sofá. Sólo quería descansar unos minutos, estaba cansado por todo el trabajo que había hecho y le parecía que no había nada de malo en quedarse un rato más. A las diez, sin embargo, aún no se había dirigido a la puerta. Sabía que contrariar a Lillian podía ser peligroso, pero la idea de salir por la noche le llenaba de temor. En la casa se sentía seguro, más seguro que en ninguna parte, y aunque no tenía derecho a tomarse esta libertad, sospechaba que no sería mala cosa que al entrar le encontrase allí. Se quedaría sorprendida, tal vez, pero al mismo tiempo esto afirmaría una cuestión importante, la única cuestión que era preciso dejar bien sentada. Ella vería que no había forma de librarse de él, que él era ya un hecho ineludible en su vida. Dependiendo de cómo respondiera, él podría juzgar si lo había entendido así o no.
Su plan era fingir que dormía cuando ella llegase. Pero Lillian volvió tarde, mucho después de la hora que había mencionado aquella mañana, y para entonces los ojos de Sachs se habían cerrado contra su voluntad y estaba dormido de verdad. Fue un desliz imperdonable -estaba despatarrado en el sofá con todas las luces encendidas-, pero al final no pareció tener gran importancia. El ruido de una puerta al cerrarse le sobresaltó a la una y media y lo primero que vio fue a Lillian de pie en la puerta con Maria en los brazos. Sus ojos se encontraron, y durante un instante una sonrisa cruzó por sus labios. Luego, sin decirle una palabra, subió la escalera con su hija. Él supuso que volvería a bajar después de meter a Maria en la cama, pero al igual que había ocurrido con otras muchas suposiciones que había hecho en aquella casa, se equivocó. Oyó que Lillian entraba en el cuarto de baño del piso de arriba y se lavaba los dientes y luego, al cabo de un rato, siguió el sonido de sus pasos cuando entró en su dormitorio y encendió la televisión. El volumen estaba bajo y lo único que distinguía era un murmullo de voces, un ruido sordo de música que hacia vibrar las paredes. Se sentó en el sofá, plenamente consciente ahora, suponiendo que bajaría en cualquier momento para hablar con él. Esperó diez minutos, luego veinte, luego media hora, y al final la televisión se calló. Después de eso esperó otros veinte minutos y como ella no había bajado aún, comprendió que no tenía intención de hablar con él, que ya se había dormido. Era un triunfo en cierto modo, pensó, pero ahora que había pasado, no estaba completamente seguro de cómo interpretar la victoria. Apagó las lámparas del cuarto de estar, se acostó de nuevo en el sofá y se quedó allí tumbado en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando el silencio de la casa.
Después de eso no se habló más de que se trasladara a un motel. El sofá del cuarto de estar se convirtió en la cama de Sachs y empezó a dormir allí todas las noches. Todos lo dieron por sentado y ni siquiera se mencionó nunca el hecho de que ahora él pertenecía a la casa. Era algo natural, un fenómeno tan poco digno de ser comentado como un árbol o una piedra o una partícula de polvo en el aire. Eso era precisamente lo que Sachs esperó desde el principio, y sin embargo su papel entre ellas nunca estuvo claramente definido. Todo se había organizado de acuerdo con un entendimiento secreto e inexpresado, y él sabia instintivamente que seria un error preguntarle a Lillian qué quería de él. Tenía que averiguarlo él solo, encontrar su sitio basándose en los indicios y gestos más pequeños, en los comentarios y evasivas más inexcrutables. No era que temiese lo que pudiera suceder si cometía una equivocación (aunque nunca dudó de que la situación pudiera volverse en su contra, de que ella pudiera cumplir su amenaza y llamar a la policía), sino que más bien quería que su conducta fuera ejemplar. Esa era en primer lugar la razón por la que había ido a California: para reinventar su vida, para encarnar una idea de bondad que le permitiera tener una relación completamente diferente consigo mismo. Pero Lillian era el instrumento que había elegido y sólo a través de ella podría lograrse esta transformación. Lo había concebido como un viaje, como una larga travesía por las tinieblas de su alma, pero ahora que se encontraba en camino, no estaba seguro de viajar en la dirección correcta.
Читать дальше