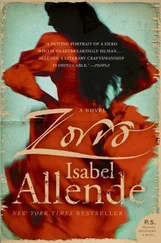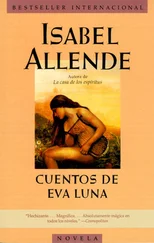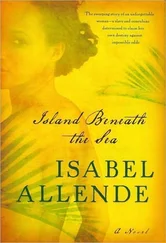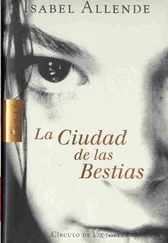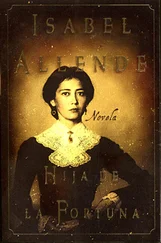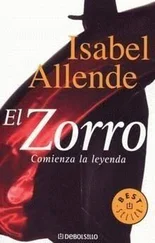Una vez por semana iban donde un escribano y Violette le dictaba a grandes rasgos una carta para su hijo en Francia. El escribano se encargaba de poner sus pensamientos en frases floridas y hermosa caligrafía. Las cartas demoraban sólo dos meses en llegar a manos del joven cadete, quien respondía puntualmente con cuatro frases en jerga militar para decir que su estado era positivo y estaba estudiando la lengua del enemigo, sin especificar de qué enemigo en particular, dado que Francia contaba con varios. «Jean-Martin es igual que su padre», suspiraba Violette cuando leía esas misivas escritas en clave. Tété se atrevió a preguntarle cómo había logrado que la maternidad no le aflojara las carnes y Violette lo atribuyó a la herencia de su abuela senegalesa. No le confesó que Jean-Martin era adoptado, tal como nunca le mencionó sus amoríos con Valmorain. Sin embargo, le habló de su larga relación con Étienne Relais, amante y marido, a cuya memoria fue fiel hasta que apareció Sancho García del Solar, porque ninguno de los pretendientes anteriores en Cuba, incluso aquel gallego que estuvo a punto de casarse con ella, logró enamorarla.
– He tenido siempre compañía en mi cama de viuda para mantenerme en forma. Por eso tengo buen cutis y buen humor.
Tété calculó que pronto ella misma estaría arrugada y melancólica, porque llevaba años consolándose sola, sin más incentivo que el recuerdo de Gambo.
– Don Sancho es un señor muy bueno, madame. Si lo quiere ¿por qué no se casan?
– ¿En qué mundo vives, Tété? Los blancos no se casan con mujeres de color, es ilegal. Además, a mi edad no hay que casarse y menos con un parrandero incurable como Sancho.
– Podrían vivir juntos.
– No quiero mantenerlo. Sancho morirá pobre, mientras que yo pienso morirme rica y que me entierren en un mausoleo coronado con un arcángel de mármol.
Un par de días antes de que se cumpliera el plazo para la emancipación de Tété, Sancho y Violette la acompañaron al colegio de las ursulinas a contarle la noticia a Rosette. Se reunieron en la sala de visitas, amplia y casi desnuda, con cuatro sillas de madera tosca y un gran crucifijo colgado del techo. Sobre una mesita había tazas de chocolate tibio, con una costra de nata coagulada flotando encima, y una urna para las limosnas que ayudaban a mantener a los mendigos allegados al convento. Una monja asistía a la entrevista y vigilaba de reojo, porque las alumnas no podían estar sin chaperona en presencia masculina, aunque fuese el obispo y con mayor razón un tipo tan seductor como ese español.
Tété rara vez había tocado el tema de la esclavitud con su hija. Rosette sabía vagamente que ella y su madre pertenecían a Valmorain y lo comparaba con la situación de Maurice, quien dependía por completo de su padre y no podía decidir nada por sí mismo. No le parecía raro. Todas las mujeres y niñas que conocía, libres o no, pertenecían a un hombre: padre, marido o Jesús. Sin embargo, ése era el tema constante de las cartas de Maurice, que siendo libre, vivía mucho más angustiado que ella por la absoluta inmoralidad de la esclavitud, como la llamaba. En la infancia, cuando las diferencias entre ambos eran mucho menos aparentes, Maurice solía sumirse en estados de ánimo trágicos causados por los dos temas que lo obsesionaban: la justicia y la esclavitud. «Cuando seamos grandes, tú serás mi amo, yo seré tu esclava, y viviremos contentos», le dijo Rosette en una ocasión. Maurice la sacudió, atorado de llanto: «¡Yo nunca tendré esclavos! ¡Nunca! ¡Nunca!».
Rosette era una de las chicas de piel más clara entre las estudiantes de color y nadie dudaba de que fuera hija de padres libres; sólo la monja superiora conocía su verdadera condición y la había aceptado por la donación que hizo Valmorain al colegio y la promesa de que sería emancipada en un futuro cercano. Esa visita resultó más distendida que las anteriores, en las cuales Tété había estado a solas con su hija sin nada que decirse, ambas incómodas. Rosette y Violette simpatizaron de inmediato. Al verlas juntas, Tété pensó que en cierta forma se parecían, no tanto por los rasgos como por el colorido y la actitud. Pasaron la hora de visita conversando animadamente, mientras ella y Sancho las observaban mudos.
– ¡Qué niña tan lista y tan bonita es tu Rosette, Tété! ¡Es la hija que desearía tener! -exclamó Violette cuando salieron.
– ¿Qué será de ella cuando salga del colegio, madame? Está acostumbrada a vivir como rica, no ha trabajado nunca y se cree blanca -suspiró Tété.
– Falta para eso, mujer. Ya veremos -replicó Violette.
El día señalado me aposté en la puerta del tribunal a esperar al juez. La notificación todavía estaba pegada en la pared, como la había visto cada tarde durante esos cuarenta días, cuando iba, con el alma en un hilo y un gris-gris de buena suerte en la mano, a averiguar si alguien se oponía a mi emancipación. Madame Hortense podía impedirlo, era muy fácil para ella; le bastaría acusarme de costumbres disipadas o mala índole, pero parece que no se atrevió a desafiar a su marido. Monsieur Valmorain le tenía horror a los chismes. En esos días tuve tiempo para pensar y tuve muchas dudas. Me sonaban en la cabeza las advertencias de Célestine y las amenazas de los Valmorain; la libertad significaba que no podía contar con ayuda, no tendría protección ni seguridad. Si no encontraba trabajo o me enfermaba, terminaría en la cola de mendigos que alimentaban las ursulinas. ¿Y Rosette? «Calma, Tété. Confía en Dios, que nunca nos abandona», me consolaba el Père Antoine. Nadie se presentó en el tribunal para oponerse y el 30 de noviembre de 1800 el juez firmó mi libertad y me entregó a Rosette. Sólo el Père Antoine estaba allí, porque don Sancho y el doctor Parmentier, que me habían prometido asistir, se olvidaron. El juez me preguntó con qué apellido quería inscribirme y el santo me autorizó para usar el suyo. Zarité Sedella, treinta años, mulata, libre. Rosette, once años, cuarterona, esclava, propiedad de Zarité Sedella. Eso decía el papel que el Père Antoine me leyó palabra a palabra antes de darme su bendición y un apretado abrazo. Así fue.
El santo partió enseguida a atender a sus necesitados y yo me senté en un banquito de la plaza de Armas a llorar de alivio. No sé cuánto rato estuve así, pero fue un llanto largo, porque el sol se desplazó en el cielo y la cara se me secó en la sombra. Entonces sentí que me tocaban el hombro y una voz que reconocí al instante me saludó: «¡Por fin se calma, mademoiselle Zarité! Creí que se iba a disolver en lágrimas». Era Zacharie, que había estado sentado en otro banco observándome sin apuro. Era el hombre más guapo del mundo, pero yo no lo había notado antes porque estaba ciega de amor por Gambo. En la intendencia de Le Cap, con su librea de gala, era una figura imponente y allí en la plaza, con chaleco bordado de seda color musgo, camisa de batista, botas con hebillas labradas y varios anillos de oro, se veía todavía mejor. «¡Zacharie! ¿Es usted realmente?» Parecía una visión, muy distinguido, con algunas canas en las sienes y un bastón delgado con mango de marfil
Se sentó a mi lado y me pidió que dejáramos el trato formal, tú mejor que de usted, en vista de nuestra antigua amistad. Me contó que había salido a toda prisa de Saint-Domingue apenas se anunció el fin de la esclavitud y se había embarcado en una goleta americana que lo dejó en Nueva York, donde no conocía un alma, tiritaba de frío y no entendía una palabra de la jerigonza que hablaba esa gente, como dijo. Sabía que la mayoría de los refugiados de Saint-Domingue estaban instalados en Nueva Orleans y se las arregló para llegar hasta aquí. Le iba muy bien. Un par de días antes había visto por casualidad la notificación de mi libertad en el tribunal, hizo unas averiguaciones y cuando estuvo seguro de que se trataba de la misma Zarité que él conocía, esclava de monsieur Toulouse Valmorain, decidió aparecer en la fecha indicada, ya que de todos modos su bote estaría anclado en Nueva Orleans. Me vio entrar con el Père Antoine en el tribunal, me esperó en la plaza de Armas y después tuvo la delicadeza de dejarme llorar a gusto antes de saludarme.
Читать дальше