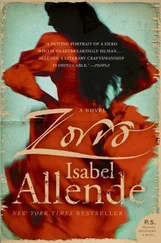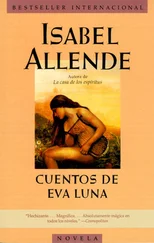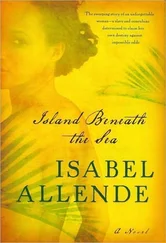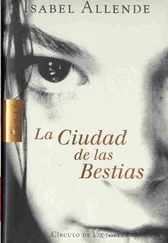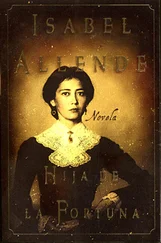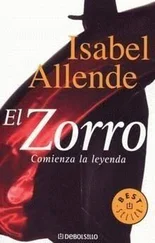En el molino encontraron a una joven tirada en el suelo en medio de una nube de moscas y el estrépito de las máquinas movidas por mulas. El proceso era delicado y se confiaba a los esclavos más hábiles, que debían determinar exactamente cuánta cal usar y cuánto hervir el jarabe para obtener azúcar de calidad. En el molino sucedían los peores accidentes y en esa ocasión la víctima, Séraphine, estaba tan ensangrentada, que Parmentier creyó que algo le había estallado en el pecho, pero luego vio que la sangre manaba del muñón en un brazo, que ella apretaba sobre su vientre redondo. De un rápido gesto Tante Rose se quitó el trapo de la cabeza y se lo amarró por encima del codo, murmurando una invocación. La cabeza de Séraphine cayó sobre las rodillas del doctor y Tante Rose se movió para acomodarla en su propio regazo, le abrió la boca y le vertió un chorro oscuro de un frasco de su bolsa. «Es sólo melaza, para reanimarla», dijo, aunque él no había preguntado. Un esclavo explicó que la joven estaba empujando caña en la trituradora, se distrajo por un momento y las paletas dentadas le atraparon la mano. Sus gritos lo alertaron y alcanzó a detener las mulas antes de que la succión de la máquina le llevara el brazo hasta el hombro. Para liberarla debió cortarle la mano con el hacha que se mantenía colgada de un garfio para ese fin. «Hay que detener la sangre. Si no se infecta, vivirá», dictaminó el doctor y mandó al esclavo que fuera a la casa grande a buscar su maletín. El hombre vaciló porque sólo recibía órdenes de los commandeurs , pero a una palabra de Tante Rose salió corriendo. Séraphine había abierto un poco los ojos y decía algo entre dientes que el doctor apenas pudo captar. Tante Rose se inclinó para oírla. «No puedo, p'tite , el blanco está aquí, no puedo», le contestó en un susurro. Dos esclavos levantaron a Séraphine y se la llevaron a una barraca de tablas, donde la tendieron sobre un mesón de madera bruta. Tété espantó a las gallinas y a un cerdo, que husmeaba entre la basura del suelo, mientras los hombres sujetaban a Séraphine y la curandera la lavaba con agua de un balde. «No puedo, p'tite , no puedo», le repetía cada tanto en el oído. Otro hombre trajo unas brasas ardientes del molino. Por suerte Séraphine había perdido el conocimiento cuando Tante Rose procedió a cauterizar el muñón. El doctor notó que estaba preñada de unos seis o siete meses y pensó que con la pérdida de sangre seguramente abortaría.
En eso apareció en el umbral del galpón la figura de un jinete; uno de los esclavos corrió a tomar las bridas y el hombre saltó al suelo. Era Prosper Cambray, con una pistola al cinto y su látigo en la mano, vestido con pantalón oscuro y camisa de tela ordinaria, pero con botas de cuero y un sombrero americano de buena factura, idéntico al de Valmorain. Cegado por la luz de afuera, no reconoció al doctor Parmentier. «¿Qué escándalo es éste?», preguntó con su voz suave, que resultaba tan amenazante, golpeándose las botas con el látigo, como siempre hacía. Todos se apartaron para que viera por sí mismo, entonces distinguió al doctor y le cambió el tono.
– No se moleste con esta tontería, doctor. Tante Rose se ocupará de todo. Permítame acompañarlo a la casa grande. ¿Dónde está su caballo? -le preguntó con amabilidad.
– Lleven a esta joven a la cabaña de Tante Rose para que la cuide. Está preñada -replicó el doctor.
– Eso no es ninguna novedad para mí -se rió Cambray.
– Si la herida se gangrena, habrá que cortarle el brazo -insistió Parmentier, colorado de indignación-. Le repito que deben llevarla de inmediato a la cabaña de Tante Rose.
– Para eso está el hospital, doctor -le contestó Cambray.
– ¡Esto no es un hospital sino un establo inmundo!
El jefe de capataces recorrió el galpón con una expresión de curiosidad, como si lo viera por primera vez.
– No vale la pena preocuparse por esta mujer, doctor; de todos modos ya no sirve para el azúcar y tendré que ocuparla en otra cosa…
– No me ha entendido, Cambray -lo interrumpió el médico, desafiante-. ¿Quiere que recurra a monsieur Valmorain para resolver esto?
Tété no se atrevió a atisbar la expresión del jefe de capataces; nunca había oído a nadie hablarle en ese tono, ni siquiera al amo, y temió que levantara el puño contra el blanco, pero cuando respondió su voz era humilde, como la de un criado.
– Tiene razón, doctor. Si Tante Rose la salva, por lo menos tendremos al crío -decidió, tocando con el mango del látigo la barriga ensangrentada de Séraphine.
El jardín de Saint-Lazare, que surgió como una idea impulsiva de Valmorain poco después de casarse, se había convertido con los años en su proyecto favorito. Lo diseñó copiando dibujos de un libro sobre los palacios de Luis XIV, pero en las Antillas no se daban las flores de Europa y tuvo que contratar a un botánico de Cuba, amigo de Sancho García del Solar, para que lo asesorara. El jardín resultó colorido y abundante, pero debía ser defendido de la voracidad del trópico por tres infatigables esclavos, que también se ocupaban de las orquídeas, cultivadas a la sombra. Tété salía todos los días antes de la canícula a cortar flores para los ramos de la casa. Esa mañana Valmorain paseaba con el doctor Parmentier por el estrecho sendero del jardín, que dividía los parches geométricos de arbustos y flores, explicándole que después del huracán del año anterior debió plantar todo de nuevo, pero la mente del médico andaba en otra parte. Parmentier carecía de ojo artístico para apreciar plantas decorativas, las consideraba un despilfarro de la naturaleza; le interesaban mucho más las feas matas del huerto de Tante Rose, que tenían el poder de sanar o matar. También le intrigaban los encantamientos de la curandera, porque había comprobado sus beneficios en los esclavos. Le confesó a Valmorain que más de una vez había sentido la tentación de tratar a un enfermo con los métodos de los brujos negros, pero se lo impedía su pragmatismo francés y el miedo al ridículo.
– Esas supersticiones no merecen la atención de un científico como usted, doctor -se burló Valmorain.
– He visto prodigiosas curaciones, mon ami , tal como he visto a gente morirse sin causa alguna, sólo porque se creen víctimas de magia negra.
– Los africanos son muy sugestionables.
– Y también los blancos. Su esposa, sin ir más lejos…
– ¡Hay una diferencia fundamental entre un africano y mi esposa, por mucho que esté desquiciada, doctor! No creerá que los negros son como nosotros, ¿verdad? -lo interrumpió Valmorain.
– Desde el punto de vista biológico, hay evidencia de que lo son.
– Se ve que usted trata muy poco con ellos. Los negros tienen constitución para trabajos pesados, sienten menos dolor y fatiga, su cerebro es limitado, no saben discernir, son violentos, desordenados, perezosos, carecen de ambición y sentimientos nobles.
– Se podría decir lo mismo de un blanco embrutecido por la esclavitud, monsieur.
– ¡Qué argumento tan absurdo! -sonrió el otro, desdeñoso-. Los negros necesitan mano firme. Y conste que me refiero a firmeza, no a brutalidad.
– En esto no hay términos medios. Una vez que se acepta la noción de la esclavitud, el trato viene a dar lo mismo -lo rebatió el médico.
– No estoy de acuerdo. La esclavitud es un mal necesario, la única forma de manejar una plantación, pero se puede hacer de forma humanitaria.
– No puede ser humanitario poseer y explotar a otra persona -replicó Parmentier.
– ¿Nunca ha tenido un esclavo, doctor?
– No. Y tampoco lo tendré en el futuro.
Читать дальше