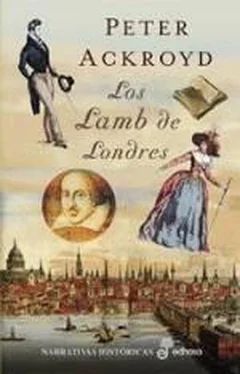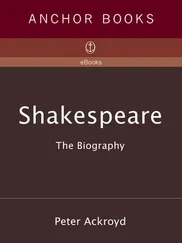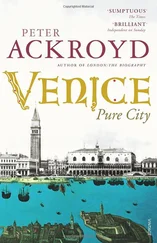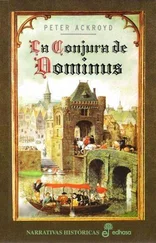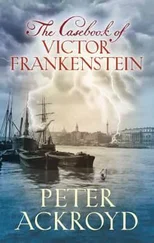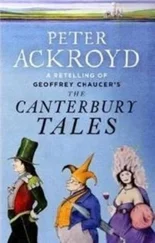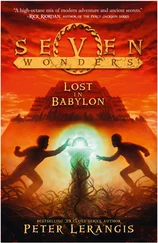– Hay quienes dicen que, en realidad, Shakespeare lo copió todo.
– Ésa es, ni más ni menos, la conjetura a la que me refiero. Me parece absurda y disparatada. Él fue un ser magnífico y original.
– ¿Estás diciendo que carecía de orígenes?
– William, ¿por qué no lo dejamos en que los orígenes carecen de importancia?
– Me alegra oírtelo decir. -El joven se percató de que, durante unos segundos, su padre lo observaba con una mirada penetrante-. Shakespeare es único.
***
Samuel Ireland seguía estudiando el pergamino extendido en la mesa del comedor.
– Padre, el testamento demuestra que no era papista. ¿Has entendido lo que dice el texto?
– Aquí pone algo según lo cual encomienda su alma a Jesucristo.
– No aparecen María ni los santos. No hay supersticiones ni intolerancia.
Samuel Ireland se frotó los ojos con un gesto que tuvo mucho de nervioso.
– William, ¿no existe la menor confusión?
– Padre, mira la firma. Es idéntica a la de la escritura.
Rosa Ponting seguía analizando la lista de las personas a las que enviaría la bebida como regalo navideño.
– Sammy, es una pérdida de tiempo. Si tu hijo no tiene intención de vender, ¿para qué sirven esas cosas?
***
Una fría noche de la semana siguiente, Samuel y William Ireland estaban invitados a la biblioteca de la Church House contigua a Saint Mildred, en Fetter Lane. Al llegar fueron recibidos por los doctores Parr y Warburton, que iban vestidos de la misma forma, de negro clerical, medias y puñetas blancas y pelucas grises empolvadas.
– Encantado -saludó el doctor Parr.
– Es un placer inconmensurable -añadió el doctor Warburton.
Ambos hicieron una elegante reverencia.
– El señor Malone ha escrito al arzobispo.
– El arzobispo no cabe en sí de alegría.
William quedó tan desconcertado ante los ancianos clérigos que se sintió obligado a mirar hacia otro lado. Se concentró en un grabado de Abraham e Isaac, rodeado de un grueso marco negro.
– Es una gran alegría saber que nuestro primer poeta ha quedado al margen de toda sospecha de papismo.
El joven también reparó en que los eclesiásticos olían a naranjas podridas.
– ¿Compartirán un amontillado con nosotros? -inquirió el doctor Parr.
– El más seco de los secos.
El doctor Warburton tocó la campanilla y un niño negro, que también vestía de negro, con puñetas blancas y peluca gris, se presentó con una bandeja de plata con cuatro vasos y un decantador. El doctor Parr sirvió amontillado y propuso un brindis por el «genial bardo».
Samuel Ireland extrajo del portafolios el documento que, hacía una semana, William le había entregado con actitud triunfal.
– Señor, ¿entiende la caligrafía isabelina?
– La conozco de toda la vida.
– En ese caso, la lectura del testamento no le causará dificultades.
El doctor Parr cogió el papel vitela y lo pasó a su colega. De un modo ritual con el que era evidente que disfrutaba, el doctor Warburton se calzó las gafas y leyó en voz alta:
– «Oh, Señor, perdona nuestros pecados y cuídanos como la dulce ave que, al amparo de sus alas extendidas, recibe a sus polluelos, se cierne sobre ellos y los mantiene…», ¿qué significa esto?
Entregó el documento al doctor Parr.
– «Sanos», Warburton.
– «…y los mantiene sanos y salvos. Manteneos sano y salvo, soberano Jacobo divinamente nombrado». Parr, es extraordinario. Estaba de acuerdo con nuestra iglesia anglicana. La imagen del ave es impresionante.
William se acercó a una ventana y miró hacia Fetter Lane. En la pared, bajo un olmo, se podía leer en una placa: «Aquí se contuvo el gran incendio de Londres». Entre la ventana y los estantes de la biblioteca colgaba un tapiz que representaba a «Jesús entre los doctores del templo». Algunos hilos sobresalían de los lados del tapiz e, impulsivamente, el joven los arrancó y se los guardó en el bolsillo. Se dio la vuelta y reparó en que el criado negro lo había visto; el muchacho meneó la cabeza y sonrió. Como los demás estaban muy concentrados en el examen del testamento de Shakespeare, William se acercó hasta él y comentó:
– Es un recuerdo, un recuerdo de este lugar.
El muchacho tenía los ojos grandes y la mirada temblorosa. Daba la impresión de que observaba a William como si estuviese bajo el agua.
– Señor, no es asunto mío.
William quedó sorprendido por la pureza de su dicción. El chico podría haber sido inglés. El único contacto de William con un negro había sido con el barrendero del cruce de London Stone, que prácticamente era incapaz de articular palabra.
– ¿Cuánto hace que trabajas aquí?
– Señor, desde que era muy pequeño. Me trajeron desde el otro lado del océano y aquí me redimieron.
El joven Ireland no estuvo muy seguro de a qué se refería al decir «redimir», pero notó cierta connotación de deuda o adquisición. Por otro lado, podía significar, lisa y llanamente, que lo habían bautizado.
***
Alice, la madre de Joseph, había embarcado junto a su pequeño en una nave que zarpaba de Barbados con un cargamento de caña de azúcar; Alice acababa de convertirse en la querida del capitán y le había suplicado que su hijo realizase con ellos la travesía hasta Inglaterra. Entonces Joseph contaba seis años. Cuando llegaron al puerto de Londres, el capitán llevó a madre e hijo a la Misión Evangélica para hombres de mar, situada en Wapping High Street, y les pidió que lo esperasen allí. Pasaron la noche entera sentados en los escalones. Por la mañana, Alice rogó a Joseph que esperase al capitán mientras ella iba a buscar alimentos. Jamás regresó. Mejor dicho, todavía no había vuelto siete horas después, cuando Hannah Carlyle encontró al chiquillo negro acurrucado junto a la puerta de la misión. «Por Dios, ¿qué es esto?», preguntó la mujer sin dirigirse a nadie en concreto. El crío sólo conocía la jerga autóctona de su país y la señora Carlyle no entendió su respuesta. «Bendita sea tu lengua pagana», añadió la mujer. «Tienes la piel negra y el alma blanca. La Providencia te ha enviado con algún propósito.»
La piel del niño despertó pocos comentarios entre los críos blancos e ilegítimos del barrio, hijos de marineros que vivían como salvajes en los callejones próximos al río y en los almacenes de los muelles. Se trataba de un mundo extraño donde Joseph tuvo la sensación de que el mar entraba en Londres. El viento era como la brisa marítima y los pájaros como las aves marinas. Las maromas, los palos, los barriles y las tablazones le hicieron creer que se encontraba como en un barco varado en tierra.
Al final, Hannah Carlyle se llevó de Wapping a Joseph y lo entregó a su prima, el ama de llaves de la Church House de Fetter Lane. Así fue como el chiquillo se crió en compañía de Parr y Warburton; los doctores le enseñaron inglés y de ellos adquirió aquella dicción ligeramente anticuada que tanto había sorprendido a William Ireland. Los eclesiásticos también se turnaron para meterse en su cama. El doctor Parr le chupaba el miembro y se masturbaba, mientras que el doctor Warburton se limitaba a acariciarlo antes de dejar escapar un suspiro y regresar a su habitación.
***
– Señor, quizá le interese saber que me llamo Shakespeare, Joseph Shakespeare.
William no pudo disimular su sonrisa.
– ¿Cómo es eso posible?
– Señor, era el apellido que se daba a los esclavos infortunados. Se trataba de una broma.
El doctor Parr leía en voz alta otro fragmento del testamento:
– «Nuestros pobres y débiles pensamientos se elevan hasta alcanzar la cumbre y luego, como los copos de nieve en los árboles sin hojas, caen y se deslizan hasta que dejan de existir.» -Se secó los labios con un pañuelo blanco que guardaba bajo la puñeta-. Debería leerse desde todos los pulpitos de Inglaterra.
Читать дальше