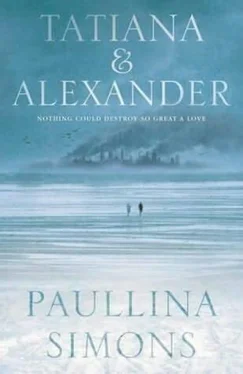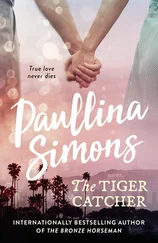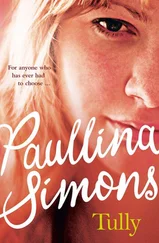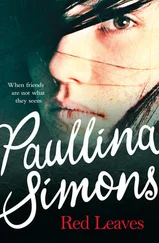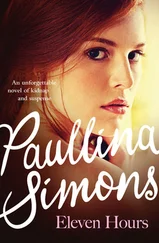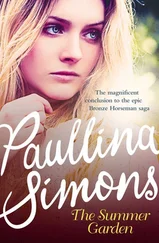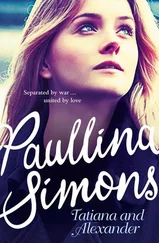Alexander tenía que quitarse la ropa, pero no podía moverse Tatiana le sujetaba las costillas con las rodillas y la cara con las manos y le estaba comiendo la boca.
Alexander soltó un gemido.
– Barrington no era África, pero ¿sabes qué hacíamos? Nos cortábamos y juntábamos las palmas de las manos y eso quería decir que seríamos amigos para siempre.
– Si quieres nos cortamos las manos, pero en Rusia, cuando queremos consumar el matrimonio, lo que hacemos es tener un hijo.
Le dio un mordisquito en el cuello.
– Te diré qué podemos hacer -propuso Alexander-. Apártate un momento y vamos a ver cómo consumamos el matrimonio. -En lugar de apartarse, Tatiana lo sujetó con más fuerza-. Tania… -insistió Alexander.
Lo único que tenía de ella eran sus labios. Se sentía flaquear por momentos.
– Hace un momento era una renacuaja -susurró Tatiana-, y de pronto eres incapaz de apartarme.
Alexander no sólo la apartó sino que la levantó en el aire con una sola mano y se puso de pie sin dejar de sostenerla.
– Cariño, pesas menos que el equipo de combate y el mortero que cargo conmigo -aseguró.
Con la mano libre, se desabrochó la bragueta.
– ¿Y dónde está ese mortero que cargas contigo? -dijo Tatiana con voz gutural, sin apartar los labios de su cuello.
El tiempo el tiempo el tiempo.
Parar parar parar.
Parar el tiempo parar el tiempo parar el tiempo.
Sam Gulotta, Washington, julio de 1944
Tatiana no podía olvidarse de la medalla ni de Orbeli. Se tomó un inesperado día libre, se fue con Anthony a la estación de tren, compró un billete y se trasladó a Washington, donde localizó el Departamento de Justicia en la avenida de Pennsylvania. Cuando llevaba cuatro horas yendo y viniendo entre el Servicio de Acogida de Inmigrantes, el Servicio de Regularización, el Departamento Central y la Oficina de la Interpol, un funcionario le explicó que estaba en el edificio y el organismo equivocados y que en realidad tenía que ir al Departamento de Estado, en la calle C. Tatiana entró con Anthony en una cafetería y pidió una sopa y unos sándwiches de beicon que pagó con los vales de racionamiento. Seguía pareciéndole un milagro la posibilidad de consumir aquellos deliciosos productos en un país en guerra.
En el Departamento de Estado, Tatiana se entretuvo entre el Servicio de Asuntos Europeos y el de Población, Refugiados e Inmigración, hasta que llegó a la Oficina de Asuntos Consulares, donde, con las piernas agotadas y el niño agotado, no se movió del mostrador de recepción hasta que consiguió que la pusieran en contacto con una persona que podía informarle de los requisitos necesarios para que un expatriado saliera de Estados Unidos. Y así fue cómo conoció a Sam Gulotta.
Sam era un hombre de unos treinta años, de pelo castaño y rizado y cuerpo atlético. Tatiana pensó que tenía más aspecto de profesor de educación física que de secretario consular y casi acertó, pues Sam le explicó que por las tardes y en las vacaciones de verano entrenaba al equipo de béisbol infantil donde jugaba su hijo. Sam se inclinó sobre la mesa cubierta de papeles, hizo tamborilear los dedos sobre el gastado tablero de madera y le dijo:
– A ver, cuénteme qué quiere saber.
Tatiana tomó aliento y estrechó al niño contra su pecho.
– ¿Aquí? -preguntó.
– ¿Dónde va a ser? ¿Cenando? Sí, aquí.
En realidad lo había dicho sonriendo. No quería ser brusco, pero eran las cinco de la tarde de un jueves laborable.
– Pues mire, señor Gulotta. Cuando vivía en la Unión Soviética, me casé con un hombre que se había trasladado a Moscú con familia, de pequeño. Creo que aún tenía la nacionalidad estadounidense.
– Ah, ¿sí? -contestó Gulotta-. ¿Y qué hace usted en Estados Unidos? ¿Cuál es su nombre actual?
– Me llamo Jane Barrington -explicó Tatiana, enseñándole la tarjeta de residente-. Me han concedido la residencia definitiva y pronto me darán la nacionalidad. Pero mi marido… ¿cómo se lo explico?
Tomó aliento y se lo contó todo, empezando por Alexander y terminando por el certificado de defunción firmado por el doctor Sayers y la fuga de la Unión Soviética.
Gulotta la escuchó en silencio.
– Me ha contado demasiadas cosas, señora Barrington -dijo al final.
– Ya lo sé, pero necesito su ayuda para averiguar qué le ha pasado a mi marido -contestó Tatiana con voz desmayada.
– Ya sabe lo que le sucedió. Tiene un certificado de defunción.
Tatiana no podía hablarle de la medalla porque Gulotta no la entendería. ¿Quién iba a entenderla? ¿Y cómo podía explicar lo de Orbeli?
– Es posible que no esté muerto.
– Señora Barrington, sobre este punto, usted tiene más información que yo.
¿Cómo podía explicar a un estadounidense qué era un batallón disciplinario? Lo intentó de todos modos.
– Perdone que la interrumpa, señora Barrington -intervino Gulotta-. ¿Por qué me habla de batallones disciplinarios y de oficiales castigados? Tiene un certificado de defunción. Su marido, fuera quien fuera, no fue arrestado. Se ahogó en un lago. Esta fuera de mis competencias.
– Señor Gulotta, creo que es posible que no se ahogara. Creo que el certificado podría ser falso y que mi marido podría haber sido arrestado y estar ahora en un batallón disciplinario.
– ¿Por qué piensa eso?
Tatiana no podía explicárselo. No podía ni siquiera intentarlo .
– Por circunstancias impresentidas…
– ¿«Impresentidas»?
Gulotta no pudo contener una sonrisita.
– Pues…
– ¿Quiere decir «imprevistas»?
– Sí. -Tatiana se sonrojó-. Aún estoy aprendiendo inglés…
– Lo habla muy bien. Continúe, por favor…
En un rincón de la sala, tras el mostrador iluminado por los fluorescentes del techo, una mujer rolliza de mediana edad dedicó a Tatiana una ceñuda mirada de desdén.
– Señor Gulotta -continuó Tatiana-. ¿Es usted realmente la persona con la que debo hablar? ¿Hay alguien más a quien pueda consultárselo?
– No sé si soy la persona con la que debe hablar -Gulotta lanzó otra mirada ceñuda a su compañera de oficina- porque para empezar no sé por qué está usted aquí. Pero mi jefe ya se ha marchado, así que dígame qué es lo que quiere.
– Quiero que averigüen qué le ha sucedido a mi marido.
– ¿Eso es todo? -inquirió irónicamente Gulotta.
– Sí, eso es todo -respondió Tatiana sin ironía.
– Veré qué puedo hacer. ¿Es muy tarde si le digo algo la semana que viene?
Esta vez, Tatiana captó la ironía.
– Señor Gulotta…
– Escúcheme -la interrumpió Gulotta, dando una palmada sobre la mesa-. En realidad, creo que no soy yo la persona con la que debe hablar. No creo que haya nadie en este departamento, mejor dicho, en toda la Administración, capaz de ayudarla. ¿Puede repetirme el nombre de su marido?
– Alexander Barrington.
– No me suena de nada.
– ¿Trabajaba usted en el Departamento de Estado en 1930? Fue entonces cuando mi marido y su familia se marcharon del país.
– No, en 1930 aún estaba estudiando en la universidad. Pero ésa no es la cuestión.
– Ya le he explicado que…
– Ah, sí, las circunstancias «impresentidas».
Tatiana se dio la vuelta para marcharse, y ya en la puerta sintió que le apoyaban una mano en el hombro. Sam Gulotta había dejado la mesa y la había seguido.
– No se vaya. Ya es hora de cerrar, pero puede venir a verme mañana por la mañana.
– Señor Gulotta, he salido de Nueva York en el tren de las cinco de la mañana. Sólo me he tomado dos días libres, el jueves y el viernes. Me he pasado el día de departamento en departamento, y usted ha sido la única persona que ha aceptado hablar conmigo. Estaba a punto de dirigirme a la Casa Blanca.
Читать дальше