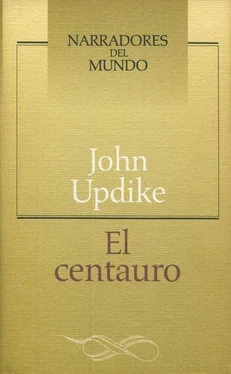Ahora, mientras lo cuento, siento el mismo cansancio que aquel día. Yo me quedé sentado en la cabina mientras mi padre y Al Hummel, unas figuras desdibujadas como las de los actores cómicos de las películas de cine mudo, limpiaban la nieve que los quitanieves habían tirado sobre nuestro Buick, del que sólo asomaba la mitad superior. Me molestaba una comezón que se había extendido de la nariz hasta alcanzar la garganta y que yo relacionaba con mis húmedos y fríos zapatos. El hombro de la colina proyectaba su sombra hacia donde nos encontrábamos y empezó a soplar el viento. La luz del sol, dorada y alargada, abandonó nuestra zona y sólo tocaba las puntas de los árboles. Hummel consiguió diestramente poner en marcha el motor, avanzó en marcha atrás hasta poner los neumáticos traseros sobre las cadenas, y las cerró con un instrumento parecido a unas tenazas. Mi padre y el señor Hummel, que ahora, en el azulado crepúsculo, eran unos bultos confusos, interpretaron una pantomima con una cartera. No llegué a entender el final. Luego, hicieron amplios ademanes con los brazos, se dieron un abrazo y se despidieron. Hummel abrió la puerta de la cabina, por la que se coló una ráfaga de aire frío, y yo trasladé mi frágil cuerpo a nuestro coche fúnebre.
Cuando regresábamos a casa, se cerraron como una limpia cicatriz los días transcurridos desde que había visto esta carretera por última vez. Ahí estaba la cumbre de Coughdrop Hill, ahí estaba la curva y el terraplén donde habíamos recogido al hombre que hacía autostop, ahí estaba la central lechera Clover Leaf, donde las cintas transportadoras se llevaban el estiércol de las vacas y las plateadas chimeneas del techo del establo humeaban contra el rubor color salmón del cielo; ahí estaba la recta en la que un día matamos una desconcertada oropéndola, ahí estaba Galilee y, detrás de los restos de la vieja Seven-Mile Inn, la tienda de Potteiger, donde nos paramos a comprar comida. Mi padre recorrió los estantes tomando de uno en uno, como si fuera un farmacéutico preparando una receta complicada, los diversos alimentos: pan, melocotón en almíbar, galletas saladas, cereales para el desayuno, que luego amontonaba en el mostrador delante de donde se encontraba Charlie Potteiger, que habla sido agricultor, pero que regresó del Pacífico, vendió sus tierras y montó esta tienda. Siempre anotaba lo que le debíamos en un cuadernito barato de color pardo y, aunque nuestra cuenta llegaba a alcanzar cifras de hasta sesenta dólares a fin de mes, nunca nos perdonaba ni un céntimo.
– Y un trozo de esta salchicha que le gusta tanto a mi suegro, y media libra de esos caramelos para el chico -le dijo mi padre.
Aquel día mi padre hizo la compra de forma extravagante si se tiene en cuenta que, generalmente, era muy tacaño y nunca compraba más de lo necesario para un solo día, como si pensara que al día siguiente habría menos bocas que alimentar. Hasta compró un racimo de plátanos. Mientras Potteiger sumaba con esfuerzo la cuenta con su trocito de lápiz, mi padre me miró y me preguntó:
– ¿Te has tomado algún refresco?
Generalmente me tomaba uno, como un último sorbo de civilización antes de descender a las tinieblas rurales que por algún error habían llegado a ser nuestro hogar.
– No -le dije-. No me apetecía. Vayámonos.
– Este pobre hijo mío -anunció en voz alta mi padre, dirigiéndose al pequeño grupo de haraganes con las cabezas cubiertas por rojos gorros de caza que incluso aquel día de nevada habían ido a la tienda a pasar el rato- lleva dos noches sin dormir en casa y tiene ganas de ver a su mamá.
Furioso, empujé la puerta y salí al aire libre. El lago que había al otro lado de la carretera estaba bordeado de nieve y parecía tan negro como el revés de un espejo. Reinaba un crepúsculo de esos en los que algunos coches han encendido sus faros, otros llevan sólo las luces de posición, y otros no llevan ninguna. Mi padre condujo el coche con la misma velocidad que si la carretera estuviera limpia. En algunas zonas ya no quedaba nieve sobre el asfalto, y entonces el ruido de las cadenas sonaba diferente. Cuando estábamos a mitad de camino del ascenso de Fire Hill (sobre nosotros, la iglesia y su pequeña cruz se dibujaban contra un cielo añil), se partió un eslabón que durante el kilómetro y medio de recorrido que nos quedaba por delante chirrió contra el guardabarros trasero del lado derecho. El paisaje crepuscular se animó cuando pasamos delante de las pocas casas de Firetown, cuyas ventanas brillaban débilmente, como brasas. La posada Ten Mile Inn estaba oscura y cerrada.
Nuestra carretera no había sido despejada. De hecho, nuestro camino eran dos carreteras: una que atravesaba los campos de los Amish, y otra que se alejaba de allí y cruzaba nuestras tierras para reunirse con la carretera principal al lado de la pequeña laguna y el granero de Silas Schoelkopf. Cuando salimos de casa la última vez, lo hicimos por esta carretera, la de más abajo; ahora regresamos por la de arriba. Mi padre embistió la nieve con el Buick, pero el coche se paró enseguida. A unos tres metros de la carretera. El motor se caló. Mi padre cerró el contacto y las luces. Y yo le pregunté:
– ¿Y cómo vamos a salir mañana?
– Cada cosa a su tiempo -me dijo-. Ahora quiero llevarte a casa. ¿Podrás andar el camino que queda?
– ¿Y qué otra cosa puedo hacer?
La carretera parecía una larga recta de un gris brillante enmarcado en la perspectiva de dos líneas de árboles jóvenes. Desde donde estábamos no se veía la luz de ninguna casa. Sobre nosotros, en un cielo cuyo azul era todavía demasiado brillante para que pudieran verse las estrellas, algunas nubes pálidas, que parecían gigantescos copos de mármol, erraban en dirección oeste tan lentamente que su movimiento parecía ser simplemente el resultado de las revoluciones de la Tierra. La nieve sepultaba mis tobillos e inundaba mis zapatos. Traté de caminar poniendo los pies en las huellas dejadas por mi padre, pero sus zancadas eran demasiado largas para mí. Poco a poco el ruido de los coches que pasaban por la carretera fue desvaneciéndose y se reforzó a nuestro alrededor un poderoso silencio. Teníamos ante nosotros una estrella, una sola, situada en un punto bastante bajo, y tan brillante que su luz blanca parecía cálida.
– ¿Qué estrella es ésa? -le pregunté a mi padre.
– Venus.
– ¿Siempre sale la primera?
– No. Pero a veces es la última en desaparecer. Algunos días, al levantarme, el Sol empieza a salir entre los bosques y Venus todavía está sobre la colina de los Amish.
– ¿Se podría utilizar esta estrella para orientarse?
– No lo sé. Nunca lo he probado. Es una pregunta interesante.
– Nunca encuentro la estrella polar -le dije-. Siempre creo que será más grande de lo que es.
– Tienes razón. No entiendo por qué diablos tuvieron que hacerla tan pequeña.
La bolsa de comida que llevaba deshumanizaba su figura y, como mis piernas habían dejado de transmitirme la sensación de estar caminando, me pareció que lo que tenía delante era el cuello y la cabeza de un caballo sobre el que yo cabalgaba. Miré hacia arriba, y la cúpula azul cobalto estaba ahora limpia de copos de mármol y salpicada de algunas estrellas de débil luminosidad. Luego, desaparecieron las ramas de los árboles jóvenes entre los que caminábamos y apareció la larga y baja ondulación de nuestras tierras más altas.
– Peter.
La voz de mi padre me sobresaltó; me sentía muy solo.
– ¿Qué?
– Nada. Sólo quería asegurarme de que todavía estás detrás de mí.
– ¿Y dónde querías que estuviese?
– De acuerdo. Tienes toda la razón.
– ¿Te llevo la bolsa un rato?
– No. Abulta mucho pero no pesa.
Читать дальше