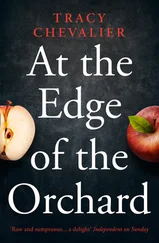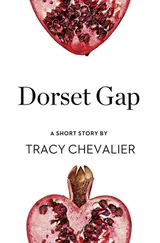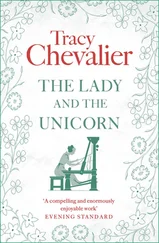Crucé la plaza, luego el puente que conducía desde ésta hasta la Oude Langendijck. No vacilé, pues no quería llamar la atención sobre mi persona. Giré bruscamente y tomé la calle. No estaba lejos -medio minuto después estaba en la casa-, pero a mí se me hizo una eternidad, como si estuviera viajando a una ciudad extranjera que no hubiera visitado en muchos años.
Como hacía un día bastante templado, la puerta estaba abierta y había varios niños sentados en el banco -cuatro: dos chicos y dos chicas, en fila, como lo habían estado sus hermanas mayores diez años antes cuando llegué por primera vez a la casa-. El mayor hacía pompas, como Maertge entonces, pero dejó de soplar en cuanto me vio. Parecía tener unos diez u once años. Pasado un momento me di cuenta de que debía de ser Franciscus, aunque no vi en él nada del crío que había conocido en mantillas. Pero también era verdad que de joven no me fijaba mucho en los niños. A los otros no los reconocí, salvo por haberlos visto alguna vez en la ciudad con las niñas mayores. Todos se me quedaron mirando.
Me dirigí a Franciscus.
– Por favor, dile a tu abuela que Griet ha venido a verla.
Franciscus se volvió hacia la mayor de las dos niñas.
– Beatrix, vete a buscar a María Thins.
La niña saltó obedientemente del asiento y entró en la casa. Pensé en la disputa que hacía tanto tiempo habían tenido Maertge y Cornelia para ver cuál de las dos iba a entrar a anunciar mi llegada.
Los demás no dejaron de mirarme.
– Sé quién eres -afirmó Franciscus.
– Dudo que me recuerdes, Franciscus. Eras muy pequeñito cuando te conocí.
Hizo caso omiso de mi observación; estaba siguiendo sus propios pensamientos.
– Eres la mujer del retrato.
Yo me sobresalté, y Franciscus sonrió triunfante.
– Sí, sí que lo eres, aunque en el cuadro no llevas cofia, sino un pañuelo azul y amarillo.
– ¿Dónde está ese cuadro?
Pareció sorprendido de que le preguntara.
– Lo tiene la hija de Van Ruijven. Él murió el año pasado. ¿Lo sabías?
Lo había oído comentar en la Lonja junto con la vida secreta que había tenido. Van Ruijven no había vuelto a buscarme cuando me fui de la casa, pero yo siempre había temido que volviera a aparecer un día con su untuosa sonrisa y sus toqueteos.
– ¿Y cómo has visto tú el cuadro si está en casa de Van Ruijven?
– Papá se lo pidió prestado un tiempo -me explicó Franciscus-. Al día siguiente de morir papá, mamá se lo devolvió a la hija de Van Ruijven.
Me coloqué la toquilla con manos temblorosas.
– ¿Quería volver a ver el cuadro? -conseguí decir con un hilo de voz.
– Sí, muchacha -María Thins estaba parada en el umbral-.Y te aseguro que no ayudó a mejorar las cosas aquí. Pero para entonces su estado era tal que no nos atrevimos a decirle que no, ni siquiera Catharina.
Estaba exactamente igual; nunca envejecería. Un día sencillamente se iría a dormir y no se despertaría.
Yo la saludé con una inclinación de cabeza.
– Lamento mucho la pérdida que han sufrido y todas las dificultades que han tenido que pasar, señora.
– Pues sí. Bueno, vivir para ver. Cuando vives muchos años nada te puede sorprender.
No sabía cómo responder a sus palabras, de modo que me limité a decir algo que sabía con toda certeza.
– Quería verme, señora.
– No; es Catharina la que quiere verte.
– ¿Catharina? -no pude evitar el tono de sorpresa.
María Thins sonrió con amargura.
– Ya veo que no has aprendido a guardarte para ti tus pensamientos, ¿no es verdad, muchacha? No importa. Supongo que te irá bien con el carnicero mientras no pida demasiado de ti.
Abrí la boca para hablar, y luego la cerré.
– Así está mejor. Vas aprendiendo. A lo que vamos ahora: Catharina y Van Leeuwenhoek te esperan en la Sala Grande. Él es el albacea del testamento, ¿entiendes?
No entendía. Quería preguntarle qué significaba todo aquello y qué pintaba allí Van Leeuwenhoek, pero no me atreví.
– Sí, señora -dije sencillamente.
María Thins soltó una breve risita.
– La criada que más problemas nos ha dado en toda la vida -murmuró, agitando la cabeza, antes de desaparecer dentro de la casa.
Entré en el zaguán. Todavía había cuadros allí colgados; algunos me resultaron conocidos, otros no. Medio esperaba verme entre los bodegones y marinas, pero no, no estaba. Obviamente.
Eché un vistazo a la escalera que subía al estudio y me detuve con el corazón encogido. Volver a estar en la casa, su estudio encima mío, me parecía más de lo que podía soportar, aunque supiera también que él ya no estaba. Durante muchos años no me había permitido pensar en las horas que había pasado a su lado moliendo los colores, sentada a la luz de la ventana, viéndolo mirarme. Por primera vez en dos meses me hice plenamente consciente de que había muerto. Estaba muerto y no iba a pintar ningún cuadro más. Había muy pocos; había oído que nunca se avino a pintar más rápido, como querían que hiciera María Thins y Catharina.
Sólo cuando una chica asomó la cabeza por la puerta del Cuarto de la Crucifixión, hice un esfuerzo, respiré hondo y me encaminé por el pasillo al encuentro de Catharina. Cornelia tenía ahora más o menos la misma edad que tenía yo cuando entré a servir en la casa. Sus cabellos pelirrojos se habían oscurecido durante estos diez años y los llevaba sencillamente peinados, sin lazos ni trenzas. Con el tiempo había dejado de ser una amenaza para mí. En realidad casi la compadecía: en la cara se le notaba lo falsa y astuta que era, algo que afearía a cualquier chica de su edad.
Me pregunté qué iba a ser de ella, qué iba a ser de todos ellos. Pese a la confianza de Tanneke en la pericia de su ama para los negocios, eran muchos de familia y tenían muchas deudas. Había oído en el mercado que hacía tres años que no pagaban al panadero, y después de la muerte de mi amo, el panadero se había apiadado de Catharina y había aceptado un cuadro como pago de la deuda. Por un instante pensé que tal vez Catharina también iba a darme un cuadro para saldar lo que le debía a Pieter.
Cornelia escondió la cabeza y yo entré en la Sala Grande. No había cambiado mucho desde que yo trabajaba en la casa. La cama seguía teniendo los cortinajes verdes, ahora un poco descoloridos. También estaba el armario taraceado de marfil y la mesa y las sillas de cuero de estilo español y los cuadros de la familia de él y los de la de ella. Todo parecía más viejo, más polvoriento, más ajado. En el suelo faltaban algunas de las baldosas rojas y marrones y otras estaban rajadas.
Van Leeuwenhoek estaba de pie de espaldas a la puerta, las manos cruzadas detrás, observando un cuadro que representaba a un grupo de soldados bebiendo en una taberna. Se volvió completamente y me saludó con una inclinación; era el mismo amable caballero de siempre.
Catharina estaba sentada a la mesa. No iba vestida de negro como yo había supuesto. No sé si con la intención de provocarme, llevaba puesta la pelliza amarilla ribeteada de armiño. Ésta también parecía raída, como si hubiera sido muy usada. Las mangas tenían varios rasgones mal cosidos y en la piel se veían las calvas típicas dejadas por las polillas. No obstante, ella cumplía con su papel de elegante señora de la casa. Iba bien peinada y se había empolvado el rostro; también se había puesto el collar de perlas. No llevaba los pendientes.
Su rostro no hacía justicia a su elegancia. No había polvos que pudieran ocultar su rigidez e irritación, su temor, su repulsa. No quería verme, pero no le quedaba más remedio.
– Quería verme, señora.
Pensé que era mejor dirigirme yo a ella, aunque al hablar miré a Van Leeuwenhoek.
Читать дальше