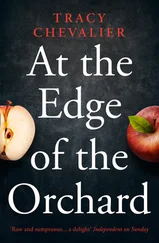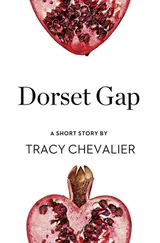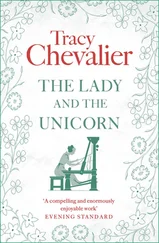Le pidió que sujetara la brocha a la altura de la cara, como si se estuviera empolvando, que la dejara sobre la mesa, pero sin soltarla, que la dejara a un lado. Me la dio:
– Vuélvela a su sitio.
Cuando regresé le había dado pluma y papel. Estaba sentada en la silla, el cuerpo inclinado hacia delante y escribía; a su derecha había un tintero. Mi amo abrió un par de los postigos superiores y cerró el par inferior. La habitación se quedó más oscura, pero la luz iluminó directamente la alta frente de la mujer, el brazo que reposaba sobre la mesa, la manga de la pelliza amarilla. [6]
– Adelanta ligeramente la mano derecha -dijo él-. Ahí está bien.
Ella escribía.
– Mírame -le dijo.
Ella lo miró.
Él cogió un mapa del almacén y lo colgó de la pared detrás de la mujer. Lo quitó. Probó con un pequeño paisaje, con una marina, con la pared sin nada. Entonces desapareció escaleras abajo.
Mientras él estuvo fuera me dediqué a observar detenidamente a la mujer de Van Ruijven. Tal vez era descortés, pero quería ver qué hacía. No se movió. Pareció acomodarse con mayor naturalidad en la pose. Para cuando regresó con una naturaleza muerta de instrumentos musicales, parecía como si siempre se hubiera sentado a escribir en aquella mesa. Me habían contado que antes del cuadro del collar ya la había pintado otra vez, tocando el laúd. Y debía de saber lo que exigía de las modelos. Tal vez, sencillamente, ella era lo que él quería.
Colgó la naturaleza muerta detrás de la mujer y después se sentó de nuevo a estudiarla. Mientras ellos se miraban, yo me sentí como si no estuviera allí. Quería irme, volver a mis colores, pero no me atrevía a molestarlos.
– La próxima vez que vengas, ponte cintas blancas en el pelo en lugar de amarillas, y una amarilla para atártelo -atrás.
Ella asintió con un leve movimiento de cabeza.
– Puedes descansar.
Cuando la dejó ir, yo también me sentí libre de mar
Al día siguiente arrimó una silla más a la mesa. Y al otro, subió el joyero de Catharina y lo colocó encima. Tenía perlas incrustadas alrededor de las pequeñas cerraduras de los cajoncitos.
Van Leeuwenhoek llegó con su cámara oscura cuando él estaba trabajando en el desván.
– Tendrás que conseguirte una tú -le oí decir con su voz grave-. Aunque he de admitir que me da la oportunidad de ver lo que estás pintando. ¿Dónde está la modelo?
– No ha podido venir hoy.
– Pues eso dificulta las cosas.
– No. Griet -me llamó.
Bajé la escalerilla. Cuando entré en el estadio Van Leeuwenhoek me miró pasmado. Sus ojos, castaños muy claros, tenían unos grandes párpados que le hacían parecer soñoliento. Nada más lejos de él, sin embargo; más bien se mostraba alerta y perplejo, tensas las comisuras de los labios. Pese a su sorpresa al verme, su gesto era amable y cuando se repuso de su asombro incluso me hizo una pequeña inclinación de cabeza.
Ningún caballero me había saludado antes de esta forma. No lo pude remediar y sonreí.
Van Leeuwenhoek se rió.
– ¿Qué estabas haciendo ahí arriba, querida?
– Moler los colores, señor.
Se volvió hacia mi amo.
– ¡Una ayudante! ¿Qué otras sorpresas me aguardan? Lo siguiente es que la enseñes a pintar a tus modelos.
A mi amo no le hizo gracia el comentario.
– Griet -me dijo-, siéntate como viste hacerlo el otro día a la mujer de Van Ruijven.
Avancé nerviosa hasta la silla y me senté, inclinada hacia delante, como había hecho ella.
– Agarra la pluma.
Yo la cogí con mano vacilante de modo que la pluma se agitó en el aire y puse las manos como recordaba que las había puesto ella. Rogué al cielo que no me pidiera que escribiera nada, como le había pedido a la mujer de Van Ruijven. Mi padre me había enseñado a escribir mi nombre, pero poco más. Al menos sabía cómo agarrar la pluma. Pasé la vista por las hojas que había sobre la mesa, curiosa por lo que habría escrito en ellas la mujer de Van Ruijven. Sabía leer cosas sencillas y conocidas, como mi libro de oraciones, pero no la letra de una dama.
– Mírame.
Lo miré. Intenté ser la mujer de Van Ruijven. El se aclaró la garganta.
– Llevará la pelliza amarilla -le dijo a Van Leeuwenhoek, quien asintió.
Mi amo se puso en pie, y entre los dos montaron la cámara oscura apuntando hacia donde estaba yo. Luego miraron por turno. Cuando se inclinaron sobre la caja con el sobretodo negro cubriéndoles la cabeza, me resultó más fácil quedarme con la mente en blanco, como sabía que quería él que hiciera.
Sin sacar la cabeza de debajo del sobretodo le pidió a Van Leeuwenhoek varias veces que cambiara el cuadro de sitio, hasta que se quedó satisfecho, y luego que abriera o cerrara este o aquel postigo. Por fin pareció contento. Enderezó la espalda y doblando el sobretodo lo dejó sobre el respaldo de una silla. Acto seguido se dirigió a la mesa de despacho, tomó una hoja de papel y se la entregó a Van Leeuwenhoek. Se pusieron a comentar el contenido de la misma: asuntos relativos a la Hermandad sobre los que mi amo quería una opinión. Hablaron largo rato.
Van Leeuwenhoek alzó la vista de pronto.
– ¡Pero hombre de Dios, deja que la chica vuelva a sus tareas!
Mi amo me miró como si le hubiera sorprendido que yo siguiera sentada detrás de la mesa, la pluma en la mano.
– Puedes retirarte, Griet.
Al salir me pareció ver una expresión de tristeza en la cara de Van Leeuwenhoek.
Dejó la cámara montada en el estudio unos días. Tuve la ocasión de mirar por ella varías veces sin que hubiera nadie presente, deteniéndome en los objetos dispuestos sobre la mesa. Había algo en la escena que iba a empezar a pintar que me preocupaba. Era como mirar un cuadro torcido. Había algo que yo cambiaría, pero no sabía el qué. La caja tampoco me ofrecía una solución.
Un día regresó la mujer de Van Ruijven y él la observó con la cámara durante un buen rato. Yo atravesé el estudio mientras él tenía la cabeza tapada; lo más sigilosa que pude a fin de no molestarlos. Me quedé un momento parada detrás de él para ver la escena con la modelo. Ésta debió de verme pero no dio señales de ello y siguió con sus ojos oscuros fijos en él.
Se me ocurrió que la escena era demasiado clara. Aunque yo valoraba la claridad y el orden por encima de todas las cosas, sabía por sus otros cuadros que tenía que haber cierto desorden sobre la mesa, algo en lo que se prendiera el ojo. Consideré todos y cada uno de los objetos -el joyero, el tapete azul, las perlas, la carta, el tintero- decidiendo qué cambiaría. Volví sin hacer ruido al desván, sorprendida por mis atrevidos pensamientos.
En cuanto vi con precisión lo que tenía que hacer en la escena, me limité a esperar a que hiciera el cambio.
No movió nada de lo que había sobre la mesa. Entornó un poco los postigos, rectificó la inclinación de la cabeza de la mujer, el ángulo de la pluma que tenía en la mano. Pero no cambió lo que yo esperaba que cambiara.
Pensaba en ello mientras retorcía las sábanas, mientras giraba el asador donde se hacía la carne corno me había ordenado Tanneke, mientras limpiaba los azulejos de la cocina, mientras lavaba los colores. Pensaba en ello en la cama por la noche. A veces me levantaba y volvía a mirarlo. No, no estaba equivocada.
Le devolvió la cámara a Van Leeuwenhoek.
Cada vez que miraba la escena notaba un peso en el pecho, como si algo me oprimiera.
Dispuso un lienzo en el caballete y aplicó una capa de blanco de plomo y tiza mezclados con un poquito de siena tostado y amarillo ocre.
El peso en el pecho iba en aumento, esperando que él hiciera lo que yo esperaba.
Perfiló ligeramente en marrón rojizo el contorno de la mujer y de los objetos.
Читать дальше