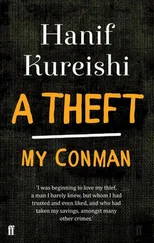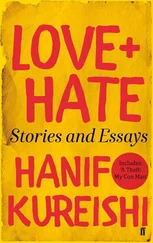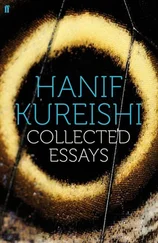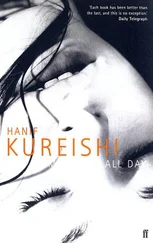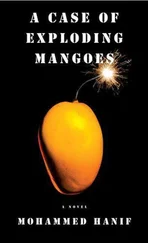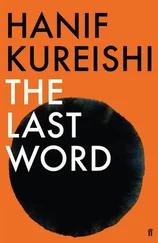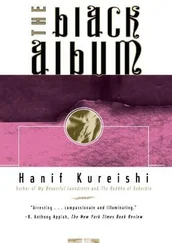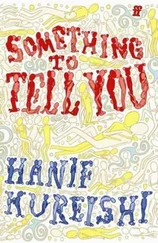Deedee había dejado abierta la verja y la puerta de entrada. Al entrar, con un nudo en la garganta, Shahid olió a marihuana. La pequeña habitación de techo bajo estaba iluminada por dos velas. A duras penas distinguió un sofá, una televisión y un equipo de música en el que sonaba «Desire». Casi no la veía entre la penumbra.
– Siento venir tarde. Ha habido…
– Olvídalo.
Estaba sentada en el suelo, con la espalda en la pared; llevaba una amplia falda roja, jersey negro y medias negras. En la alfombra había un libro en rústica boca abajo. Fumaba un canuto fino y daba sorbos de un gran vaso de vino. No se levantó; sin duda no le apetecía.
Shahid era incapaz de acercarse a ella, estaba temblando, sólo diría lo que no debía y ella le tomaría por idiota. Se quitó el abrigo, bajo el que llevaba una chaqueta corta de cuero y una camiseta. Deambuló por la habitación con el canuto que ella le había preparado, mirándola furtivamente. Ella le dejó pasear y mirarla tanto como quisiera.
Entonces Shahid se echó a reír. A Deedee quizá le extrañase su actitud, pero se limitó a ladear la cabeza con expresión divertida y curiosa.
Shahid recordó que la noche anterior, aunque no por última vez, Hat y Chad habían planeado la respuesta a un ataque de los cabezas rapadas. Chad estaba sentado en el suelo con las rodillas levantadas y las piernas abiertas. Su arsenal, un martillo y un cuchillo, yacía entre sus piernas. Tahira llevaba un rato lanzándole miradas severas. Cuando no pudo contenerse más, mientras Chad hablaba de los destrozos que causaría entre los racistas, le dijo:
– Por favor, Chad, ¿podrías cerrar las piernas?
Chad frunció el ceño, miró a Hat y se encogió de hombros.
– He observado que te gusta llevar pantalones ceñidos, Chad -prosiguió ella.
– Sí, me gusta.
– Pero las mujeres nos molestamos mucho en ocultar nuestros encantos. Sin duda te habrán comentado lo difícil que es llevar el hijab, ¿verdad? No hacen más que insultarnos y ridiculizarnos, como si nosotras fuésemos las sucias. Ayer un hombre me dijo en la calle que esto era Inglaterra, no Dubai, y trató de quitarme el pañuelo de la cabeza.
– Hermana… -dijo Chad, horrorizado.
– Vosotros, hermanos, exigís que nos cubramos, pero os volvéis extrañamente evasivos cuando se trata de vuestra ropa. ¿No podéis llevar algo más amplio?
Chad miró a Hat y, en tono socarrón, dijo que llevaba tiempo buscando unos pantalones bombachos.
– Eso ya sería algo -repuso Tahira-. Pero ¿es que no piensas dejarte barba? Fíjate en Hat, ya le está saliendo un poco de vello. Incluso a Shahid le está creciendo algo.
Hat sonreía, complacido de sí mismo.
– Mi piel necesita espacio para respirar; si no, me sale un sarpullido y me pica.
– La vanidad debería ser la última de tus preocupaciones -replicó Tahira.
Aquello remató a Chad. Se quedó allí, frotándose la barbilla y sorbiendo aire a través de los dientes, emitiendo un ruido semejante al de un tronco húmedo que se arroja al fuego. Se negó a hablar con nadie, ni siquiera con Hat.
Más tarde, cuando Shahid, Hat y Chad estaban en la cocina, Hat se volvió a Shahid y le preguntó:
– ¿Es cierto que te está creciendo algo de vello?
– Muy cierto -contestó Shahid-. ¡Y a Chad no le crece nada!
– ¡Te voy a dar yo a ti en la cara con algo de vello! -replicó Chad.
No tenía ganas de contarle esa historia a Deedee. Se había figurado que le impresionaría la labor antifascista que estaban realizando, pero cuando le describió por teléfono cómo se probaba Chad los puños de hierro y la forma en que Hat enseñaba a Riaz a blandir el machete, notó su desaprobación.
– ¿Estás pensando en tus compañeros?
– Sí.
– ¿Sabes una cosa? -dijo ella-. Ese chico al que llamas Chad…
– ¿Qué quieres decir con eso?
– Antes se llamaba Trevor Buss.
– ¿Chad? No te creo. -Deedee se encogió de hombros -.¿Chad? -repitió él.
– Lo adoptó un matrimonio de blancos. La madre era racista, todo el tiempo hablaba de los paquis y de lo que había que hacer con ellos. -Deedee le tendió la botella de vino-. ¿Te apetece un trago?
– Estos días intento mantener la cabeza despejada. No pasarme de la raya.
– Chad empezó a sentir señales de alarma. Veía casas de campo y a ingleses que emanaban seguridad, que encajaban sin ningún esfuerzo en todo aquello. Ya sabes, la idea orwelliana de Inglaterra. ¿Has leído sus ensayos?
– No como es debido.
– En cualquier caso, la sensación de rechazo prácticamente le volvió locó. Quería poner bombas.
– Pero ¿por qué? ¿Por qué?
– Cuando llegó a la adolescencia vio que no tenía raíces ni vínculos con Pakistán, ni siquiera hablaba la lengua. Así que fue a clase de urdu. Pero cuando pedía la sal en Southall, todo el mundo reparaba en su acento. En Inglaterra, los blancos lo miraban como si les fuera a robar el coche o el bolso, sobre todo si iba vestido como un pelagatos. Pero en Pakistán lo miraban de una forma aún más extraña. ¿Cómo podría encajar en una teocracia del Tercer Mundo?
Hasta su padre pensaba lo mismo, quiso decir Shahid, y lo consideraba su patria. Rodeado de sus hijos y hermanos, papá lanzaba juramentos en su club de Karachi, aunque en las mesas hubiese cubiertos de plata sobre manteles almidonados y los camareros llevasen uniformes blancos y turbantes. De las paredes colgaban fotografías firmadas de Cowdrey y May, y un grabado de Jorge V dirigiéndose por radio al imperio; The Times estaba abierto en un mostrador de roble. Más allá se encontraban la galería y los «soberbios» macizos de flores, cuidados por un ejército de jardineros. Aquel local le ponía furioso: la religión metida a la fuerza por la garganta de la gente; los delincuentes, la corrupción, la censura, la pereza, la fatuidad de la prensa; los baches en las carreteras, la ausencia de carreteras, las carreteras en llamas. Allí nada estaba bien para papá. En sus momentos de mayor depresión decía que los ingleses no deberían haberse marchado.
– ¡Un país nuevo, un nuevo comienzo en 1945! -exclamaba-. ¿Cuántos pueblos han tenido esa oportunidad? ¿Por qué no podemos hacer las cosas sin torturarnos ni asesinarnos unos a otros, sin toda esta corrupción y explotación? ¿Qué es lo que nos pasa?
Alardeaba tanto de Inglaterra que uno de sus hermanos le dijo:
– ¿Qué, estás emparentado con la familia real, yaar?
Pero al marcharse tenía los ojos llenos de lágrimas, como un niño que vuelve al internado.
– Por decirlo así -prosiguió Deedee-, Trevor Buss perdió el alma en la transmutación. Incluso dijeron que quiso afiliarse al Partido Laborista en un intento de encontrar su sitio. Pero ellos eran muy racistas y él había acumulado mucha rabia. Demasiada, ¿sabes? Estaba fermentando y no podía dominarla.
– No sabía esas cosas de él -comentó Shahid, suspirando-. Ni siquiera le he hecho preguntas.
– Una vez me dijo: «No tengo hogar.» Yo le pregunté: «¿No tienes sitio donde vivir?» «No», contestó él. «No tengo patria.» «Pues no te pierdes gran cosa», le dije yo. «Pero no sé lo que es sentirse un ciudadano normal.» Trevor Buss vestía mejor que nadie y me pasó cintas que yo nunca había oído. ¿Sigue gustándole la música?
– Sí y no.
– Bebía y tomaba drogas. Un día le vi metiéndose coca en clase y lo eché. Se quedó fuera, con un zapato en equilibrio sobre la cabeza, mirando por la ventana. Era camello, siempre cargado de pasta, una bomba a punto de estallar.
– Pero no estalló, ¿verdad?
– No.
– ¿Por qué? ¿Porque conoció a Riaz?
– Quizá.
– Lo sabía -exclamó Shahid, chasqueando los dedos-. ¡Ya se podía quitar el zapato de la cabeza! ¿Y qué pasó entonces?
Читать дальше