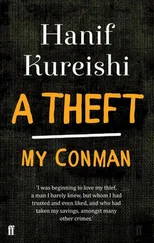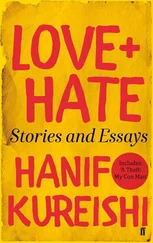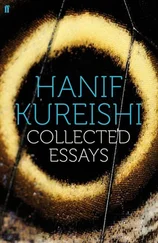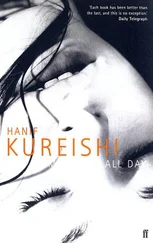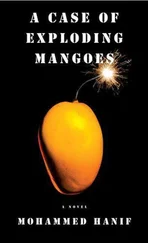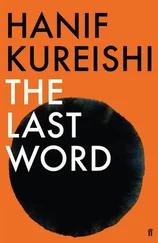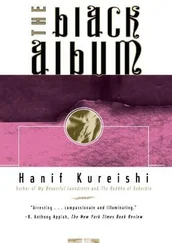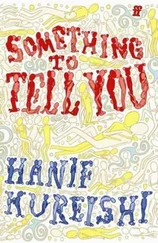– He escrito un poema sobre el tema -anunció Riaz-. «La ira». ¿Todavía no has llegado a él?
– ¿A cuál?
– «La ira». «La ira».
– No, todavía no.
– ¿Cómo va la copia al ordenador, entonces? -terció Chad.
– No puede ir mejor. Riaz, hermano, ¿para cuándo lo quieres terminado? He hecho un poco, pero…
– No te apresures, por favor.
– Gracias -repuso Shahid, suspirando-. Además…
Quería informar a Riaz de que a veces el lenguaje no era tan sugerente como podía ser y las ideas resultaban confusas en ocasiones, de modo que lo había reorganizado un poco. Estaba a punto de decírselo cuando el taxi se detuvo a la entrada de un polígono de viviendas azotado por el viento.
– Vamos -ordenó Riaz. Recogió la bolsa de las armas, extrajo un machete y se lo puso bajo el abrigo-. Hemos llegado, hermanos y hermanas.
Aparcaron, se bajaron y echaron a andar tras el conductor, que caminaba arrastrando los pies y se había pasado una bufanda por el mentón anudándosela en la cabeza, como si le dolieran las muelas.
Un cielo sombrío, senderos empañados de niebla y maleza seca fusionaban los edificios. Algunos arbolitos, envueltos en tela metálica, estaban tronchados, como si fueran un insulto. Había pintadas en los muros, pero sólo clichés, nada nuevo que decir, aparte de una extraña leyenda en letras doradas y plateadas de cuarenta centímetros: «Comeos al Cerdo.»
Las farolas daban poca luz. Las sombras avanzaban al paso del grupo, como siluetas a caballo. Alarmas de coches rompían el silencio. Se oyó a un hombre que corría, seguido de otro, y gritos. El grupo se irguió y esperó como un solo hombre, previendo un ataque. Estaban preparados; en realidad, querían, reclamaban confrontación. Pero pasó el momento. Prosiguió el amenazador silencio.
Los chicos embozados y las jóvenes encapuchadas fueron conducidos a un chirriante ascensor. Avanzaron luego entre corredores que resultaban espectrales por el reflejo de altos muros de hormigón. Caminaban dificultosamente por un estrecho pasaje cuando Shahid reconoció los quejumbrosos metales de «Try a Little Tenderness», que se oía por una ventana abierta. Chad también lo oyó y se detuvo en seco. Tariq chocó con él y Tahira pisó a Hat, manchándole las blancas zapatillas de deporte. El taxista continuó la marcha y desapareció al torcer la esquina.
Chad se agachó a atarse los cordones de los zapatos, dos veces, mientras duró la música. Al incorporarse vio que Shahid le estaba mirando. Chad tenía los ojos húmedos. Shahid sintió deseos de abrazarlo, pero siguió andando.
Llegaron frente al piso de una familia bengalí que había asistido a las «consultas» de Riaz. El cabeza de familia era el hombre que Shahid había visto en la habitación de Riaz.
Durante meses, la familia había sido acosada -miradas de desprecio, escupitajos, apelativos de «basura paqui»- y atacada finalmente. Al marido le habían roto una botella en la cabeza y enviado al hospital. A la mujer le habían dado puñetazos. Habían introducido cerillas encendidas por el buzón de la puerta. El timbre sonaba a cada momento y los autores amenazaban con volver para asesinar a los niños. Chad suponía que no eran cabezas rapadas, neofascistas. Aquellos fanfarrones no participaban en vejaciones de poca monta. Se trataba de gamberros de doce o trece años.
A través de George Rugman Rudder, su contacto en el ayuntamiento, Riaz había conseguido que la familia pudiera mudarse a una barriada bengalí, pero el traslado no era inmediato. De manera que Riaz tomó medidas. Hasta que la familia se mudara, montaría guardia en el piso y perseguiría a los culpables junto con Hat, Chad, Shahid y otros chicos y chicas de la universidad.
El taxista susurró por la ranura del buzón y, tras el resonar de muchos cerrojos, la mujer abrió la puerta. El piso, con sus destartalados muebles, ventanas reforzadas y sus vistas sobre la ciudad color malva, estaba iluminado únicamente por el aparato de televisión y una lámpara tamizada. La mujer quería hacer creer a sus enemigos que la familia había huido.
Los cuatro niños, pequeños, no estaban asustados, sino contentos; habían tomado cariño a Chad, quien al entrar se vació los bolsillos y les dio caramelos y monedas que sus diminutas manos eran incapaces de abarcar.
– ¿Qué te ocurre, Chad? -le preguntó Shahid.
– Me conmueve el sufrimiento de mi pueblo -logró articular-. No puedo remediarlo.
– Si sigues gimoteando, la mujer no va a tener mucha confianza en nosotros.
– Tienes razón. -Se sonó la nariz-. Eres testarudo, pero a veces dices cosas sensatas.
Hat volcó la bolsa verde y, resonando, cayeron de ella bates de criquet, porras, puños de hierro, cuchillos de trinchar y hachas: la aportación del carnicero.
– ¿Has manejado armas alguna vez? -inquirió Chad.
– No -contestó Shahid-. No puedo decir que sí. ¿Y tú?
– Sí. Te enseñaré.
Mientras Chad le mostraba entusiasmado la mejor manera de manejar una cuchilla de carnicero, Hat examinaba la distribución de entradas, salidas y conexiones vulnerables del piso, como un policía de la televisión. Entonces, ante el asombro de Chad y las risitas de Tahira, sacó las cosas del neceser que su madre le había preparado, colocando el cepillo de dientes y la seda dental en el baño y colgando la gorra roja de béisbol en el vestíbulo.
Entretanto, Tahira le organizaba una pequeña zona de estudio en un rincón del cuarto.
– Hat siempre está estudiando -explicó Chad, sin quitarle ojo-. Es listo, y su padre le aprieta mucho para que sea contable.
– ¿No es su padre el dueño del restaurante que le gusta a Riaz?
– Sí -repuso Chad en tono sombrío-. Aunque nosotros no le caemos bien. Cree que somos un obstáculo para la carrera de Hat. Pero no es así. Nosotros sólo decimos que los contables tienen que tratar con muchas mujeres. Y estrecharles la mano. Además, parece que deben ingerir alcohol todos los días y participar en asuntos de cobro de intereses. No estamos seguros de que Hat encaje en todo eso, ¿comprendes?
Shahid se disponía a descolgar el teléfono del vestíbulo para llamar a Deedee cuando Riaz anunció que era el momento de la oración.
En Karachi, instado por sus primos, Shahid había asistido varias veces a la mezquita. Mientras sus padres bebían whisky de garrafón y veían vídeos enviados de Inglaterra, los jóvenes parientes de Shahid y sus amigos se reunían los viernes en la casa antes de ir a rezar. El entusiasmo religioso de la nueva generación, y sus vínculos con un acusado sentimiento político, le habían sorprendido. Una vez, Shahid mostraba a una de sus primas unas posturas de yoga cuando el hermano intervino bruscamente, forzando a la chica a separar los tobillos de las orejas. El yoga le recordaba a «esos puñeteros hindúes». Aquel primo también se negaba a hablar inglés, aunque era la primera lengua de su familia, y la más común; afirmaba que la generación de papá, con su acento inglés, títulos extranjeros y esnobismo británico, consideraba inferior a su propio pueblo. Tenían que obligarlos a ir al campo a vivir con los campesinos, como hizo Gandhi.
En casa, cuando le preguntaban por su fe, papá solía decir:
– Sí, practico una religión. ¡La de trabajar hasta que me duele el culo!
Shahid y Chili habían recibido poca instrucción religiosa. Y en las ocasiones en que Tipoo rezaba en la casa, papá refunfuñaba y se quejaba de que hiciese aquellos ruidos durante la emisión de su programa preferido, El mundo en guerra.
Ahora, sin embargo, Shahid temía que su ignorancia le situara en tierra de nadie. Actualmente, todo el mundo insistía en afirmar su identidad, de hombre, mujer, homosexual, negro, judío, enarbolando cualquier rasgo distintivo que pudiera reclamar, como si la calidad de ser humano se perdiera al no llevar una etiqueta. Shahid también quería ser aceptado entre su pueblo; pero antes tenía que conocerlo, su pasado y sus esperanzas. Afortunadamente, Hat le había servido de gran ayuda. En varias ocasiones había interrumpido sus estudios para ir de visita a la habitación de Shahid; sentado a su lado, le explicaba durante horas episodios de la historia del islam, junto con sus creencias fundamentales. Luego, dejando libre un espacio en el suelo, le enseñaba lo que debía hacer.
Читать дальше