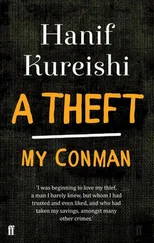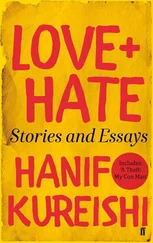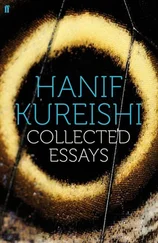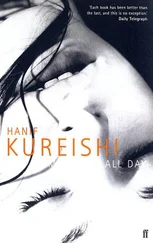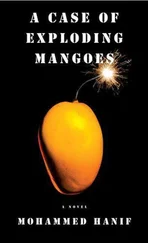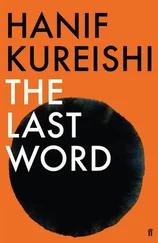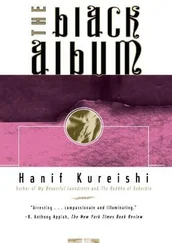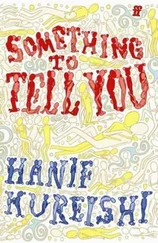– Las personas como tú nuncan triunfan con los libros -afirmó papá.
– Pero ¿por qué?
Lamentablemente, papá no vaciló.
– Porque esos escritores…
– ¿Cuáles?
– Howard Spring, Erskine Caldwell y Monsarrat, por ejemplo, se ocupan de las flores, los árboles, el amor y demás gaitas. Y ése no es tu ámbito. Debemos vivir -añadió con ternura- en el mundo real.
No era su ámbito. Flores, árboles, el amor y demás gaitas. El mundo real.
– Si vuelves a hacerlo otra vez, te romperé los puñeteros dedos -le amenazó después Chili, en un aparte, sentado y rodeando a Zulma con los brazos-. Nunca he visto a mamá tan apenada. Y papá ha venido a verme. Ya ha tenido una trombosis: la presión que le estás causando en el corazón. No quiero ni pensar en lo que pasará cuando salgas con la próxima.
Shahid adoraba y veneraba a su padre; tanto Chili como él, cada uno a su modo, querían parecerse a él. (Shahid recordó que imitaba el imperioso aire que papá adoptaba al caminar.) Pero aquello era diferente; debía reconocer que papá estaba equivocado y encontrar su propio camino, cualquiera que fuese.
Ahora, sentado frente al escritorio, empezó a pasar el manuscrito de Riaz a la caja iluminada. Se había convertido en secretario -drogado, además-, pensó mientras guiñaba los ojos tratando de leer la ondulada escritura.
Pronto se encontró a la mitad de la primera página de «Un artista herético». Al teclear, sus dedos sentían el cuerpo de Deedee, bailando sobre las teclas con demasiada euforia para el tema de que se trataba. Se dijo que la concentración era la piedra angular del proceso creador. Se dominó, pero tuvo una erección que sencillamente no se disipaba.
Para facilitar luego las cosas, Shahid abrió el precinto de una caja de condones. Había pasado la tarde en la biblioteca, corrigiendo el primer borrador del artículo para pasarlo al ordenador al llegar a casa. Acababa de caer la tarde y había oscurecido. Se oía ruido en la calle. Echó las cortinas y puso más fuerte la estufa de gas. Después de trabajar con empeño y aclararse las ideas, podía disfrutar de aquella parte del día, apagar algunas luces y escuchar «Dancing in the Dark» mientras decidía si ponerse los vaqueros negros, los azules o los rojos. Ante él se abría la promesa del amor y de la noche: toda la noche.
Iba a ver a Deedee. Desde que estuvieron juntos habían hablado varias veces por teléfono y se habían visto en la Facultad, en su despacho, donde se besaron. Esta vez fue él quien dijo: «¿Puedo invitarte a salir?», aunque era ella quien estaba haciendo los planes. Conocía Londres, y le gustaría enseñárselo. ¿Acaso no era una educadora?
Reservaría mesa en un restaurante indio que frecuentaba mucho, el Standard, en Westbourne Grove, donde no había ni música de sitar ni papel aterciopelado en las paredes. El menú nunca variaba, los camareros eran rápidos y profesionales, no estudiantes ni actores. El mutter paneer picante tenía un sabor fuerte; no se encontraban en todo Londres mejores garbanzos, aunque luego quizá había que abrir las ventanas.
Podían regar la cena en el pub Maida Vale, que tenía vistas al canal y las embarcaciones. Los clientes bebían cerveza europea en botellas oscuras y vestían, como sólo sabían hacerlo los jóvenes londinenses, extrañas combinaciones de atuendos de marca, ropa usada y prendas deportivas americanas; algunos se comportaban como si el local estuviese lleno de fotógrafos. Había más colas de caballo que en Ascot. Podían quedarse hasta la hora de cerrar, observando y haciendo comentarios. Además, había conseguido un poco de hierba alucinógena. O podían ir al cine. En el Gate ponían una película de moda de la que se hablaba mucho.
– Hay un apartamento -anunció, y Shahid notó la tensión en su voz-. Es de una amiga, Hyacinth, que está fuera. Podemos ir después, si quieres. A pasar la noche. ¿Vale?
– Sí -dijo él.
– Espléndido. Hasta luego, entonces.
Llamaron a la puerta. Shahid abrió con vacilación, temiendo que fuese Chili. Era Chad, con su cara redonda y en perpetua agitación. Entró como una tromba en el cuarto y, sin decir palabra, apagó la música.
– Eh, escucha.
Shahid se puso los pantalones, ocultando los condones en la mano y guardándolos en el bolsillo de atrás.
– ¿Qué…? No escucho nada.
– A veces, el silencio es la música más hermosa.
Chad adoptó de pronto un aire meditativo. Pero había interrumpido en mal momento.
– ¿No te parece esta música demasiado… ruidosa?
– Ahora mismo, no lo bastante.
Shahid temía la corpulencia y la violencia contenida de Chad, pero lo apartó de un empujón y subió la música, añadiendo los graves, hasta que los muebles vibraron. Chad se llevó las manos a las orejas al tiempo que, según observó Shahid, llevaba el ritmo con el pie.
– Me envía Riaz. Vengo con un asunto del hermano.
– Quería hacerte una pregunta, Chad, ¿por qué estuviste mirando mis cintas el otro día?
– Te aseguro, tío, quiero decir, hermano Shahid, que yo estaba enganchado a la música. ¡Siéntate ahora mismo y escúchame!
– Ahora no, Chad.
– ¡Pero si era como tú, me pasaba día y noche escuchando música! ¡Estaba destruyendo mi alma!
– ¿La música te dominaba?
– ¡Dame unos minutos!
Se le estaba haciendo tarde, pero no tenía otro remedio. Chad le cogió por los hombros y le obligó a sentarse en la cama, acercando el rostro, enardecido con el fuego de la convicción, a sólo unos centímetros del suyo. Parecía haber enloquecido, como si reaccionara al recuerdo de ciertas alucinaciones.
– ¡No como a un loco esquizofrénico! -prosiguió Chad-. Pero la música y la industria de la moda sí me dominaban. Nos dicen lo que debemos llevar, adónde ir, qué escuchar. ¿Acaso no somos esclavos? Y también hacía todo lo demás. Empezaba el día metiéndome la coca que me hubiera sobrado. Cuando me cansaba, me fumaba un porro con una botella de sidra. Para variar me tragaba dos éxtasis o un ácido. Por la noche, cuando me daba la pálida y creía que la policía me vigilaba por la televisión, me picaba caballo. Mira qué brazos.
– Joder, Chad!
– Sí. Ahora te enseñaré las piernas.
– Paso.
– Iba a las discotecas más molonas. Nunca veía la luz del día, salvo la del amanecer. ¡Rechazaba a montones de gente sólo por la ropa o la música que les gustaba! Seguía el lema de Aleister Crowley: «La única ley es hacer lo que se te antoje.» Una esclavitud demencial, ¿eh?
– Yo no soy yonqui.
– ¿No? ¿Y qué camino llevas, entonces?
– Esta noche salgo con una amiga.
– ¿La misma de antes?
– Yo no puedo vivir sin música -repuso Shahid-. Di la verdad…, tú también la echas de menos.
– Soy más fuerte sin esas drogas. -Chad le apretó el brazo y, mirándolo con enloquecida ternura, como si le sirviera la verdad en bandeja, añadió-: ¿No quieres nadar en un mar limpio y ver con una luz clara?
– ¿No es eso lo que el arte nos ayuda a conseguir? Si no, la vida sería un desierto. ¿Verdad, Chad?
Chad hizo un rápido braceo.
– ¡Imagina que te envuelve el agua cálida!
Shahid trató de no hacerle caso. No iba a dejarse influir por aquel individuo para quien la realidad era claramente un reino perdido, sobre todo cuando él tenía que arreglarse para una cita.
Pero Chad insistió, como si tuviera que salvarle.
– ¡Te hablo en serio! No somos monos saltarines. ¡Tenemos inteligencia y sentido común! ¿Por qué queremos reducirnos al nivel de los animales? ¡Yo no desciendo del mono, sino de algo noble! Verás como irás viendo las cosas con mayor profundidad. ¿No estás con nosotros?
Читать дальше