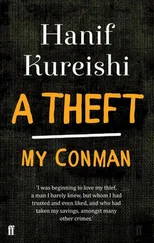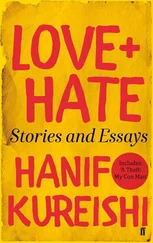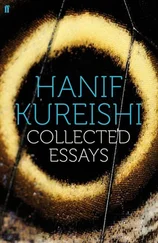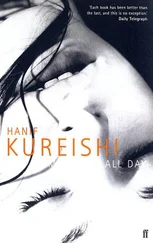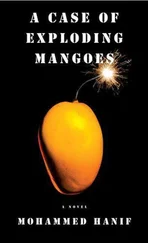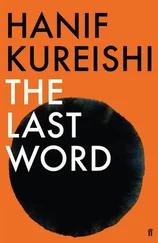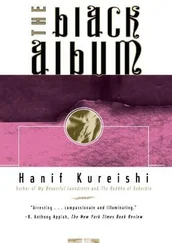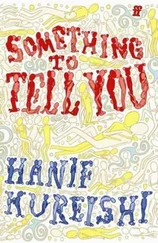Luego se cerraba la puerta de la calle y el coche arrancaba. Shahid se levantaba para recordar qué parientes se alojaban en la casa; y si estaba Zulma, se quedaba en su habitación tanto como podía o pensaba en formas de evitarla.
Aquellos días, saturados de asfixiante inutilidad, no volverían más. Ahora iba a hacer algo.
A primeras horas de la noche pudo arrancarse de la cama y sentarse frente al ordenador. Abrió el manuscrito de Riaz; sus dedos caían en los familiares emplazamientos de las teclas. Empezó a transcribir el texto de Riaz pero, mirando a la pantalla, se sumió en un estado de ensoñación.
Cuando Shahid tenía quince años, su padre, incitado por Chili, le ordenó trabajar en la agencia. No era tarea fácil, porque tenía que dar la impresión de estar ocupado. Afortunadamente, en la trastienda había dos máquinas de escribir abandonadas y un libro, Aprenda mecanografía, con el que empezó a practicar por su cuenta. Le encantaba la máquina maciza y gris, con su cinta negra y roja, el ruido de las teclas al salpicar el papel como la lluvia sobre un tejado de zinc, y el campanilleo al final de cada línea que le inducía a dar una palmada a la palanca del carro. Para adquirir velocidad, copiaba pasajes de sus autores favoritos: Chandler, Dostoievski, Hunter S. Thompson. Cuando se cansaba de seguir el paso, alteraba las frases y dejaba que los personajes hicieran lo que él quería. En el papel con membrete de papá empezó a escribir relatos.
La primera tentativa, de la que hizo copias -un emparedado de tenue papel carbón del que salieron dos reproducciones manchadas- se tituló «Indio paqui, a tu puta casa». Presentaba en él a los seis chicos que componían la última fila de su clase en el instituto y que, un día, cuando el profesor abandonó desesperado el aula, cantaron a Shahid: «¡Paqui, paqui, paqui, fuera, fuera, fuera!» Describió la escena directamente en la máquina a medida que la iba reviviendo, expresando el deprimente miedo y la furia en una prosa desgarrada, llena de expresiones. malsonantes que manifestaban su emoción, como los gritos de un cantante de soul en el micrófono.
Al volver una noche a su habitación descubrió a su madre, aún con la gabardina puesta, que leía el relato. Agitó las hojas delante de él, como si hubiera descubierto una carta con cosas intolerables sobre ella.
– Siempre sé cuándo estás tramando algo. ¡Espero que no trates de publicar esto!
– No se me ha ocurrido -mintió él-. No depende de mí, ¿verdad?
– ¿De qué depende?
– De si le interesa a alguien.
– ¡No le interesa a nadie! ¿Quién va a leer esto? La gente no quiere saber nada de este odio. -Hizo pedazos lo que acababa de leer-. ¡Adiós a la porquería, adiós a la porquería… y no la extiendas!
No era fácil para su madre destruir físicamente las quince páginas, una copia de las cuales había enviado a la revista literaria Stand en un sobre franqueado con su dirección escrita; todas las mañanas bajaba corriendo a ver si lo había recibido. Su madre incluso le miraba para que la ayudase, pero él no iba a hacerlo, oh, no, sobre todo cuando estaba tan decidida a romperlas que echaba el cuerpo hacia adelante para reforzar la acometida.
Se pasó días lanzándole miradas severas.
Odiaba más que nada en el mundo que se hablase de raza o de racismo. Probablemente habría sufrido su parte de insultos y desprecio. Pero su padre había sido médico; todo el mundo -políticos, generales, periodistas, mandos de la policía- frecuentaba su casa en Karachi. La idea de que alguien pudiera faltarle al respeto era intolerable. Incluso cuando Shahid vomitaba y defecaba de miedo antes de ir al instituto, o cuando volvía con rasguños, moratones y la cartera rajada a navajazos, ella se comportaba como si fuese imposible una ofensa tan espantosa. Así que le negaba su apoyo. Sabía demasiado para poder asumirlo.
Sin embargo, aquella actitud hacia su afición literaria le sorprendía mucho. Dos años antes habían ido a ver La casa de Bernarda Alba al teatro de la Universidad de Kent.
Desde el primer momento -una criada fregando el suelo, el monótono repicar de campanas, la estremecedora aparición de la inquisitorial matriarca vestida de negro gritando «¡Silencio!»-hasta el telón final, el mundo ardiente y confinado de Lorca les impresionó. Shahid ignoraba que el teatro pudiera surtir tal efecto. Vio con alegría que su madre estaba tan interesada, sobrecogida y turbada como él.
Al final, para no romper el hechizo, no quiso hablar ni escuchar los comentarios del público. Su madre pareció adivinarlo, y en el coche, mientras volvían a casa bajo la lluvia, mantuvieron un silencio cómplice, aunque Shahid le preguntó si la obra le recordaba la vida de las familias paquistaníes. Ella meditó cierto tiempo antes de inclinar la cabeza.
– ¡Es eso! ¡Es eso! -exclamó Shahid para sí, brincando por su habitación más tarde. Ésa no era la literatura que les enseñaban en el instituto, donde les metían los libros por el gaznate como medicinas hasta hacerles vomitar. Estaba impregnado de la obra; revivió las claustrofóbicas y trágicas pasiones que habían evocado los actores; repitió en voz alta el deslumbrante lenguaje. Algo en él se sintió triunfalmente justificado. Estaba descubriendo nuevas emociones y nuevas posibilidades. Lo que deseaba más que nada, era lograr aquel efecto con algún escrito suyo.
Pero ¿quién era él para presumir que podía ser tan sutil y profundo? Una de cada tres personas pensaba que sabía y debía escribir su propio relato. Sin embargo, la obra que Lorca escribió dos meses antes de que lo asesinaran, no le intimidaba. Había algo en su mansa grandeza que le movía a pensar que, a su modo, él adquiriría experiencia, imaginación y constancia. ¿Por qué tenía que subestimarse? Ya había muchos dispuestos a menospreciarle. De todos modos, escribir fue una obsesión durante algunos años. Claro que tenía que obligarse y, a menudo, casi prefería hacer cualquier otra cosa. Era trabajo, y nunca enteramente agradable; se lograba un momento de satisfacción en una semana de desánimo. Las recompensas no eran inmediatas, como en cualquier actividad infantil, ni perfectas. Siempre que se lograba algo, se presentaba otra cosa más difícil de realizar. Era una tarea inacabable, afortunadamente.
Las sensaciones que despertó en él la «noche de Lorca» le hicieron desear otras experiencias así de estimulantes. Grabó discos de ópera, jazz y pop que cogió de la biblioteca. Escuchó repetidamente a Bartók, Wagner y Stravinsky, compositores que, según comprobó, no eran tan pesados como parecían. Descubría buenas películas. Sus deseos se vieron colmados. Amplió una y otra vez la experiencia de Lorca, siempre meditada de nuevo y sentida de otro modo. Nunca perdía el afán por la jubilosa inspiración.
Siempre supuso que la noche de Lorca había sido una fascinación duradera para su madre.
Pero cuando Shahid volvió a subir al coche con su padre, éste le preguntó por qué se había puesto a escribir «esas malditas estupideces». Papá, siempre consciente de sus propios defectos, no gustaba de sermonear a sus hijos, pero ahora sentía claramente la necesidad de hacerlo.
– No estás hecho para esas cosas. ¿Por qué no te dedicas a los estudios? Mis sobrinos son abogados, banqueros y médicos. ¡Ahmed se ha dedicado a la sombrerería y se ha construido una sauna en su casa! Esos artistas suelen ser unos pobretones; ¿cómo podrás mirar a tus parientes a la cara?
Shahid empezó a comprender que había multitud de verdades que no podían decirse porque conducían a pensamientos inquietantes. Podían llegar, incluso, a trastornar la vida; la verdad podía tener graves consecuencias. Estaba claro que todo giraba en torno a lo que no se decía.
Читать дальше