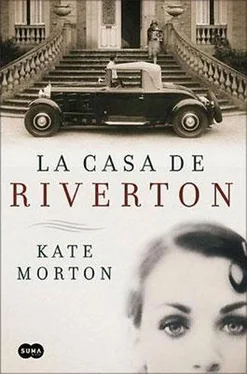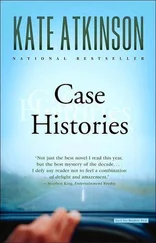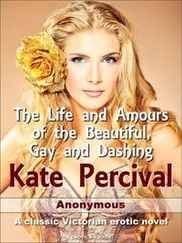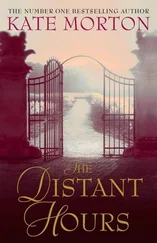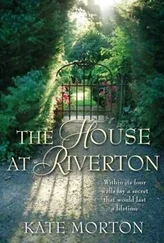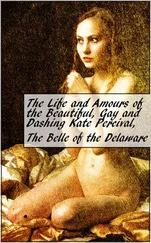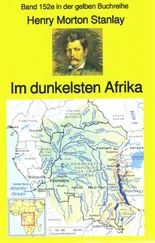– No podría decirlo, señorita -admití, desconcertada. Era la primera noticia que tenía del suceso-. Es decir, no creo que suceda, señorita. Estoy segura de que Alfred está bien.
– Por supuesto -se apresuró a decir Hannah -. No fue más que un accidente. El regreso a casa después de tanto tiempo puede implicar ciertos ajustes. Y esas bandejas parecen terriblemente pesadas, en especial cuando las carga la señora Townsend. Estoy segura de que está tratando de engordarnos a todos.
Hannah sonreía, pero el atisbo de preocupación seguía rondando su frente.
– Sí, señorita -corroboré.
Hannah asintió, dando por terminado el asunto.
– Ahora vamos a ponernos estos vestidos, e interpretar el papel de hijas conscientes de sus deberes frente a los norteamericanos de papá, como es debido.
Mientras recorría el pasillo y bajaba las escaleras volví a repasar lo narrado por Emmeline. Pero tras muchas reflexiones, llegaba siempre a la misma conclusión. Algo sucedía. La torpeza no era un rasgo propio de Alfred. Desde que yo había llegado a Riverton, sólo recordaba un par de ocasiones en las que podía reprochársele algo. Una vez, en un apuro, había usado la bandeja de las bebidas para servir la comida; otra, se había retirado porque tenía gripe. Pero esto era diferente. ¿Volcar todo el contenido de la bandeja? Era casi imposible imaginarlo.
Además, no creía que el episodio fuera ficticio. ¿Qué razón podría tener Emmeline para inventar algo semejante? Había ocurrido y la razón debía de ser la que sugería Hannah. Un accidente, un momento de distracción en que el sol le cegó, un ligero movimiento de la muñeca, una bandeja resbaladiza. Nadie estaba a salvo de que le sucediera, en particular, como había señalado Hannah, una persona que había estado lejos durante unos años y había perdido práctica.
Pero, aunque deseaba creer en esa sencilla explicación, no podía. Porque, en un recoveco de mi mente, estaban acumulados una serie de incidentes similares, o, más precisamente, de detalles sospechosos: malas interpretaciones a preguntas bienintencionadas sobre su salud, reacciones exageradas a supuestas críticas, ceños fruncidos donde antes había risas. En efecto, un aire de extraña irritabilidad acompañaba a Alfred en todo lo que hacía.
Para ser honesta, yo lo había percibido desde la noche misma de su regreso. Habíamos organizado un pequeño festejo. La señora Townsend había preparado una cena especial y el señor Hamilton había obtenido permiso para abrir una botella de vino del amo. Habíamos pasado buena parte de la tarde poniendo la mesa de nuestro comedor, riendo mientras disponíamos de distintas maneras los utensilios tratando de encontrarles la ubicación que más le gustara a Alfred. Creo que esa noche todos estábamos un poco borrachos de alegría, aunque nadie tanto como yo.
Cuando llegó la hora esperada fingimos mal que bien una actitud espontánea. Nuestras miradas expectantes se cruzaban, nuestros oídos registraban cada ruido que llegaba desde el exterior. Por fin, el crujido de la grava, las voces amortiguadas, la puerta de un automóvil que se cerraba. Los pasos que se acercaban. El señor Hamilton se puso de pie, se alisó la chaqueta y se situó junto a la entrada. Un momento de ansioso silencio precedió el golpe en la puerta. Al abrirse, todos nos arrojamos sobre él.
No fue algo dramático. Alfred no salió corriendo, no se disgustó, no se encogió de miedo. Dejó que me llevara su sombrero y luego se quedó de pie, incómodo, en el vano de la puerta, como si temiera entrar. Obligó a sus labios a sonreír. La señora Townsend lo abrazó y lo arrastró a través del umbral como si fuera una pesada alfombra enrollada. Lo condujo hacia su lugar de invitado de honor, a la derecha del señor Hamilton, y todos comenzamos a hablar al mismo tiempo, a reír, a gritar, a hacer un repaso de los hechos sucedidos en los dos últimos años. Todos, excepto Alfred. Lo intentó. Asintió cuando fue necesario, respondió preguntas, incluso trató de sonreír una o dos veces más. Pero sus respuestas eran las de un extraño, similares a las de uno de aquellos belgas de lady Violet, premeditadas para complacer a un auditorio.
No sólo yo lo advertí. Vi la expresión de incomodidad del señor Hamilton, el gesto de rechazo de Myra. Pero nunca hablamos de ello, salvo aquel día en que los Luxton vinieron a cenar, cuando la señorita Starling tuvo el mal tino de dar su opinión. Lo que ocurrió esa noche y las demás observaciones que yo hiciera desde la llegada de Alfred permanecían latentes. Todos entramos en la inercia y fuimos cómplices en un pacto de silencio, simulando que todo era normal. El mundo había cambiado, y Alfred con él.
Cuando llegué al pie de la escalera, el señor Hamilton levantó la vista de la mesa de trabajo.
– ¡Grace! Son las cuatro y media y no hay ninguna tarjeta de posición en la mesa. ¿Cómo crees que se sentirán los invitados sin ellas?
Supuse que les resultaría mucho más agradable elegir dónde sentarse en vez de tener un sitio asignado. Pero yo no era Myra y todavía no había aprendido a defenderme.
– No muy bien, señor Hamilton.
– En efecto, no muy bien -afirmó y puso en mis manos un montón de tarjetas con los nombres y un plano con la distribución-. Grace, si ves a Alfred, pregúntale si sería tan amable de bajar. Ni siquiera ha comenzado a preparar el café -agregó cuando me disponía a salir.
A falta de una anfitriona adecuada, Hannah -con alegre desconcierto- se había visto obligada a decidir la posición de los invitados. El plano de la mesa fue rápidamente dibujado en una hoja de papel cuadriculado, con los bordes serrados por haber sido arrancado de un cuaderno.
Las mismas tarjetas, con el escudo de los Ashbury grabado en relieve en el extremo superior izquierdo, habían sido escritas a mano. No tenían el estilo de las de lady Violet, pero de todos modos servirían a su propósito, armonizando con la austera mesa propuesta por el señor Frederick. De hecho, para eterno disgusto del señor Hamilton, el señor Frederick había decidido cenar «en familia» (en lugar de elegir la formalidad del «estilo ruso» al cual estábamos acostumbrados), y él mismo trocearía el faisán. Si bien la señora Townsend estaba horrorizada, Myra, renovada por su temporada fuera de casa, aprobó silenciosamente la decisión, destacando que seguramente el amo habría tenido en cuenta las preferencias de los invitados norteamericanos.
No me correspondía opinar, pero prefería esta manera más moderna. Sin los centros de mesa, con sus bandejas recargadas de dulces y sus extravagantes fuentes de frutas, la mesa tenía un descuidado refinamiento que me agradaba: la austera blancura del mantel almidonado en los ángulos, las plateadas líneas de los cubiertos y los centelleantes juegos de cristalería.
Observé de cerca. La huella de un pulgar manchaba el borde de la copa de champán del señor Frederick. Eché el aliento sobre la ofensiva marca y la lustré rápidamente con el borde de mi delantal.
Tan concentrada estaba en mi tarea que di un salto cuando la puerta se abrió bruscamente.
– ¡Alfred! -exclamé-. Me has asustado. Casi se me cae la copa.
– No deberías tocarlas. Yo soy el responsable de la cristalería -replicó, y en su frente apareció una arruga familiar.
– Había una huella -expliqué-. Ya sabes cómo es el señor Hamilton. Si la hubiera visto, te habría sacado las tripas para hacer ligas. Y no me gustaría verlo con ligas.
Con mi nota de humor traté de encubrir su fracaso. Pero la risa de Alfred había muerto en alguna trinchera de Francia y sus labios sólo pudieron esbozar una mueca.
– Pensaba lustrarlas después -aclaró Alfred.
– Bueno, ya no será necesario.
Читать дальше