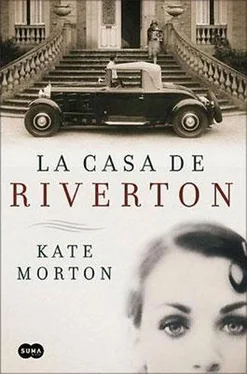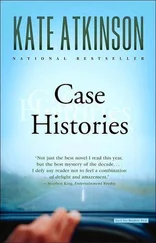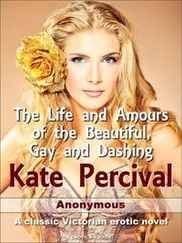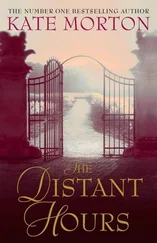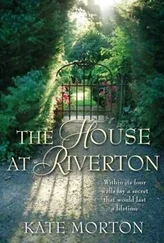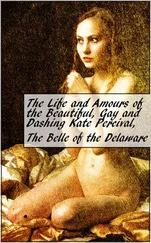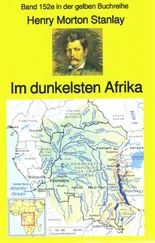En casa del vendedor apenas había mirado el libro; y no pude comprobar si era el título pedido. Ahora podía estudiar minuciosamente la cubierta, recorrer con los dedos el lomo de cuero y el relieve de las letras que formaban el título: El valle del miedo. Susurré para mis adentros esas inquietantes palabras. Luego levanté el libro a la altura de mi nariz y aspiré el olor a tinta de sus páginas. El aroma de lo posible.
Guardé el preciado y prohibido bien dentro del forro de mi abrigo y lo apreté contra mi pecho. Mi primer libro nuevo. Mi primer objeto nuevo. Sólo tenía que deslizarlo en el cajón del ático sin despertar las sospechas del señor Hamilton o confirmar las de Myra. Obligué a los guantes a volver a cubrir mis dedos entumecidos, contemplé con ojos entrecerrados el resplandor helado de la calle y emprendí el camino, chocando de frente con una joven dama que se dirigía a la entrada cubierta por el toldo.
– Oh, perdóneme -declaró, sorprendida-. ¡Qué torpe soy!
Cuando la miré, mis mejillas ardieron: era Hannah.
– Espere… -pidió un poco desconcertada-. La conozco… usted trabaja para mi abuelo.
– Sí, señorita. Soy Grace, señorita.
– Grace.
Mi nombre fluyó de sus labios.
– Sí, señorita. -Debajo del abrigo, mi corazón tamborileaba sobre el libro.
Ella se aflojó la bufanda azul dejando a la vista un retazo de piel blanca como la nieve.
– Una vez nos salvaste de morir a manos de la poesía romántica.
– Sí, señorita.
Hannah miró hacia la calle, donde el viento gélido transformaba el aire en aguanieve, e involuntariamente se estremeció de frío.
– Hace un día muy desapacible para salir.
– Sí, señorita -respondí.
– No me hubiera atrevido a desafiar este clima -añadió, mirándome con las mejillas congestionadas- si no hubiera acordado una lección de música adicional.
– Tampoco yo, señorita, si no tuviera que recoger el pedido de la señora Townsend. Hojaldres para el almuerzo de Año Nuevo.
Hannah observó mis manos vacías, y luego el lugar del que yo había salido.
– Un extraño sitio para comprar dulces.
Seguí su mirada. En la placa metálica de la puerta negra se leía «Señora Dove, Escuela de Secretarias». Traté de encontrar una respuesta. Nada podía explicar mi presencia en ese lugar. Nada, excepto la verdad. No podía arriesgarme a que descubrieran lo que había comprado. El señor Hamilton había dejado bien claras las normas respecto al material de lectura. Pero ¿qué otra cosa podía decir? Corría el riesgo de perder mi puesto si Hannah le decía a lady Violet que yo recibía clases sin autorización.
Antes de que pudiera inventar una excusa, Hannah se aclaró la voz y jugueteó con un paquete envuelto en papel manila.
– Bueno… -dijo. La palabra quedó suspendida en el aire, entre nosotras dos.
Esperé apesadumbrada la acusación que sobrevendría.
Hannah cambió de lugar, enderezó el cuello y me miró de frente. Permaneció así un momento y por fin habló.
– Bueno, Grace -declaró con firmeza-, por lo que parece cada una de nosotras tiene un secreto.
Me quedé tan atónita que al principio no pude responder. Mi nerviosismo me había impedido comprender que ella se sentía igual que yo. Tragué saliva, y aferré el borde de mi oculta carga.
– Señorita…
Ella asintió y luego hizo algo que me confundió: se acercó a mí y tomó vehementemente mi mano.
– Te felicito, Grace.
– ¿En serio, señorita?
– Lo sé, porque he hecho lo mismo -confesó señalando su paquete y me dirigió una mirada emocionada-. Aquí no hay partituras, Grace.
– ¿No, señorita?
– Y la verdad es que no recibo clases de música -explicó, abriendo los ojos-. Aprender cosas por placer, en tiempos como éstos. ¿Puedes siquiera imaginar algo así?
Yo negué con la cabeza, perpleja.
Ella se inclinó hacia delante y me preguntó con actitud cómplice:
– ¿Qué prefieres? ¿La dactilografía o la taquigrafía?
– No sabría decirle, señorita.
Ella asintió.
– Por supuesto, tienes razón. Es tonto hablar de preferencias. Una cosa es tan importante como la otra -afirmó y sonrió levemente-. Aunque debo admitir cierta predilección por la taquigrafía. Tiene algo divertido, es como…
– ¿Un código secreto? -pregunté, recordando el arcón chino.
– Sí-respondió con los ojos brillantes-, eso es, exactamente. Un código secreto. Un misterio.
– Sí, señorita.
Entonces se irguió y con la cabeza señaló la puerta.
– Bien, será mejor que entre. La señorita Dove estará pendiente de mi llegada y no me atrevo a hacerla esperar. Como sabrás, la impuntualidad la enfurece.
Hice una reverencia y caminé hasta quedar fuera de la protección del toldo.
– ¿Grace?
Giré, parpadeando a causa del aguanieve.
– ¿Señorita?
Ella se llevó un dedo a los labios.
– Ahora compartimos un secreto.
Asentí y nos miramos fijamente para sellar nuestro acuerdo hasta que, aparentemente satisfecha, ella sonrió y desapareció detrás de la puerta negra de la señora Dove.
El 31 de diciembre, cuando 1915 agotaba sus últimos minutos, los sirvientes nos reunimos en torno a la mesa de nuestra sala para recibir el Año Nuevo. Lord Ashbury nos había permitido beber una botella de champán y dos de cerveza y la señora Townsend había transformado en un banquete los escasos víveres de la mermada despensa. Todos nos apiñamos cuando el reloj marcó el último minuto y brindamos cuando señaló el inicio del Año Nuevo. El señor Hamilton nos guió para entonar las conmovedoras estrofas de «Auld Lang Syne». Luego la conversación giró, como es costumbre, acerca de los planes y promesas para el nuevo año. Katie ya nos había informado sobre su decisión de no volver a picotear pastel de la despensa cuando Alfred hizo su anuncio.
– Me he alistado -informó mirando directamente al señor Hamilton-. Iré a la guerra.
Contuve el aliento. Los demás permanecieron en silencio, esperando la reacción del señor Hamilton. Por fin, el mayordomo habló.
– Bien, Alfred -declaró y sus labios se estiraron dibujando una sonrisa poco alentadora-, es una decisión muy importante que, por supuesto, transmitiré al amo en tu nombre, aunque no creo que él desee tu partida.
Alfred tragó saliva.
– Gracias, señor Hamilton, pero yo mismo hablé con él cuando llegó de Londres. Me dijo que hacía lo correcto y me deseó suerte.
El mayordomo asimiló sus palabras. Sus ojos parpadearon ante lo que percibió como una actitud desafiante por parte de Alfred.
– Desde luego, lo correcto.
– Partiré en marzo -continuó tímidamente Alfred-. En primer lugar deberé completar un periodo de entrenamiento.
– ¿Y luego qué? -preguntó la señora Townsend, que finalmente lograba pronunciar palabra, con las manos firmemente apoyadas en sus acolchadas caderas.
– Luego… -una sonrisa de emoción surgió en los labios de Alfred- supongo que luego iré a Francia.
– Bien -declaró formalmente el señor Hamilton, recuperando la compostura-, esto merece un brindis. -Se puso de pie y levantó su copa. Los demás le imitamos, vacilantes-. Por Alfred, para que regrese junto a nosotros tan feliz y saludable como ahora.
– Sí, sí -afirmó la señora Townsend, incapaz de disimular su orgullo-. Y cuanto antes, mejor.
– No tan pronto, señora Townsend -apuntó Alfred con una sonrisa burlona-. Quiero vivir algunas aventuras.
– Hazlo y cuídate, hijo -concedió la cocinera con los ojos brillantes.
Mientras los demás volvían a llenar sus copas, Alfred se dirigió a mí.
– Pongo mi granito de arena para defender el país, Grace.
Читать дальше