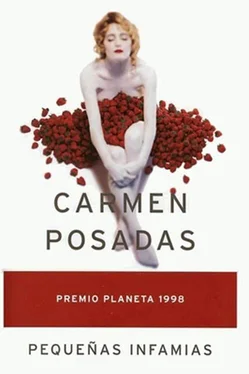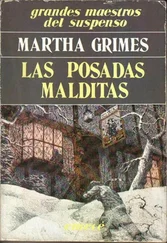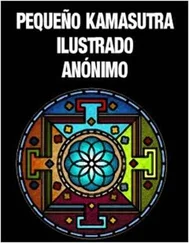«Mataría a Néstor con mis propias manos -pensaba Chloe Trías en ese mismo momento en la habitación que comparte con Karel Pligh, encima del garaje de Las Lilas-. Sólo a él podía ocurrírsele diseñar un uniforme de camarero tan cerrado como éste. Parece un traje Mao Zedong o un mono de motorista, me voy a asar como un pollo.»
A Néstor Chaffino no le había hecho ninguna gracia enterarse de que Chloe se había olvidado el uniforme de camarera en casa de sus padres. Resultaba siempre un punto de distinción el que las chicas que trabajaban para La Morera y el Muérdago lucieran bata oscura, cofia y un delantal blanco de organza. «Pero bueno, si te lo has dejado todo en Madrid, no veo otra solución que la que me propones: está bien, Chloe, puedes ponerte el traje de camarero que te presta Karel -había dicho Néstor-. Ahora, eso sí -le advirtió-: ya que te vas a vestir de hombre harás el favor de parecer un hombre en todo. Camina como lo hacemos nosotros, imposta un poco la voz para no asustar a los invitados, péinate con el pelo hacia atrás y, sobre todo, quítate esas anillas que llevas en la cara, por amor del cielo.»
Chloe ya se ha puesto los pantalones y la chaqueta, que es severa y abrochada hasta el cuello, como la de un motorista, y ahora, frente al espejo, empieza a quitarse uno a uno los piercings, lentamente para no hacerse daño, mientras va recitando de dónde procede cada una de las anillas: ésta me la dio mi cuate Hassem por Navidad; ésta la compré yo en una tienda de todo a cien; ésta es regalo de K… Karel, tesoro mío, el tío más guapo. Y a medida que va despojándose de todo, se da cuenta de que hace un siglo que no ve su cara desprovista de adornos, y los caretos cambian, joder, vaya si cambian. Chloe decide dejar para el final la argolla que le atraviesa el labio inferior porque ésa sí que duele y se vuelve hacia el espejo para peinarse. Busca en el neceser de Karel y encuentra un peine y un tubo de fijador mientras abre el grifo. A Chloe empieza a divertirle la idea de disfrazarse de muchacho, por eso se detiene un momento en imitar un gesto que ha visto repetir a tantos hombres, desde Karel Pligh hasta su hermano Eddie. Un gesto que parece tomado de la película Orease y que consiste en pasarse el peine con la mano derecha, al mismo tiempo que se alisa el pelo con la izquierda; joder, qué gozada, me gusta esto, parezco… y de pronto, su mano como si no Je perteneciera, continúa con los golpes de peine, uno y otro más, para retirar todo el pelo hacia la nuca, hasta quedar peinada como un chico, un chico de veintidós años, los mismos que Chloe cumplirá el mes próximo.
– ¿Se puede saber qué estás haciendo, Chloe? Por Dios, date prisa, Néstor estará furioso.
Es la voz de Karel Pligh desde fuera del cuarto de baño la que se inmiscuye en su juego y la obliga a detener su mano.
– ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién eres?
– ¿Quién crees tú que va a ser? Soy yo, Karel. Es tardísimo, abre ya, o bajaré sin ti.
Pero Chloe no atiende a la voz que la reclama al otro lado de la puerta, sino que se dirige a unos ojos que ha creído ver en el espejo. Luego, sin volverse hacia la puerta dice:
– Baja tú solo K, no me jodas.
Y al decirlo se da cuenta de que esos ojos que la miran severos desde el espejo no son azules como los suyos, sino muy negros, y parecen hablar:
«No digas esas cosas, Clo-clo, tú nunca has hablado así.»
– ¿Eres tú, Eddie?
La cara en el espejo parece la de Eddie, pero no lo es, es la de ella: si no, no llevaría ese feo piercing en el labio inferior, que no cuadra en absoluto con el estilo de su hermano y que posiblemente le esté haciendo daño.
– Espera, Eddie, no tardo nada en quitártelo; te prometo que nunca más me lo volveré a poner. -Y la niña, con todo cuidado, retira el último anillo de su labio, para que el reflejo de su hermano pueda sonreírle sin obstáculos desde el espejo.
– Así, así está mejor, ahora déjame que te toque.
Toda la escena no ha durado más que un confuso minuto en el que Chloe, como si fuera de noche, como si estuviera jugando en sueños con su hermano, estira los dedos hacia él para tocar sus ojos tan diferentes a los suyos, pero al hacerlo descubre que el encantamiento se ha roto, y no es otra que su mirada de niña la que aparece en la fría superficie del espejo.
– Es la última vez que te aviso, Chloe -insiste la voz de Karel desde la puerta-. Néstor nos ha llamado ya tres veces.
El espejo, ahora, no muestra más que a una niña vestida de chico. Se parece a Eddie, es cierto, lleva el mismo peinado, y hasta el traje es similar al que vestía su hermano la tarde en que murió, pero la mirada es distinta. Esos ojos oscuros, una vez más, la han dejado sola.
Por eso, aquella noche, mientras sirve las mesas y atiende a los invitados, Chloe procurará reencontrarlos en todos los espejos de Las Lilas.
– ¿Estás jugando conmigo a las escondidas, Eddie?
– Bien venidos todos a Las Lilas -dijo Ernesto Teldi alzando su copa-. Es un gran privilegio para Adela y para mí tener reunidos esta noche a treinta y tres de los más originales e importantes coleccionistas de arte de todo el mundo.
Por su aspecto, nadie podría haber adivinado que aquellas treinta y tres personas que miraban a Teldi desde sus respectivas mesas en el comedor de Las Lilas eran doctos especialistas en las más dispares disciplinas del arte. Por lo general, todos los gremios y profesiones tienen un denominador común que los distingue, ya sea en la forma de vestir o en la pedantería, en el esnobismo o en el modo de hablar. Los coleccionistas de objetos raros, en cambio, se caracterizan por ser ellos mismos una rareza y -en el más literal sentido de la palabra- constituir cada uno una pieza única. Allí estaban, por ejemplo, los señores Stephanopoulos y Algobranghini, expertos ambos en armas blancas, sin otro rasgo común que un desmesurado amor por el oporto tawny. Por eso ambos habían desechado el cava con el que Teldi los invitó a brindar, en favor de una diminuta, altísima y roja copa que contenía un Royal Port del año 59. El resto de su personalidad, en cambio, no podía ser más dispar. Stephanopoulos, a pesar de su nombre griego, era la perfecta representación de uno de esos caballeros del Imperio británico en los que Eton, Oxford y más tarde una vida en el campo en compañía de caballos, perros y gatos ha dejado una huella indeleble. Algobranghini, en cambio, parecía un tanguero, hasta tal punto que su traje a rayas, con clavel en el ojal y pelo a la gomina, dejaron fascinado a Karel Pligh. Parece un auténtico guapo de arrabal -se dijo mientras rellenaba por décima vez la minúscula copa del caballero-, nunca he visto una encarnación más perfecta del espíritu de Gardel.
Y así, los ojos de un observador curioso podrían haber hecho inventario de la diversidad de estilos que define a los amantes de los objetos raros. Una original reunión aquella en la que Liau Chi, célebre coleccionista de libros de fantasmas, se parecía -a pesar de su inconfundible nombre- mucho más a un personaje de Wilkie Collins que a una señorita de Hong Kong (lo que era, por cierto). Los tres fetichistas «de todo lo relacionado con Charles Dickens» parecían ser, por este orden: un gordo con aspecto de boxeador, una recia dama bretona parecida a Becasine -ese viejo personaje de cómic francés- y, por último, un caballero, éste sí, de dickensiano aspecto, fiel trasunto de Mr. Squeers, el avaro profesor de Nicholas Nickleby.
La lista de invitados se completaba con los coleccionistas de iconos (una señorita con aspecto de modelo, un pope ortodoxo y, finalmente, un muchacho imberbe de rostro angelical que aparentaba mucha menos edad de la que constaba en su pasaporte). Qué hermosa criatura -no pudo evitar decirse Serafín Tous al verlo, pero inmediatamente sus ojos viajaron del querubín hasta la puerta de la cocina, tras la que amenazaba la presencia de Néstor entre los peroles-. Ojalá se queme una mano y tengan que llevárselo a urgencias -deseó-. Al fin y al cabo no era tan terrible ansiar que una persona tuviera un tonto accidente doméstico, una pequeña baja laboral… y quién sabe si con ello bastaría para que desapareciera de su vida y de la de sus amigos.
Читать дальше