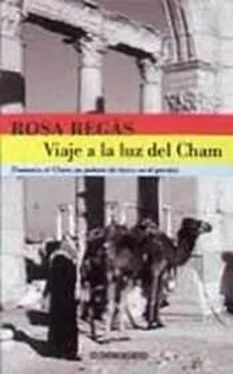Por las mañanas Yamid estaba empleado en un banco y al ser cristiano los domingos tenía derecho a dos horas libres para ir a misa, las tardes las pasaba en la peluquería del barrio cristiano, y al salir trabajaba de guardia jurado.
Además tocaba la guitarra, era poeta y adivinaba el porvenir. Hablaba francés con un acento peculiar, muy despacio, y como muchos árabes de Damasco lo hablaba mejor que lo entendía.
Salimos a la galería, a la que, además de las habitaciones de otros inquilinos, se abría una cocina minúscula y un baño comunes. Yamid trajo sillas y una mesita y se fue a preparar el café. En un rincón junto a la barandilla y a la vieja y oxidada máquina de lavar, se amontonaban varias maletas, sillas sin patas y hierros retorcidos.
Era la hora mejor de Damasco.
El bullicio y la multitud de la calle tan cercanos en esa parte no cubierta de la galería parecían estar al alcance de la mano y tenían el color de mil vidas superpuestas. El cielo estaba pálido y había comenzado a correr el aire.
Salió Yamid al cabo de un momento y me dijo que me sentara y que como su francés no era demasiado bueno hablaría en árabe y Adnán traduciría. Tomé el café turco hirviendo, sorbiendo primero el vaho caliente para acostumbrar la boca a tan alta temperatura como me había enseñado Fathi, y cuando no quedó más que el poso, lo eché en el platito siguiendo las instrucciones de Yamid.
– Tú no crees demasiado en estas cosas, ¿verdad? -me preguntó.
– Bien, no sé, es la primera vez que lo hago, en realidad estoy esperando a ver qué pasa.
Corría el viento más ligero y sentí frío.
Él dejó la tacita boca abajo y se puso a hablar con Adnán en árabe.
– ¿Qué ocurre? -pregunté yo temerosa de que ante mi falta de fe hubiera decidido echarse atrás.
– ’Cinc minutes’ -dijo él abriendo la mano para que yo viera los cinco dedos-, tiene que secarse el café para que pueda leer los dibujos que deja el poso en el fondo de la taza.
El café se secó por fin. Cuando tomó la tacita, la miró y comenzó a leer los dibujos; era casi de noche. Un cuarto de luna había aparecido sobre el pedazo de cielo entre las casas, y el depauperado techo de la galería con sus adornos damascenos en madera de mil años se había convertido en lujosa marquetería que se recortaba en el firmamento a punto de oscurecerse. Comenzó por hablar del pasado en unos parámetros extraños que sin embargo entendí con toda claridad aunque estaba más interesada en descubrir la ley general que los regía, y que él habría de utilizar para que cupieran en ella todos los destinos del mundo, que en mi propio pasado.
Pero aun así, me dejó atónita comprobar cómo había penetrado en el reducto de mi intimidad y transitaba por él con la mayor naturalidad.
No sé si porque todos llevamos escritos en el rostro nuestro interior y nuestra historia o porque él había aprendido la antigua ciencia de la adivinación o porque era cierto que los dibujos que el poso había dejado en la taza eran escrituras abiertas que me delataban, pero no tuve más remedio que admitir cuánto había de cierto en todo lo que decía. Al oír a Adnán y Yamid repasando en árabe mi vida anterior, tan lejana de esa galería damascena en el corazón de la antigua ciudad que a esa hora ya olía a menta, anís y rosas, me invadió una melancolía que apenas pude disimular. Sin él saberlo iba nombrando uno tras otro los errores del pasado que ya no tenían remedio, bien lo sabía yo, y los aciertos, y sus causas. Y las relaciones y pleitos nunca desvelados con los falsos amigos, con los enemigos. Me eché a temblar. Pero, ¿quiénes son?, ¿dónde están? Ahí están, decía, ahí están agazapados esperando el fracaso, pero tú tienes en tu mano la llave, los recursos, la solución, decía, como si mi vida hubiera sido una lucha a brazo partido contra quienes me querían mal y en este momento preciso se vislumbrara la victoria. Luego habló del presente en el que, demasiado ocupada en mirar cuanto había a mi alrededor, yo no había vuelto a pensar desde mi llegada a Damasco y me pareció que también sabía interpretar lo que yo ahora descubría.
Después de todo, como me había dicho Adnán hacía un par de horas, quizá fuera cierto que los peluqueros y las peluquerías eran la antesala de los psiquiatras. Tal vez por una transmisión de pensamientos, quién sabe si de él a mí o de mí a él, llegué a adivinar lo que iba diciendo en árabe con su melodiosa voz de cantaor, lenta y suave, que Adnán traducía cuando él callaba y dejaba la mirada y la expresión en suspenso. Y después el futuro, con los éxitos y los fracasos, y la enfermedad mortal de ese amigo cuyo nombre comenzaba por la letra S al que yo habría de ayudar, y la resolución de conflictos ancestrales casi de tan antiguos, y la esperanza, y esa fecha, el 7 de julio, en la que de improviso llegaría la persona que habría de abrirme la puerta a lo que, quizá sin saberlo yo misma, había esperado y temido desde siempre y a lo que por fin me rendiría. ¿Un nuevo amor? ¿Una cascada de millones? ¿Un interminable viaje sin regreso? ¿El reconocimiento de los iguales?
Era ya de noche y, mientras Yamid leía los dibujos de la taza de Adnán, volví a pensar en lo que sus palabras habían hecho surgir en mi memoria y me puse a temblar de frío o quizás de expectación y temor por el futuro que, como se descubre en este país, ya es pasado, y por el día de mañana que, como dice mi hermana Georgina, ya es hoy.
Al día siguiente me levanté temprano. El cielo estaba brumoso y había neblina en el aire. El tintorero que vino a traerme la ropa limpia (planchada de una forma tan exquisita que no superan ni los coreanos de Nueva York, por el módico precio de quince liras, unas cuarenta y cinco pesetas)
me dijo que este tiempo era muy extraño.
Nunca había visto una cosa igual, y esto, añadió, es malo para el trigo. Pero bueno para las flores, respondí. No, las flores, como los frutos, no quieren tanta agua como se cree: las rosas huelen más y los albaricoques saben mejor si brotan y florecen al sol; el agua no hace sino acelerar el crecimiento pero se lleva el aroma y el sabor.
Así debe de ser, es lo que ocurre con los tomates holandeses que aunque más hermosos que los del sur no saben a nada, igual que los melones de regadío no pueden compararse con los de secano, ni los dorados melocotones que se venden alineados en cajas tienen nada que ver con aquellos excelsos melocotones que crecían en los huertos de Aragón hace veinte años.
Fui bajando desde mi casa en el barrio Muhayirine por la avenida del general Malki hasta la plaza que constituye el mayor cruce de avenidas de Damasco: la arteria principal Chukri al Quatli, que por el oeste se convierte en la carretera que va al Líbano y por el este desciende hasta la ciudad antigua, y la avenida Mansur que constituye el eje de la Nueva Damasco, Al Mezze, hacia el sudoeste: bloques de cemento que se alinean hasta el infinito, cemento no gris sino dorado como el color de la tierra, con las mismas terrazas en iguales edificios que los de nuestros países o de los países en desarrollo. Más hacia el centro se mantiene aún, en barrios enteros construidos en los años treinta, esa arquitectura racionalista que Francia exportó a Argelia, Vietnam y también a Siria, con pilastras que sostienen terrazas compactas, de ángulos romos y tejados planos. Y mezquitas por doquier, casi siempre en las esquinas, todas ellas construidas según el mismo modelo: filas de ventanas en varios niveles que en realidad no responden a pisos, porque en el interior hay una única sala de techo alto que tampoco recibe la luz de esas ventanas cegadas sino de una cornisa de lumbreras bajo la cúpula principal. La avenida Chukri al Quatli es una ancha avenida por donde corre una de las seis derivaciones del río Barada, canalizado y aun así torrencial, o por lo menos de corriente rápida, que unos kilómetros río abajo rodeará las murallas de la ciudad antigua hasta su puerta más oriental, Bab Tuma, y se perderá en el oasis y llegará a la ‘marj’, la zona de transición con el desierto.
Читать дальше