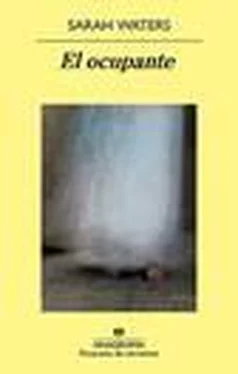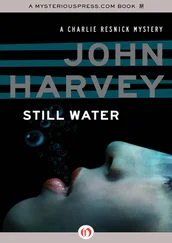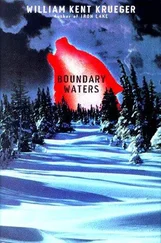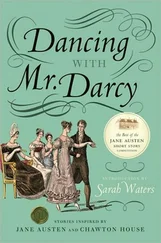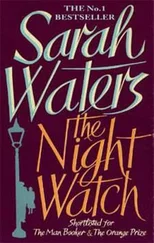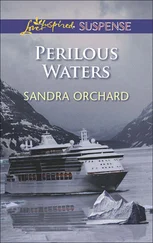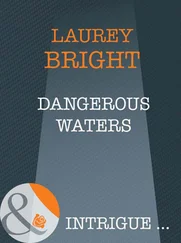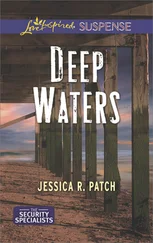– Sé que te he atosigado. Ha sido una estupidez por mi parte. Pero podemos… empezar de nuevo. No tenemos que ser como marido y mujer. No al principio. No hasta que estés preparada. ¿Es ése el problema?
– No hay ningún problema, no de esa clase. En realidad no.
– Podemos darnos un tiempo.
Ella se liberó de mi mano.
– Ya he perdido demasiado. ¿No lo entiendes? Lo que ha habido entre nosotros nunca ha sido real. Cuando se fue Rod yo era muy infeliz y tú siempre muy amable. Pensé que tú también eras desgraciado, que querías huir como yo. Pensé que casándome contigo podría… cambiar de vida. Pero tú nunca te irás, ¿verdad? Y así mi vida no cambiará, en definitiva. Sólo cambiaré unos deberes por otros. ¡Estoy harta de deberes! No puedo. No puedo ser la mujer de un médico. No puedo ser la mujer de nadie. Y, por encima de todo, no puedo quedarme aquí.
Dijo esto último con una especie de odio; y cuando me quedé mirándola sin comprender, dijo:
– Me voy. Es lo que quería decirte. Me voy de Hundreds.
– No puedes -dije.
– Tengo que irme.
– ¡No puedes! ¿Dónde demonios crees que vas a irte?
– No lo he decidido. A Londres, primero. Pero después quizá a América o a Canadá.
Lo mismo podría haber dicho «a la luna». Al ver mi mirada incrédula, repitió:
– ¡Tengo que irme! ¿No lo entiendes? Necesito… marcharme. Inmediatamente. Inglaterra ya no sirve para alguien como yo. No me quiere.
– Por el amor de Dios -dije-. ¡Yo te quiero! ¿Eso no significa nada para ti?
– ¿Me quieres, de verdad? -preguntó-. ¿O quieres la casa?
La pregunta me dejó atónito, y no supe contestar. Ella prosiguió, en voz baja:
– Hace una semana me dijiste que estabas enamorado de mí. ¿Puedes decir sinceramente que sentirías lo mismo si Hundreds no fuera mío? ¿Verdad que has tenido la idea de que tú y yo podíamos vivir aquí como marido y mujer? El hacendado y su esposa… Pero esta casa no me quiere. Yo no la quiero. ¡Odio esta casa!
– Eso no es cierto.
– ¡Por supuesto que lo es! ¿Cómo podría no odiarla? Mi madre se mató aquí, aquí mataron a Gyp; a Rod también podrían haberle matado aquí. No sé por qué nadie ha intentado matarme alguna vez. En cambio, me han dado esta oportunidad de huir… No, no me mires así. -Avancé hacia ella-. No me estoy volviendo loca, si es lo que estás pensando. Aunque no estoy segura de que no quisieras que lo estuviese. Podrías tenerme encerrada arriba, en el cuarto de los niños. Al fin y al cabo, ya hay barrotes en las ventanas.
Era como una desconocida para mí. Dije:
– ¿Cómo puedes decir estas cosas tan horribles? ¿Después de todo lo que he hecho por ti, por tu familia?
– ¿Crees que debo pagártelo casándome contigo? ¿Es lo que crees que es el matrimonio, una especie de pago?
– Sabes que no pienso eso. ¡Por Dios! Yo sólo… Nuestra vida, juntos, Caroline. ¿Vas a echarlo todo por la borda?
– Lo siento. Pero ya te lo he dicho: nada de eso era real.
Se me quebró la voz.
– Yo soy real. Tú eres real. Hundreds es real, ¿no? ¿Qué diablos crees que le ocurrirá a esta casa si la abandonas? ¡Se caerá a pedazos!
Se separó de mí y dijo con voz cansina:
– Bueno, otra persona se ocupará de eso.
– ¿Qué quieres decir?
Ella se volvió, frunciendo el entrecejo.
– Pondré en venta la finca, por supuesto. La casa, la granja…, todo. Necesitaré el dinero.
Creí que la había comprendido; no había comprendido nada. Dije, absolutamente horrorizado:
– No hablas en serio. La finca podría dividirse; podría ocurrir cualquier cosa. ¡No es posible lo que dices! Para empezar, no puedes venderla. Pertenece a tu hermano.
Sus párpados ondearon un poco. Dijo:
– He hablado con el doctor Warren. Y anteayer fui a ver al señor Hepton, nuestro abogado. La primera vez que Rod estuvo enfermo, al final de la guerra, redactó un poder notarial, por si acaso mi madre y yo algún día teníamos que tomar decisiones sobre la finca en su nombre. Hepton dice que el documento sigue siendo válido. Puedo realizar la venta. Es lo que haría Rod si estuviera sano. Y creo que empezará a curarse cuando se venda la casa. Y cuando haya mejorado de verdad, esté yo donde esté, mandaré a buscarle y vendrá a reunirse conmigo.
Hablaba serena, razonablemente, y vi que cada palabra la decía en serio. Una especie de pánico me obturó la garganta y empecé a toser. La tos creció como una convulsión súbita, violenta y seca. Tuve que apartarme de Caroline para apoyarme en el marco de la puertaventana abierta, estremecido y al borde de las arcadas sobre los escalones de fuera, recubiertos de enredaderas.
Ella alargó la mano hacia mí. Dije, a medida que la tos remitía:
– No me toques, estoy bien. -Me enjugué la boca-. Yo también vi a Hepton anteayer. Me encontré con él en Leamington. Tuvimos una agradable charla.
Ella sabía de qué le estaba hablando, y por primera vez pareció avergonzarse.
– Lo siento muchísimo.
– No dices otra cosa.
– Debería habértelo dicho antes. No debería haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Yo… quería asegurarme. He sido una cobarde, lo sé.
– Y yo un imbécil, ¿no?
– No digas eso, por favor. Has sido enormemente decente y bueno.
– En fin, ¡lo que se reirán de mí ahora en Lidcote! Me está bien empleado, supongo, por pretender salirme de mi clase social.
– No, por favor.
– ¿No es lo que dirá la gente?
– La buena gente no.
– No -dije, incorporándome-. Tienes razón. Lo que dirán es lo siguiente. Dirán: «La pobre y fea Caroline Ayres. ¿No se da cuenta de que ni en Canadá encontrará un hombre que la quiera?».
Dije estas palabras deliberadamente, directamente a la cara. Después atravesé la salita y recogí el vestido del sofá.
– Mejor que te quedes con esto -dije, haciendo con él un rebujo, y se lo arrojé-. Dios sabe que lo necesitas. Quédate también con esto -añadí y le tiré las flores, que aterrizaron a sus pies, temblando.
Entonces vi el estuchito de tafilete, que había sacado del bolsillo, sin pensarlo, cuando ella empezó a hablar. Lo abrí y saqué el pesado anillo de oro; y también se lo lancé. Me avergüenza decir que se lo lancé con fuerza, con ánimo de golpearla. Ella lo esquivó y el anillo salió por la ventana abierta. Creí que la había atravesado limpiamente, pero debió de rebotar según pasaba en una de las puertas de cristal. Se oyó un sonido como de un disparo de pistola de aire comprimido, asombrosamente fuerte en el silencio de Hundreds; y apareció una grieta, como por ensalmo, en una de las hermosas y antiguas hojas de cristal.
La visión y el sonido me asustaron. Miré la cara de Caroline y vi que ella también se había asustado.
– Oh, Caroline, perdóname -dije, dando un paso hacia ella con los brazos extendidos.
Pero ella retrocedió velozmente, escabullándose casi, y al verla huir de aquel modo sentí asco de mí mismo. Di media vuelta, la dejé allí y salí al pasillo, y al hacerlo estuve a punto de tropezar con Betty. Subía cargada con la bandeja del té; subía con la mirada emocionada, esperando echar el vistazo que yo le había prometido a las bonitas novedades de la boda de la señorita Caroline.
Difícilmente puedo describir mi estado de ánimo durante las horas que siguieron. Hasta el trayecto de vuelta a Lidcote fue en cierto modo un tormento; era como si el movimiento del coche batiera mis pensamientos como si fueran peonzas que giran furiosamente. Además, quiso la casualidad que en el camino al pueblo me cruzara con Helen Desmond: me hizo señas excitadas con la mano y me fue imposible no parar, bajar la ventanilla e intercambiar unas palabras con ella. Tenía algo que preguntarme sobre la boda; no me atreví a contarle lo que acababa de pasar entre Caroline y yo y tuve que escucharla, asintiendo y sonriendo, fingiendo que pensaba sobre el tema, y le dije que consultaría con Caroline y se lo comunicaría. Dios sabe lo que dedujo de mi actitud. Sentía la cara tirante como una máscara y la voz me sonaba medio estrangulada. Al fin conseguí librarme de ella diciendo que tenía que hacer una llamada urgente; al llegar a casa, descubrí que, en efecto, había un mensaje para mí, una petición de que visitara a un enfermo grave en una casa a varios kilómetros de allí. Pero la idea de volver a subir a mi coche me producía un auténtico horror. Tenía miedo de acabar saliéndome de la carretera. Tras un minuto de indecisión bastante angustiosa, escribí una nota a David Graham diciéndole que había sufrido un violento trastorno estomacal y pidiéndole que se ocupara del caso y que también se ocupara de mis pacientes de la tarde, si es que podía atenderles. Conté la misma historia a mi ama de llaves, y cuando ella hubo llevado el mensaje y me trajo la respuesta comprensiva de Graham, le dije que se tomara libre el resto de la tarde. En cuanto se fue, clavé una nota en la puerta de mi consulta, pasé el cerrojo y corrí las cortinas. Saqué una botella de jerez que guardaba en mi escritorio y allí, en la penumbra de mi consulta, mientras la gente iba y venía atareada al otro lado de la ventana, bebí un vaso asfixiante tras otro.
Читать дальше