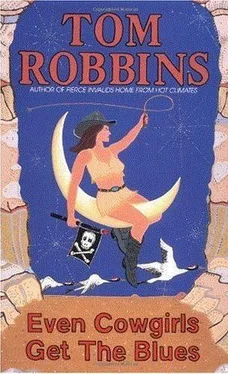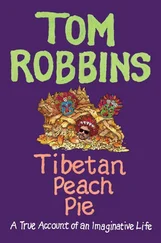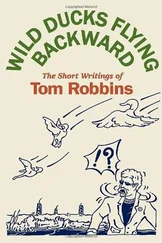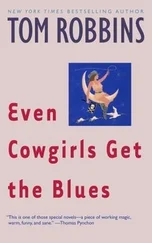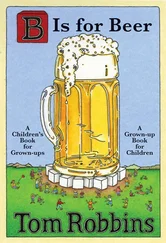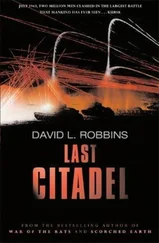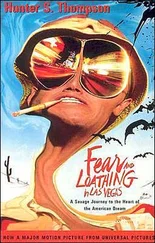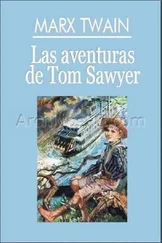¿Por qué llora? Llora por los huesos del búfalo. Llora por la magia olvidada. Llora por la decadencia de los poetas.
Llora
por los negros que piensan como blancos.
Llora
por los indios que piensan como colonos.
Llora
por los niños que piensan como adultos.
Llora
por los libres que piensan como presos.
Y llora, sobre todo,
por las vaqueras que piensan como vaqueros.
SUS PULGARES le habían detenido. Eran excelentes para eso aquellos pulgares. Ay si el hombre que gritaba «¡parad el mundo, quiero bajarme!» hubiese tenido los pulgares de Sissy…
Sí, le había parado en seco en la ladera del Cerro Siwash. ¿Y después?
Él tenía la tensa expresión de un animal salvaje. No se estaría quieto mucho tiempo. Ahora le tocaba mover a ella. ¿Qué podía decir? Aquella mirada la atravesaba como podrían atravesar castores una palmera de papel. Era la mirada del fuerte que no tolera a los canijos. Ella debía hablar y debía hablar con capacidad prensil, pues ni siquiera sus pulgares detendrían al otro por segunda vez. Era imperativo decir la cosa justa. Él iba a volverse ya para marchar.
– Bueno -dijo Sissy, con lo que pasó por indiferenda-. ¿No vas a amenazarme a mí con el chisme?
Esto resultó. Se palmeó él los muslos y rió histéricamente. Jajás, jojós y jijís brotaron de su nariz y de los huecos de sus dientes. Cuando la risa murió al fin una muerte de ardilla listada nerviosa, habló:
– Sígueme -dijo-, con una voz no habituada a la invitación-. Te prepararé la cena.
Y le siguió, pese al paso vivo con que escalaba él el engañoso sendero en penumbra.
– Soy amiga de Bonanza Jellybean -dijo ella entre jadeos.
– Sé quien eres -dijo él sin volver la vista.
– ¿Sí? Bueno, es que ha habido problemas en el rancho. Subí aquí para quitarme de enmedio. Ahora está tan oscuro que no creo que pudiese encontrar el camino de vuelta. Si pudieras ayudarme…
– Ahorra aliento para la subida -dijo él. En su voz no había jadeo.
Desde la cima del cerro podía verse aún luz al oeste: Las acosadas formas de los páramos se perfilaban en azulmarino contra un horizonte color calabaza. Hacia el este, frente a cerros en sombra, yacía bocarriba la pradera en la oscuridad, oculta pero haciendo sentir su terrible lisura, una lisura que tanto de Norteamérica sazona, empezando por sus emociones y su gusto; una lisura que constituye una superficie perfecta para esas ruedas de Detroit cuyas rotaciones son para millones el único escape de lo crónicamente liso. Sissy se volvió del este al oeste y a la inversa. Las parameras vagamente iluminadas resultaban tan torturadas y melodramáticas que parecían, como la prosa de una novela de Dostoievsky, casi un chiste trillado. La apagada pradera, por otra parte, tenía un estilo idéntico al de los semanarios rurales de la parte central del país: blandura y concentración tan intensas como para resultar venenosas en último término. Voló un buho sobre los cerros, de Crimen y castigo a la Gaceta de Mottburg, repasando las páginas en busca de un roedor literato, pidiendo a la bibliotecaria un «quién lo hizo».
Justo debajo de ellos, parpadeaban las luces del Rosa de Goma. El rancho estaba tranquilo. Sissy se imaginaba las duchas corriendo a grifo abierto en el barracón, mientras relumbrantes pubis, plegados labios y encapuchados clítoris eran enjabonados, restregados y purificados del perfume que se les había permitido almacenar para fastidiar a La Condesa. Sissy imaginaba oír frotar pañitos, y risas femeninas.
En cuanto recobró el aliento, Sissy fue conducida a la depresión y hubo de bajar por una escalerilla de palos. El Chink hizo fuego, un fuego abierto, siendo la depresión misma protección adecuada contra el viento. Asó los ñames. Calentó un guiso de sabanero. El guiso contenía castañas de agua Chun King. Su textura no cambió al guisarlas. Una lección.
Después de cenar, en silencio y en un tosco banco de madera, entró el Chink en la cueva y volvió con un pequeño transistor de plástico a fajas pipermín. Lo encendió. Sus nervios auditivos se vieron inmediatamente torturados por «La polca de la hora feliz». Con la radio en una mano, saltó el Chink al círculo de luz de la hoguera y empezó a bailar.
Sissy no había visto nada parecido en sus viajes. El viejo chiflado taconeaba y andaba de puntitas y brincaba y saltaba. Agitaba los huesos. Agitaba la barba. «¡Yip! ¡Yip!» gritaba. «Ja ja jo jo y ji ji.» Ondulando los brazos, petardeando los pies, bailó otras dos polcas y habría bailado la cuarta de no suspenderse la música para dar noticias. La situación internacional era desesperada, como siempre.
– Personalmente, prefiero a Stevie Wonder -confesó el Chink-, pero qué más da. Esas vaqueras prefieren dormir porque la única emisora de la zona sólo toca polcas, pero te aseguro que uno puede bailar cualquier cosa si tiene ganas de bailar.
Para demostrarlo, se levantó y bailó las noticias.
Cuando la música empezó de nuevo con «Lawrence Welk es un héroe de la República Polca», el Chink alzó a Sissy cogiéndola de los hombros y la guió a su sala de baile picada de viruelas.
– Pero si no sé bailar la polca -protestó ella.
– Tampoco yo -dijo el Chink-. Ja ja jo jo y ji ji.
Y al cabo de un segundo, ambos pateaban sobre la caliza cogidos del brazo. Sus sombras se bamboleaban contra las curvas de la depresión. Pasaban volando aves nocturnas de temblorosas plumas. De la cueva surgió un murciélago, hizo una lectura de radar y se encaminó hacia Kenny's Castaways.
Cuando se hartaron de bailar, escoltó el Chink a Sissy al lado opuesto, y más oscuro, de la depresión, y la sentó en un montón de materias blandas: hierba seca, descoloridas mantas indias y cojines viejos sin forro. El lugar apestaba. Era esa inconfundible mezcla sexual de hongos, cloro y marea de charca. Y taladrando ese olor, el aroma igualmente inconfundible de Bonanza Jellybean: trébol, caramelo y una loción hecha de zumos de cactus, con la que ella se frotaba todos los días en el punto donde la habían herido, según ella, con una bala de plata.
«De modo que es así cómo pasa Jelly sus veladas con el Chink», pensó Sissy. Empezó a preguntarse si las otras vaqueras, estando como estaban sin hombres, sospechaban… pero cuando se lo estaba preguntando, se interrumpió para preguntarse si el Chink se proponía servirla a ella o servirse a sí mismo. Había sido siempre pasiva ante el sobeteo, los pellizcos y demás cosas similares, pero jamás la había tomado un hombre contra su voluntad. En realidad, sólo la había tomado Julián.
En ese momento, el Chink hizo algo asombroso. Sin preámbulos, sin vacilación, el nipón de blanca melena agarró sus pulgares… los estiró, los acarició, los cubrió de húmedos besos. Y al mismo tiempo, los arrulló, diciéndoles lo bellos, excepcionales e incomparables que eran. Desde luego, ni el propio Julián había hecho aquello. Ni Jack Kerouac se había atrevido a acariciar sus pulgares, aunque le habían fascinado y les había escrito un poema en una panocha de maíz, una oda que podría haber alcanzado amplia divulgación si no se la hubiese comido un vagabundo hambriento cuando Kerouac y los muchachos se metieron en un furgón de carga camino de Denver en busca del papá de Neal Cassady, el hombre más añorado de la historia de las letras norteamericanas, y por supuesto dejando a cargo de este autor el explicar la historia de aquellos asombrosos apéndices.
Ni siquiera Bonanza Jellybean había amado los pulgares de Sissy.
Como es de suponer, Sissy quedó abrumada. Quedó asustada, conmovida, exaltada, conmocionada, al borde de las lágrimas. El Chink, aparentemente sincero, prolongó su adoración de los dedos hasta bien entrada la noche. Cuando pasó al fin a adorar el resto de ella, el corazón de Sissy, como sus pulgares, resplandecía.
Читать дальше