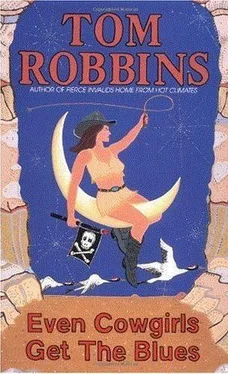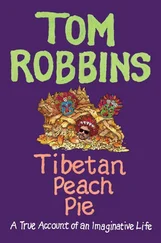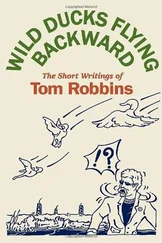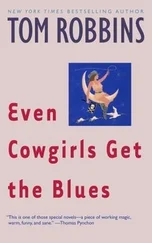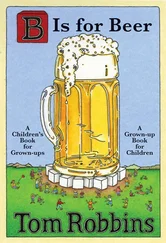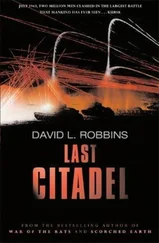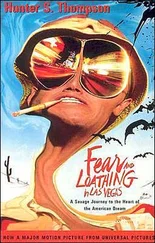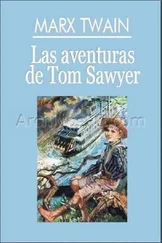– Quiero mucho a esos pieles rojas chiflados -dijo el Chink a Sissy-. Pero no puedo participar de su sueño utópico. Al cabo de un tiempo, pensé que la confianza del Pueblo Reloj en la Eternidad del Gozo era prácticamente idéntica a la confianza cristiana en el Segundo Advenimiento. O a la confianza comunista en la revolución mundial. O a las esperanzas depositadas en los platillos volantes. Todo es lo mismo. Más mamones invirtiendo su cuota de presente en el futuro, acumulando miserias sin cuento en el banco de un final feliz de la historia. Pues bien, la historia jamás acabar á, ni bien ni mal. Y la historia acaba cada segundo… bien para algunos de nosotros, mal para otros, bien un segundo, mal al siguiente. La historia está acabando siempre y no acaba nunca, y de todos modos no hay nada que esperar. Ja ja jo jo ji ji.
El viejo pedo andrajoso rodeó con sus brazos a Sissy y… no, un momento, no estaba contándole al doctor Robbins esa parte. Aún.
En una ocasión en el curso de los acontecimientos, aclaró el Chink a Sissy, que, aunque no podía aceptar el sueño del Pueblo Reloj, respetaba la calidad de su sueño. La visión de una era, aunque fuese perdurable, en la que todo ritual fuese personal y propio, hacía que el corazón del Chink deseara levantarse y bailar. Además, mientras que parece casi tan imposible el compromiso de una vuelta de Jesús como improbable la revolución marxista a escala mundial, es inevitable una alteración general del planeta por fuerzas naturales. El Pueblo Reloj había achicado el vacío de fe apocalíptico.
– Pero en definitiva -comentó el Chink-, pese a toda su profundidad, el Pueblo Reloj era una colectividad de animales humanos unidos con el propósito de prepararse para mejores días. En suma, sólo más víctimas de la enfermedad del tiempo.
¡Ay, el tiempo! Vuelta al tiempo. El doctor Robbins procuró erguirse. El vino había dicho su adiós. Estaba algo trompa. Su bigote no podía negarlo. Cada poco, el doctor Goldman se asomaba a la ventana. No le importaba al doctor Robbins. El doctor Goldman nunca tendría el valor de interrumpir, al menos mientras Sissy continuase sus ejercicios. Grandes dedos se ondulaban en el aire del jardín.
(La cara del doctor Goldman, tan roja e hinchada como una vacuna de viruela, presionaba el cristal. Veía desfilar tiesamente los pulgares en sus trajes de rubores. Luego, empezaron a estremecerse. A lanzar ultrarrápidas y salvajes acometidas, como arañas acuáticas en la superficie de un estanque. Y mientras los observaba, vio formarse alrededor de ellos una especie de radiante ectoplasrna. Sissy sonreía remota. El doctor Robbins yacía, como en adoración, a sus pies. El doctor Goldman se volvió bruscamente y desapareció.) En realidad, el doctor Robbins estaba algo más nervioso de lo que podría parecer. El testimonio de su paciente habia pasado poco a poco a ocupar un lugar secundario frente a su práctica del autoestop. Su recorrido de las escalas. Lo que se había iniciado como flexión casual de músculos había escalado, al perder ella la propia conciencia, a completo catálogo de los gestos y movimientos extravagantes almacenados en sus gruesos apéndices. Había caído en un silencio absorto entregada al pilotaje de sus pequeños dirigibles. El doctor Robbins seguía ansioso la exhibición, pero deseaba, como los novelistas anticuados, ir punto por punto, mantener el flujo de la historia. En fin, el doctor Robbins tenía una teoría muy acorde con los relojes y el Chink. Tenía el doctor Robbins la antigua creencia de que el problema básico con que se enfrentaba la especie humana era el Tiempo. En cuanto a definir el tiempo, o especular sobre su naturaleza, mejor olvidarse; ni borracho ni sobrio estaba dispuesto a bailar con los ángeles en la cabeza de ese alfiler. Pero dado que estaba embarcado en una carrera relacionada con la ciencia de la conducta, el doctor Robbins había investigado para descubrir al menos una verdad fundamental sobre la psique, y lo más cerca que había llegado de una verdad fundamental era el descubrimiento de que los problemas psicológicos (y en consecuencia sociales, políticos y espirituales) pueden en su mayoría relacionarse con presiones ejercidas por el tiempo. O más exactamente, con la idea de tiempo del hombre civilizado.
Por supuesto, no estaba absolutamente seguro de que hubiera problemas. Era muy posible que todo fuese perfecto en el universo; que todo lo que sucediese, de la guerra global a un simple caso de pie de atleta, sucediese porque debía suceder; y aunque desde nuestra perspectiva pudiese parecer que algo horrendo había alterado la evolución de la especie humana contrariado sus felices potencialidades en el globo verdiazul, esto era sólo una ilusión atribuible a miopía y, que, en realidad, la evolución iba tan maravillosamente que corría en línea recta como tren de Tokyo, y que sólo se necesitaba una perspectiva más cósmica para que su gran perfección oscureciese las crisis y fallos momentáneos.
Esto era una posibilidad, desde luego, una posibilidad que el doctor Robbins no había desechado en absoluto. Por otra parle, si tal enfoque era, como la religión, sólo un sistema de camuflaje para justificar la experiencia y hacer más tolerable la vida (otro ejercicio de escapismo festoneado místico crepé), entoncas, sólo quedaba deducir que la especie humana era una soberbia joda. Pese a nuestro asombroso potencia; a la presencia entre nosotros de los individuos más extraordinariamente ilustrados, que actuaban con inteligencia, gentileza y estilo; pese a una plétora de triunfos que ninguna otra de las criaturas vivas ha llegado a igualar en un billón de años luz, estábamos al borde de destruirnos a nosotros mismos, interna y externamente, y de llevarnos por delante todo el planeta, prensado en nuestros apretados puñitos, mientras echabamos el paracaídas-mierda al olvido.
Pero, si fuese tal el caso, uno se vería obligado a preguntarse qué error hubo; cuándo y cómo se tergiversaron las cosas. La respuesta a esta pregunta suprema resopla en tantos brotes que al pobre cerebro le ataca la fiebre del heno, se le cierran los ojos de golpe, estornuda ramilletes enteros de ocultas y semisospechadas verdades, y probablemente en el fondo no quiera enterarse de nada. Desde su posición de psiquiatra, sin embargo, una posición sólo ligeramente menos alérgica que cualquier otra, podía el doctor Robbins aventurar de momento:
La mayor parte del daño que el hombre causa a su ambiente, a sus semejantes y a sí mismo, se debe a la codicia.
La mayor parte de la codicia (sea de poder, de propiedad, de atención o de afecto) nace de la inseguridad.
La mayor parte de la inseguridad se debe al miedo.
Y casi todo el miedo es, en el fondo, miedo a la muerte.
Con tiempo, todo es posible. Pero el tiempo ha de parar.
¿Por qué temen así los seres humanos a la muerte?
Porque inconscientemente entienden, al fin, que sus vidas son meras parodias de lo que habría de ser la vida. Anhelan dejar de jugar a vivir y vivir realmente, pero, ay, lleva tiempo y esfuerzo unir y articular y anudar los cabos sueltos de sus vidas y se ven acosados por la idea de que el tiempo corre y se acaba.
¿Era esto, o era el guijarro de la zapatilla de baile la fobia de que el tiempo no para jamás? Si pudiésemos vivir nuestros 70.4 años de media y saber con seguridad que iba a ser así, podríamos arreglárnoslas perfectamente. Podríamos quejarnos de que es demasiado poco, pero lo que hubiese de vida lo podríamos vivir libremente haciendo en concreto lo que quisiéramos según lo permitieran la conciencia y la capacidad, aceptando que cuando se acabase, se había acabado: fácil venir, fácil irse. Ah, pero no se nos permite el lujo de la finalidad. Diluimos y obstruimos nuestros impulsos más auténticos con la idea, fervientemente sostenida o porfiadamente sospechada, de que tras la muerte hay algo más, y que ese algo puede ser interminable, y que la justeza de nuestra conducta en «esta» vida puede determinar cómo nos vaya en la «siguiente» (y, para aquellas pobres almas que creen en la reencarnación, las que sigan a ésta).
Читать дальше