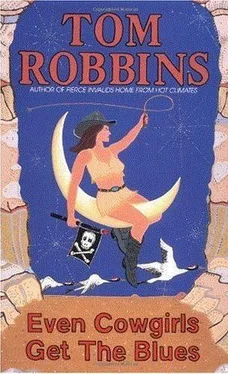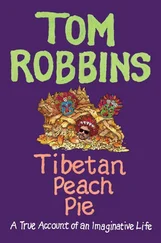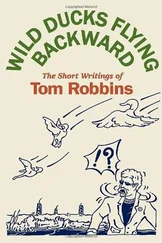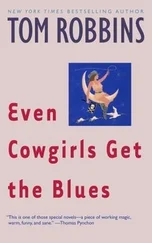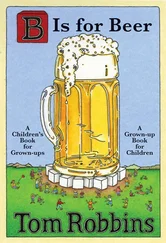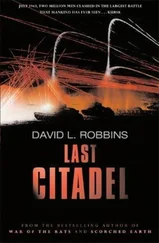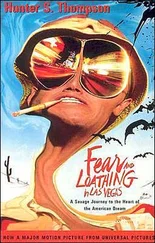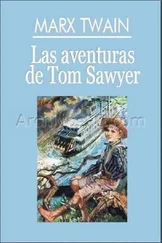Aprovechando la ausencia de las vaqueras, intentó la señorita Adrián recuperar el control del programa de salud y belleza. Las damas no gruñían ya en confusión carbohidrática, intentando hacer subir a la «fiera serpiente» por sus columnas certebrales.
Sissy disfrutó de una gira por las instalaciones, la mayor parte de las cuales estaban en un ala del edificio principal: la sauna y los edificios de los baños de vapor y los misterios del «recondicionamientu sexual» estaban separados a varios metros de distancia. La señorita Adrián invitó a Sissy a que utilizara la piscina y la sauna siempre que quisiera. Pero la directora estaba muy ocupada arreglando las cosas y tenía poco tiempo para la empulgarada modelo neoyorkína,
Los cineastas hablaron con ella la primera mañana, cuando recogían provisiones adicionales para los parapetos que, debido a la probable cercanía de la Hora Cigüeña, no se atrevían a abandonar. Ofrecieron enseñarle la charca y las instalaciones, pero repitieron lo que ya habían dicho antes de tener que filmarla por separado.
– Ninguna grulla chilladora te permitiría acercarte tanto -dijeron-. A esos bichos ni siquiera les gusta tener cerca a otras aves.
Los cámaras no estaban, del todo seguros de que pudiesen filmar. Nadie sabría nada hasta que llegase La Condesa.
Así que el rancho, apoyado en una sola pata, esperaba.
Y mientras tanto, este torpe acto de equilibrio lo escrutaba con indiferencia (lo contemplaba socarrón, dirían otras) un hombre bajo de larga barba blanca, que tenía firmemente asentados los dos pies en el suelo, cuyas periódicas apariciones en los castillos de popa y las torrecillas esculpidas por el tiempo del Cerro Siwash tenían tal aire de cosa oculta y sobrenatural que podían excitar las imaginaciones de mentes ansiosas, aunque a algunos pudiesen resultarles sólo desconcertantes y sólo provocarles recelo.
Pero ahora, mientras observamos los acontecimientos del rancho, y observamos, además, al viejo caballero observador, ahora no es tiempo ni de emoción desmedida ni de burla cínica. Debemos considerar este asunto con frialdad, con objetividad, con una filosofía de totalidad operante. Debemos suspender, temporalmente, el enfoque crítico, enfoque analítico. Dediquémonos más bien a reunir los datos, con independencia del atractivo estético o del valor social teórico, y a desplegarlos luego ante nosotros no como el augur despliega las entrañas del pavo, sino como despliega sus artículos el periodista. Seamos, pues, periodistas y, como todos los buenos periodistas, presentemos los datos y los hechos en un orden que satisfaga las famosas cinco condiciones.
LA QUINTA mañana, cuando el sol del veranillo de San Martín salía de las colinas como boy scout hípertiróidico, ansioso por hacer buenas obras, despertó a Sissy el tintineo de una bandeja de desayuno. Bostezó y se estiró y alzó los pulgares a la luz del sol para asegurarse de que no había habido cambio alguno durante la noche. Luego se incorporó, apoyándose en la almohada (se sentía descansada pero inquieta) y esperó que llamaran a la puerta.
El desayuno en la cama era una tradición que había instituido la señorita Adrián en el Rosa de Goma. A Sissy le pareció una idea excelente hasta que alzó la servilleta de su bandeja y encontró café descafeinado con sacarina, lima fresca sin azúcar y un trozo de tostada de pan dietético: las clientes estaban sometidas a un régimen estricto de novecientas calorías diarias. Al menos lo estaban cuando Debbie no llevaba la cocina. Sissy había desayunado mejor en la cárcel.
La doncella de la mañana, que era también terapeuta de baños, le entregó su bandeja aquel quinto día y se quedó allí, como para correrse una juerga sádica viendo a Sissy desvelar una comida capaz de destrozar las papilas gustativas de un santo. Pero cuando nuestra Sissy alzó la servilleta, descubrió (además de un vaso de ásteres de la pradera) una hamburguesa de queso doble de carne, un paquete de galletas, una lata fría de refresco y una barrita de caramelo; en suma, exactamente el tipo de desayuno que Sissy se hubiese procurado en la carretera.
Un dragón al que hubiese servido la princesa Ana en una bandeja no habría sonreído con mayor satisfación gastronómica.
– Saludos de Bonanza Jellybean -dijo la doncella-. Luego subirá personalmente a verte.
Y así, cuando Sissy extraía la última gota del refresco de la lata y se relamía la última huella de chocolate de los labios, unos nudillos llamaron a su puerta y aparecieron la melena, los dientes y las tetas de una vaquera tan linda que Sissy se ruborizó sólo de verla. Llevaba un sombrero Stetson tostado con ásteres prendidos; una camisa verde de satén bordada de potros que despedían fuego anaranjado por los ollares, pañuelo al cuello, chaleco de cuero de un blanco de cadáver, falda de la misma piel cadavérica, tan breve que si sus muslos hubiesen sido un reloj, la falda habría sido las doce menos cinco, y botas de artesanía Tony Lama, con cuyas puntas podrías escarbarte los dientes. Prendidas a las botas llevaba unas espuelas de plata, y rodeaba su fina cintura, justo encima de donde la grasa infantil abombaba levemente su vientre, un ancho cinturón tachonado de turquesas, del que pendía un pistolera que habitaba un auténtico revólver de seis tiros de nariz tan larga como malas noticias de la clínica. Relampagueaba muslos de miel al andar, saltaban sus pechos como bollitos de desayuno cargados de helio y, entre mejillas tintadas de rojo, donde más grasa infantil se demoraba en madurar, había una sonrisilla capaz de hacer recordar a plásticos y minerales sus antiguas conexiones animadas.
Dio a Sissy un apretón en el codo (no atreviéndose a acercarse demasiado al pulgar) y se sentó a un lado de la cama.
– Bienvenida, socia -dijo-. Qué alegría tenerte aquí, Dios mío. Es un honor. Lamento haber tardado tanto en venir a verte, pero hemos tenido mucho trabajo estos días… y hemos tenido también que hacer muchos planes.
Cuando pronunció la palabra «planes», su voz adquirió un tono conspiratorio, casi amenazador.
– Bueno, al parecer sabes quién soy -dijo Sissy- y hasta puede que sepas qué soy. Gracias por el desayuno.
– Oh, claro que sé quién es Sissy Hankshaw -dijo Jelly-. También yo he hecho algo de autoestop. Pero en fin, es como decirle a Annie Oakley que eres un buen tirador porque una vez tiraste una lata de tomate de un tocón de una pedrada. En realidad no he hecho autoestop serio. Pero empecé hacia los once años, y solía escaparme de casa cada dos meses o así, buscando un sitio en que pudiese ser vaquera. Sin embargo, alguien acababa mandándome de vuelta a Kansas City, No me dejaron quedarme en ningún rancho y en algunos me hicieron encerrar. La justicia me cogió muchas veces antes de que pudiera salir de Kansas. Pero anduve por ahí lo suficiente para oír hablar de ti. La primera vez fue en Wyoming. Un agente me dijo: «¿Quién te crees que eres… Sissy Hankshaw?» Y yo dije: «No, jodido imbécil, Margaret Meade»; me pegó de lo lindo, pero despertó mi curiosidad sobre la tal Sissy Hankshaw. Más tarde, oí historias sobre ti a gente que conocí en las cárceles y en las paradas de los camiones. Oí hablar de ti, sí, y de tus, tus, maravillosos pulgares, y de que fuiste novia de Jack Kerouac…
Poniendo su bandeja en la mesilla de noche, Sissy la interrumpió:
– No, me temo que esa parte no es verdad. Jack me admiraba mucho y se dedicó a seguirme. Pasamos una noche hablando y abrazándonos en un maizal, pero no fue mi amante ni mucho menos. Era un hombre muy agradable y un escritor más honrado que sus críticos, incluyendo al compañerito de juegos de La Condesa, Traman, que dijo de él tantas cochinadas, Pero era básicamente un primitivo en cuanto al autoestop. Además, yo siempre viajé sola.
Читать дальше