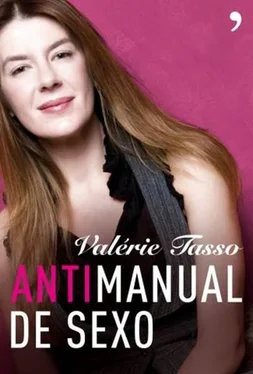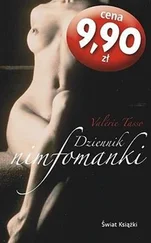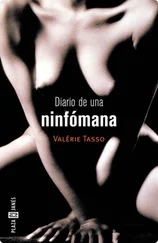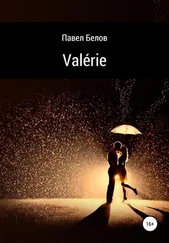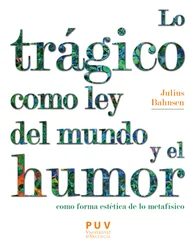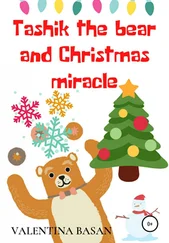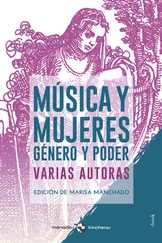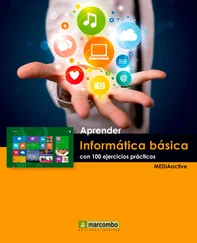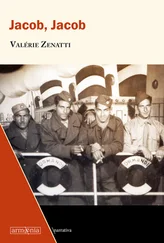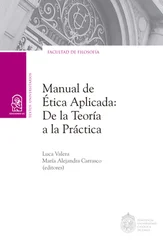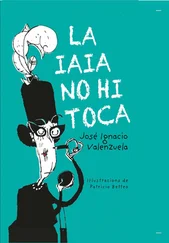Es el tiempo en el que surgen neologismos como «sexo», como «homosexualidad», como «vida sexual»; palabras que antes no existían y que se «inventan», desde el ámbito de la clínica para designar, controlar y gestionar nuestra condición de seres sexuados. Antes, desde las instituciones morales se hablaba, por ejemplo, de «pecados de la carne», de «sodomía» o de «deber conyugal».
La importancia de los términos.
Un chiste grueso:
El joven se acerca a su padre apesadumbrado.
– Papá, es que tengo que confesarte una cosa…
– Dime, niño -responde toscamente el padre.
– Verás… es que soy homosexual.
– Pero, niño, vamos a ver, ¿tú tienes estudios?
– No, papá…
– Entonces tú no eres homosexual, ¡tú lo que eres es maricón!
Claire era una chica extraordinaria: compleja, divertida, incisiva y generosa sexualmente. El poco tiempo que pasé con ella es un hermoso recuerdo. Mientras nos amábamos (creo que yo llegué verdaderamente a amar a Claire) creí que, posiblemente, había encontrado lo que afectivamente llevaba ya mucho tiempo buscando.
Recuerdo sus salidas tempranas en busca de los croissants de la panadería de la esquina del boulevard Saint Germain, calientes, frágiles y que se licuaban en cuanto entraban en contacto con la lengua (el croissant es un invento austríaco muy popularizado, pero creo firmemente que un croissant francés es otra cosa). Recuerdo los desayunos, juntas, en el pequeño apartamento; ella tranquila y yo siempre apresurada, confundiendo en más de una ocasión las sábanas con el abrigo. Recuerdo cómo le sorprendía mi ardor sexual cuando nos entregábamos al bello fornicio y recuerdo nuestras discusiones cuando ella repetía aquello de «las mujeres siempre hemos tenido menor ardor sexual que los hombres»; porque, a mi juicio, el de entonces y el de ahora, aquello no era más que un tópico y una idea errónea insertados en nuestro imaginario para someter el deseo sexual femenino.
No, querido compañero de tren de aquel día, ni los homosexuales han existido siempre, ni siempre han sido homosexuales. En Roma, por ejemplo, existía la práctica sodomítica (antiquísima, ya que debe de remontarse, posiblemente, al día que descubrimos que los humanos teníamos un orificio entre las nalgas) y una actitud frente a ella. En la pragmática y casta Roma, no existían los «homosexuales» (y no sólo porque faltaran unos dos mil años para inventar el término); existían los activos y los pasivos. Los primeros (los que daban) eran los «virtuosos», pues conservaban la virtus, el vigor sexual que debía acompañar a todo hombre que pudiera considerarse como tal (¡cómo ha cambiado el sentido de la «virtud»!), mientras que los segundos eran los «impúdicos» y normalmente quedaba reservado este papel a esclavos, jovencitos por aprender o a cortesanas que no hubieran adquirido un rango importante en el escalafón social.
Caso similar era el de las prostitutas, hoy llamadas «putas», con todas las letras. En Roma, las lupas (las «lobas») eran respetadas y consideradas necesarias, aunque los «lupanares» solieran situarse en la periferia. Incluso el castísimo censor de Catón hacía una apología de ellas por considerarlas necesarias en el orden social para proteger la «pudicia» de las esposas. Quizá tuviera algo que ver en su apreciación que, en el origen legendario de la gloriosa Roma, una «lupa» amamantó a los fundadores. En la libertina, creativa y hedonista Grecia antigua, las hieródulas tenían además un papel sagrado y su entrega generosa al prójimo era sinónimo de amor universal y desinteresado; raros eran los templos o las festividades en los que en algún momento las mujeres de cualquier condición no se entregaban a todos aquellos que lo deseaban.
Cada marco moral tiene sus propios prejuicios, sus condenas y sus miedos; creer que el nuestro no es sólo uno más, es estar condenado a respetarlo. Como decía Georges Bataille: «Una conciencia sin escándalo es una conciencia alienada».
Dejé a Claire cuando acabé mis stage en París. Tuve noticias suyas un tiempo después, a través de un conocido común, cuando yo ya trabajaba en una multinacional de Barcelona. Supe que Claire se había casado con un publicista… y añoré los «bollos».
La primera vez es crucial
– Allí, bajo este roble, fue donde hice el amor por primera vez. Respiró melancólico y prosiguió:
– Su madre, lo recuerdo bien, estaba aquí, justo donde yo me encuentro.
– ¿Aquí?… -preguntó el otro espantado, viendo la corta distancia hasta el roble-.
¿Y ella, qué dijo? -Beeeeeeeeeeee.
Chiste viejo que me contó alguien que sabía lo que era tratar con las cabras.
A mí no se me ocultó nada, pero tampoco se me dijo nada.
Mi madre me miraba desde la pequeña ventana del undécimo piso cuando cruzaba la calle para ir al colegio. Todos los días. Entre los trece y los quince años.
En los pabellones militares donde vivíamos, en espera de que le fuera asignado un destino a mi padre, había una biblioteca. En la biblioteca, aprendí lo que una niña puede aprender de sexo, antes de que llegase mi primera regla, antes de que mi padre me comprara las primeras compresas.
En los sótanos de los pabellones militares, estaban el aparcamiento y los contenedores de basura. En los sótanos, cerca de la puerta del ascensor, dejaba que algunos chiquillos me besaran con lengua y me tocaran el pecho. Antes de ponerme la ortodoncia dental, antes de que mi madre me comprara los primeros sostenes.
Determinar la primera vez no es fácil. La primera vez siempre viene precedida de muchas pequeñas primeras veces. La primera vez que amamos siempre hemos amado muchas veces antes. La primera vez que reímos es la primera vez que tomamos conciencia de que reímos. Y la única primera vez que existe es, sólo, la que recordamos como tal. O la que nos hacen recordar.
Con la sexualidad sucede lo mismo. Nuestra primera actividad sexual, derivada de nuestra condición de seres sexuados, se produce mucho antes de que tomemos conciencia de que hemos puesto en práctica esa condición, y la toma de conciencia es la que imprime nuestro recuerdo.
En seres sociales como nosotros, la toma de conciencia es un estado que no se alcanza siempre en soledad. No somos siempre nosotros mismos los que tomamos conciencia de algo; son los demás los que nos la hacen tomar. Es el «ojo social» el que nos obliga muchas veces a «pensarnos», a concienciarnos en una situación o en una acción concreta. Son los otros, los padres, los amigos, los maestros, los que en la mayoría de ocasiones nos «otorgan» la conciencia. La primera vez que nos dicen «eso no se hace», «eso no se toca», «eso no se dice» o «eso no se piensa» es cuando nos vemos a nosotros mismos haciendo, tocando, diciendo o pensando eso.
La conciencia es, muchas veces, la vista propia apoyada en la conciencia de los otros. La voz ronca con la que nos habla el control social, la moral y el orden. El juicio del otro hecho yo.
Fui a un centro de planificación familiar al poco de tener mi primera menstruación, que apareció justo el día que cumplí los catorce años. Llegué sola, di mi nombre y esperé en una silla niquelada. La mujer centroafricana que se sentaba a mi lado sonrió. Me cedió el turno cuando el ginecólogo le ofreció pasar.
No hubo, lo recuerdo bien, ningún gesto de sorpresa en aquel médico cuando le expliqué que quería que me recetara la píldora porque deseaba mantener relaciones sexuales con penetración. No hubo ninguna recomendación, ninguna valoración, ningún juicio. Me examinó sobre la camilla. Mientras él observaba bajo el pequeño delantal blanco, me hizo algunas preguntas. Yo le respondía, mirando de reojo, para distraerme, el dibujo sobre la pared del aparato reproductor masculino y femenino. Me entregó una receta de Diane 35, tres folletos y dos preservativos. No hubo ningún traumatismo en el proceso que, desde la biblioteca al centro de planificación, permitió el que yo adquiriera la prevención necesaria para afrontar un encuentro. No es necesario, eso también lo aprendí con la bibliotecaria y el ginecólogo, apelar al miedo de los «adultos» (o de los que siempre se presentan como nuestros adultos) para establecer una prevención, por muy niño que se sea.
Читать дальше