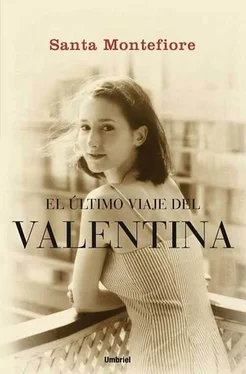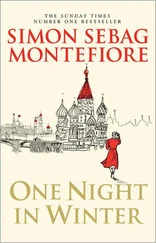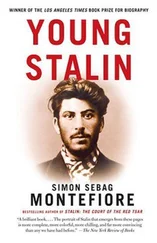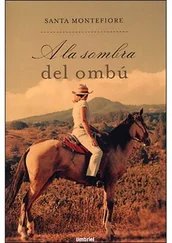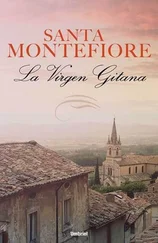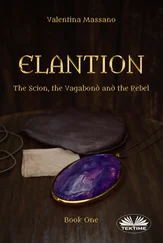– Grazie, signora -dijo con una voz suave y tímida.
Alba le cogió del brazo con los dedos.
– Gracias a ti -respondió intencionadamente antes de alejarse apresuradamente por el andén, henchida de optimismo tras haber logrado pasar por el control del andén sin tener que enseñar su billete y consciente de que no había humillado al joven con su estratagema. Es más, le había hecho feliz. Lo sorprendente del caso era que el evidente júbilo del muchacho la había también contagiado a ella. Se sentía feliz.
Alba acababa de aprender una valiosa lección: las personas llevaban sus cuerpos como quien lleva un abrigo. Feos o hermosos, gordos y flacos, serenos o nerviosos, todos eran en el fondo vulnerables seres humanos merecedores de respeto. Entonces se acordó de algo que Fitz le había dicho en una ocasión. «Si miras atentamente, encontrarás belleza y luz en el más feo y oscuro de los lugares.» Alba se dio cuenta de que ella ni tan siquiera se paraba a mirar.
Colocó la maleta en el portaequipajes situado en un extremo del vagón y encontró un asiento junto a una ventanilla. Cuando apareciera el revisor del tren, le diría que debía de habérsele caído el billete en el andén. Obviamente, de no haber llevado billete, no la habrían dejado pasar del andén.
Un par de atractivos jóvenes se sentaron delante de ella y pusieron sándwiches y bebidas en la mesilla que separaba los asientos. Alba lamentó no llevar un libro encima. No había vuelto a leer un libro entero desde el colegio. Se trataba de Emma de Jane Austen, cuya lectura le había supuesto un esfuerzo tal que una década más tarde todavía seguía recuperándose del mal trago. A regañadientes, sacó el manoseado Vogue que había estado leyendo en el avión y lo hojeó sin muchas ganas.
Los dos jóvenes no tardaron en intentar entablar conversación con ella. En circunstancias normales, Alba habría estado más que encantada de hablar con ellos, pero la atención de los dos chicos la ofendió. ¿Tan accesible les parecía? ¿Tan fácil?
– ¿Le apetece una galleta? -preguntó el primero.
– No, gracias -respondió ella sin sonreír. El primero miró al segundo para que le diera ánimos. El segundo asintió.
– ¿De dónde es? -insistió.
Alba sabía que el acento la delataba. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea y una sonrisa asomó a su rostro.
– Inglesa, casada con un italiano -respondió, inclinándose hacia delante y alzando la mirada con afectada timidez-. Qué agradable poder hablar con un par de jóvenes guapos como ustedes. Mi marido es un hombre mayor. Oh, es rico, poderoso y me da todo lo que deseo. Vivo en un inmenso palazzo. Tengo casas por todo el mundo, servicio suficiente como para hundir un trasatlántico e innumerables joyas. Pero en lo que se refiere al amor… bueno, como ya he dicho, es un hombre mayor.
El más atrevido de los dos le soltó un codazo al otro, entusiasmado. Ambos se removieron en sus asientos, apenas incapaces de contener el deseo mientras contemplaban a la juguetona jovencita cuyo marido era demasiado viejo para hacerle el amor.
Entonces, recordando de pronto que viajaba en un vagón de segunda clase, Alba añadió:
– A veces, me gusta convertirme en una persona anónima. Mezclarme con la gente normal. Así que dejo el coche y al chofer en la estación y cojo el tren. En los trenes se conoce a gente fascinante y, naturalmente, escapo al control de mi marido.
– Lo que usted necesita es un par de tipos jóvenes que le den lo que su marido no puede darle -dijo el primero, dando muestras de un más que evidente descaro, aunque hablando en un susurro, con los ojos enfebrecidos de pasión. Alba miró detenidamente a sus compañeros de compartimento con los ojos entrecerrados, sacó un cigarrillo del paquete, se lo puso entre los labios y lo encendió. Volvió a inclinarse al tiempo que espiraba el humo, apoyando los codos encima de la mesa.
– Últimamente soy muy precavida -dijo despreocupadamente-. Al último amante que tuve le cortaron las pelotas. -Los dos jóvenes palidecieron-. Como les digo, mi marido es un hombre poderoso… muy poderoso. Y el poder trae consigo el afán de posesión. No le gusta compartir sus posesiones con nadie. Aunque a mí me gusta correr riesgos. Me gusta el desafío. Desafiarle. Me produce un gran placer. ¿Me entienden?
Asintieron, boquiabiertos. Alba respiró aliviada cuando les vio apearse en la primera parada con la boca demasiado seca como para despedirse de ella.
Cuando pasó el revisor, la encontró sublimemente encantadora.
– Debo confesarle que he perdido el billete -dijo con una sonrisa apocada-. No sabe cuánto lo siento, pero es que no tengo remedio, y ese jovencito del tic nervioso… -El revisor asintió dando muestras de que sabía perfectamente a quién se refería al verla imitar el parpadeo nervioso del agente del andén-. Me distraje de tal modo hablando con él, fue tan encantador y me dio tantísima pena que cuando me devolvió el billete debió de caérseme en el andén. Claro que no tengo el menor problema en comprar otro. -Hizo el gesto de rebuscar en su bolso con la esperanza de que él la detuviera antes de verse obligada a inventar otra historia que explicara cómo había perdido también el monedero, con la cual quizá tan sólo lograría poner demasiado a prueba la compasión del revisor.
– Por favor, signora -dijo amablemente el agente-. Michele es un buen chico, aunque un poco simple. Probablemente olvidara devolvérselo. -Luego, como ocurría con la mayoría de hombres con los que se encontraba, el revisor se esforzó por llevar su generosidad un paso más lejos-. Si viaja usted con un equipaje pesado, permítame ayudarla a bajarlo del tren.
– Gracias -respondió Alba, sabedora de que si rechazaba el ofrecimiento del hombre estaría hiriéndole en el orgullo-. Sería muy amable de su parte. De hecho, viajo con una maleta pesada y, como puede ver, no soy una mujer fuerte.
Tras quedarse con ella más de lo estrictamente necesario, el revisor se marchó por fin, asegurando a Alba que volvería al final del trayecto para ayudarla a bajar. En cuanto se fue, ella se volvió a mirar por la ventanilla.
Pensó en Fitz. Se sonrojó al recordar su beso. La intimidad que encerraba. Había sido como un baile lento después de una frenética ronda de twist. Casi había sido demasiado, insufriblemente lento y tierno. Fitz había puesto en jaque todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo, obligándola a sentir. A sentir de verdad. No a fingirlo. En él, esa forma de sentir era del todo natural. A ella le había resultado primero vergonzosa, divertida después, y por fin dolorosa.
El paisaje resplandecía envuelto en la neblina perfilado por el sol que anunciaba el mediodía. Los altos cipreses elevaban sus cuellos en el calor de la mañana y las casas de color rojizo se acurrucaban a la sombra de los pinos y los cedros. Alba deseó sacar la cabeza por la ventanilla y olfatear el aire como lo hacía Sprout en la parte posterior del Volvo de Fitz. Llevaba toda la vida imaginando esos olores. Había visto Italia en las películas, pero nada podría haberla preparado para la dolorosa belleza del país. No era de extrañar que su madre fuera natural de aquel paraíso terrenal, pues, en la mente de Alba, Valentina personificaba todas esas cualidades. Su imaginación divagó entre las abundantes buganvillas, los olivares y los densos viñedos.
El tren se detuvo entre un chirriar de frenos al llegar a Sorrento. Fiel a su promesa, el revisor volvió para ayudar a Alba a bajar del tren con su maleta. En su afán por ayudar, la arrastró por todo el andén hasta la calle y allí la despidió. Sorrento era una ciudad ajetreada. La gente caminaba de un lado a otro, concentrada en sus propias cavilaciones, ajena a la joven desconcertada que estaba de pie delante de la estación y hambrienta. Los edificios eran blancos, amarillos y rojos. Las contraventanas se mantenían cerradas para conservar frescas las habitaciones. Las ventanas de las plantas bajas estaban protegidas por barrotes de hierro y las puertas, inmensas y cerradas, no insinuaban la más mínima hospitalidad. Aunque hermoso, había algo hostil en aquel lugar.
Читать дальше