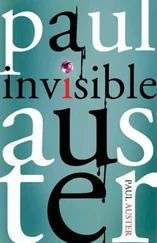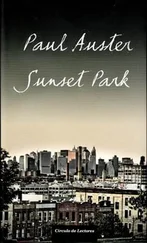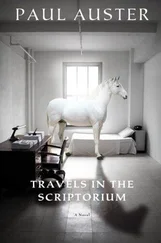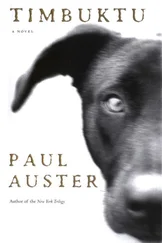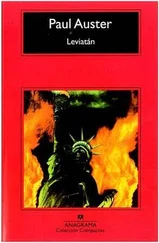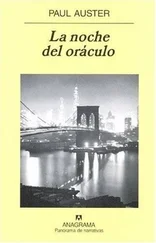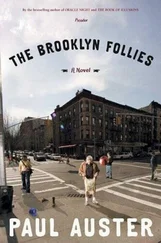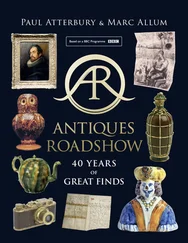– Cállese. Si empieza a suplicarme, le dejo tieso ahora mismo.
– Joder, muchacho! ¡Dame un respiro!
Olfateé el aire detrás de su cabeza.
– ¿Qué es ese olor, tío? No se habrá cagado ya en los pantalones, ¿verdad? Pensé que era usted un tipo duro. Durante todos estos años he estado viajando y recordando lo duro que era usted.
– Estás loco. Yo no he hecho nada.
– Ciertamente, a mí me huele a mierda. ¿O es sólo el olor del miedo? ¿Es así como huele su miedo, Eddie?
Tenía la pistola en la mano izquierda y con la derecha sostenía una bolsa. Antes de que él pudiera continuar la conversación -que ya me estaba irritando los nervios-, balanceé la bolsa y la dejé caer sobre la mesa delante de él.
– Ábrala -dije.
Mientras él estaba abriendo la cremallera, me puse a un lado de la mesa y me guardé su revólver en el bolsillo. Luego, apartando despacio la pistola de su cabeza, continué andando hasta estar directamente frente a él. Mantuve la pistola apuntándole a la cara mientras él metía la mano en la bolsa y sacaba su contenido: primero el frasco de tapón de rosca lleno de leche envenenada, luego el cáliz de plata. Yo lo había robado en una casa de empeños de Cleveland dos años antes y lo había llevado conmigo desde entonces. El metal no era puro -sólo un baño de plata-, pero estaba labrado con pequeñas figuras a caballo, y yo le había sacado brillo aquella tarde hasta dejarlo reluciente. Una vez que estuvo sobre la mesa con el frasco, retrocedí medio metro para tener una visión más amplia. El espectáculo estaba a punto de empezar y yo no quería perderme nada.
Slim me pareció viejo, tan viejo como los montes. Había envejecido veinte años desde la última vez que le vi, y la expresión de sus ojos era tan dolida, tan llena de pena y confusión, que un hombre inferior a mí tal vez habría sentido algo de compasión por él. Pero yo no sentí nada. Quería que muriera e incluso mientras le miraba a la cara, buscando en ella la menor señal de humanidad o bondad, la idea de matarle me excitó.
– ¿Qué es todo esto? -dijo.
– La hora del cóctel. Se va usted a servir una copa bien cargada, amigo, y luego se la va a beber a mi salud.
– Parece leche.
– Cien por cien… y algo más. Directamente de la vaca Bessie.
– La leche es para los niños. No soporto el sabor de esa mierda.
– Le sentará bien. Fortalece los huesos y alegra el carácter. A pesar de lo viejo que está usted, tío, puede que no fuera mala idea que bebiese de la fuente de la juventud. Hará maravillas. Créame. Unos cuantos sorbos de ese líquido y nunca parecerá un día más viejo de lo que es ahora.
– Quieres que vierta la leche en la copa. ¿Es eso lo que me estás diciendo?
– Vierta la leche en la copa, levántela en el aire y diga «Larga vida para ti, Walt», y luego empiece a beber. Bébasela toda. Hasta la última gota.
– Y luego ¿qué?
– Luego nada. Le hará usted un gran servicio al mundo, Slim, y Dios se lo recompensara.
– Hay veneno en esta leche, ¿no?
– Puede que sí y puede que no. Sólo hay una manera de averiguarlo.
– Mierda. Tienes que estar loco si crees que voy a beberme eso.
– Si no se lo bebe, le meto una bala en la cabeza. Si se lo bebe, puede que tenga una oportunidad.
– Seguro. Como el chino aquel en el infierno.
– Nunca se sabe. Puede que esté haciendo esto sólo para asustarle. Puede que quiera hacer un pequeño brindis con usted antes de hablar de negocios.
– ¿Negocios? ¿Qué clase de negocios?
– Negocios pasados, negocios presentes. Quizá incluso negocios futuros. Estoy sin blanca, Slim, y necesito un trabajo. Quizá he venido a pedirle ayuda.
– Claro, yo te ayudaré a conseguir un trabajo. Pero para eso no necesito beberme ninguna leche. Si tú quieres, hablaré con Bingo a primera hora de la mañana.
– Estupendo. Le tomo la palabra. Pero primero nos vamos a beber nuestra vitamina D. -Me acerqué al borde la mesa, alargué la mano con la pistola y le di con ella debajo de la barbilla, lo bastante fuerte como para que su cabeza cayera hacia atrás-. Y vamos a bebérnosla ahora.
Las manos de Slim estaban temblando, pero obedeció y desenroscó el tapón del frasco.
– No la derrame -dije, mientras él empezaba a echar la leche en el cáliz-. Si derrama una sola gota, aprieto el gatillo. -El líquido blanco fluyó de un contenedor a otro y no cayó nada sobre la mesa-. Bien -dije-, muy bien. Ahora levante la copa y haga el brindis.
– Larga vida para ti, Walt.
El canalla sudaba balas. Aspiré todo su hedor mientras él se llevaba la copa a los labios, y me sentí contento, muy contento de que supiera lo que le iba a suceder. Vi cómo el terror iba en aumento en sus ojos, y de pronto yo también estaba temblando. No de vergüenza o arrepentimiento, sino de alegría.
– Trágatelo, viejo cerdo -dije-. Abre el gaznate y haz glu-glu-glu.
Él cerró los ojos, se tapó la nariz como un niño a punto de tomarse una medicina y empezó a beber. Estaba condenado si lo hacía y condenado si no lo hacía, pero al menos yo le había ofrecido una pizca de esperanza. Mejor eso que la pistola. Las pistolas te matan con seguridad, pero tal vez yo sólo estaba bromeando respecto a la leche. Y aunque no fuera una broma, quizá tendría suerte y sobreviviría al veneno. Cuando un hombre tiene una única posibilidad, la aprovecha, aunque sea remotísima. Así que se tapó la nariz y se puso a ello, y a pesar de lo que yo sentía por él, debo reconocer esto: aquel mal bicho se tomó su medicina como un niño bueno. Se bebió su muerte como si fuera una dosis de aceite de ricino, y aunque derramó algunas lágrimas mientras tanto, boqueando y gimoteando después de cada trago, engulló valientemente hasta que lo terminó.
Esperé a que el veneno le hiciera efecto, inmóvil como un maniquí mientras observaba la cara de Slim en busca de señales de malestar. Los segundos pasaban y aquel cabrón no se derrumbaba. Yo había esperado resultados inmediatos -la muerte después de uno o dos tragos-, pero la leche debía de haber amortiguado el efecto y cuando mi tío dejó la copa vacía sobre la mesa con un golpe yo ya estaba preguntándome qué había salido mal.
– Jódete -dijo él-. Jódete, hijoputa farolero.
Debió de ver el asombro en mi cara. Se había bebido suficiente estricnina como para matar a un elefante y sin embargo allí estaba, levantándose y tirando la silla al suelo de un empujón, sonriendo como un duende que acaba de ganar a la ruleta rusa.
– Quédese donde está -dije, apuntándole con la pistola-. Lo lamentará si no lo hace.
Por toda respuesta, Slim se echó a reír.
– No tienes cojones, cretino.
Y tenía razón. Se volvió y echó a andar y yo no fui capaz de disparar el arma. Me estaba ofreciendo su espalda como blanco y yo me quedé allí quieto mirándole, demasiado trastornado como para apretar el gatillo. Dio un paso, luego otro, y empezó a desaparecer entre las sombras del almacén. Escuché su risa burlona y lunática rebotando en las paredes, y justo cuando yo ya no podía soportarlo más, justo cuando pensaba que me había derrotado definitivamente, el veneno le alcanzó. Para entonces había conseguido dar veinte o treinta pasos, pero no llegó más lejos, lo cual significaba que yo había reído el último después de todo. Oí el repentino y ahogado gorgoteo de su garganta, oí el golpe sordo de su cuerpo al caer al suelo, y, cuando finalmente avancé tambaleándome por la oscuridad y le encontré, estaba más muerto que mi bisabuela.
Sin embargo, no quería dar nada por sentado, así que llevé el cadáver hacia la luz para verlo mejor; tirando del cuello de la chaqueta le arrastré boca abajo por el suelo de cemento. Me detuve a poca distancia de la mesa, pero justo cuando estaba a punto de agacharme y meterle una bala en la cabeza, una voz que venía de atrás me interrumpió.
Читать дальше