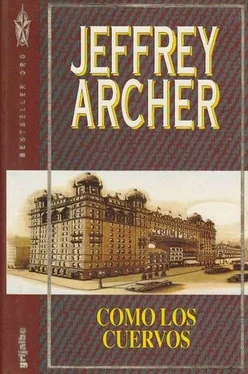Charlie empezó a sacar de uno en uno los objetos que contenía la caja. La armónica de Tommy, oxidada y rota, siete libras, once chelines y seis peniques de la paga con efecto retroactivo, el casco de un oficial alemán. A continuación, Charlie sacó una cajita de piel. Al abrir la tapa descubrió la Medalla Militar de Tommy y la sencilla inscripción: «Por valentía en el campo de batalla». Cogió la medalla y la sostuvo en la palma de la mano.
– Ese Prescott debió ser un chico valeroso -dijo el teniente-. La sal de la tierra y todo eso.
– Y todo eso -repitió Charlie.
– ¿También era religioso?
– No, nunca lo fue -contestó Charlie, permitiéndose una sonrisa-, ¿Por qué lo pregunta?
– Por el cuadro -dijo el teniente, indicando el interior de la caja.
Charlie se inclinó y miró con incredulidad una pintura de la Virgen María y el Niño. Era un cuadrado de unos veinte centímetros de lado, enmarcado en madera de teca negra. Cogió el retrato y lo sostuvo entre las manos.
Contempló los ojos, púrpuras y azules rabiosos que componían el cuadro, con la seguridad de que había visto la imagen antes. Pasaron algunos segundos antes de que devolviera el óleo a la caja.
Charlie se puso la gorra y se marchó, la caja bajo un brazo, un paquete envuelto en papel marrón bajo el otro y un billete para Londres en el bolsillo superior de la chaqueta.
Cuando salió de los barracones para dirigirse hacia la estación (se preguntó cuánto tardaría en volver a caminar a paso normal), se detuvo ante la caseta de guardia y se volvió para mirar por última vez el terreno de instrucción. Un grupo de reclutas novatos desfilaban arriba y abajo con un nuevo sargento mayor. Sus rugidos indicaban que, como Philpott, jamás permitiría que la nieve cuajara.
Charlie dio la espalda al terreno de instrucción e inició su viaje a Londres. Tenía diecinueve años de edad y sólo había sido merecedor del chelín real, pero ahora medía cinco centímetros más, se afeitaba y ya no era virgen. Había aportado su granito de arena y sólo estaba de acuerdo con el primer ministro en una cosa: había tomado parte en una guerra que acabaría con todas las guerras.
El expreso nocturno de Edimburgo estaba lleno de hombres uniformados, que observaban el atavío civil de Charlie con suspicacia, como si fuera un hombre que aún no hubiera servido a su patria, o peor aún, un conshi.
– No tardarán en llamarle -dijo un cabo a su amigo desde el otro extremo del vagón, a voz en grito.
Charlie sonrió, pero no hizo ningún comentario.
Durmió a intervalos, divertido por el pensamiento de que tal vez le resultara más fácil dormir en una trinchera húmeda y fangosa, con ratas y cucarachas de compañía. Cuando el tren se detuvo en King's Cross a las siete de la mañana siguiente, tenía el cuello rígido y le dolía la espalda. Se estiró antes de coger su paquete envuelto en papel y las posesiones de Tommy.
Tomó un bocadillo y una taza de café en la estación. Se quedó sorprendido cuando la camarera le cobró tres peniques.
– Dos peniques para los que llevan uniforme -le dijo con desprecio patente.
Charlie terminó el café y se fue de la estación sin decir palabra.
Las calles se veían más bulliciosas y abarrotadas de lo que recordaba, pero saltó confiadamente a un tranvía que llevaba la inscripción «City» en la parte delantera. Se sentó solo en un banco de madera, preguntándose qué cambios encontraría al llegar a casa. ¿Habría prosperado su tienda, iría tirando, la habrían vendido, o habría quebrado? ¿Qué habría sido del carretón más grande del mundo?
Saltó del tranvía en Poultry, pues había decidido recorrer andando el último kilómetro. Aceleró el paso a medida que los acentos cambiaban; los hombres de negocios ataviados con largos abrigos negros y sombreros hongo dieron paso a profesionales de carreras liberales vestidos con trajes oscuros y sombreros flexibles, siendo a su vez sustituidos por chicos ordinarios de ropas baratas y gorras, hasta que Charlie llegó por fin al East End, donde hasta los sombreros de paja habían sido abandonados por los menores de treinta años.
Cuando Charlie se encontró cerca de la esquina de Whitechapel Road con Brick Lane, se detuvo y contempló la frenética actividad que le rodeaba: carnes colgadas de ganchos, carretillas llenas de verduras, bandejas de pasteles y teteras pasaban en todas direcciones.
Pero ¿y la panadería, y el carretón de su abuelo? ¿Seguirían aún al pie del cañón? Inclinó la gorra sobre la frente y penetró en el mercado.
Cuando llegó a la esquina de Whitechapel Road pensó por un momento si se habría equivocado de lugar. La panadería ya no existía; había sido sustituida por una sastrería que pertenecía a un tal Jacob Cohen. Charlie apretó la nariz contra el escaparate, pero no reconoció a nadie de los que trabajaban dentro. Se giró en redondo para echar un vistazo al puesto que el carretón de «Trumper, el comerciante honrado» había ocupado durante casi un siglo, pero sólo vio a una multitud que se calentaba alrededor de una hoguera de carbón, mientras un hombre les vendía castañas a un penique la bolsa. Charlie compró algunas, pero nadie se molestó en mirarle más de una vez. ¿Era éste el país a medida de los héroes que le habían prometido? Tenía que existir una explicación sencilla para lo ocurrido, pensó, mientras salía del mercado y torcía por Whitechapel Road. Al menos, le quedaba la posibilidad de encontrarse con alguna de sus hermanas, descansar y reflexionar.
Cuando llegó al número 112 se alegró de ver que habían pintado la puerta principal. Dios bendiga a Sal. Abrió la puerta y entró sin vacilar en el vestíbulo, donde se topó con un hombre obeso a medio afeitar, que blandía una navaja y vestía camiseta y pantalones.
– ¿Qué hace usted aquí? -preguntó el hombre, sosteniendo la navaja con firmeza.
– Vivo aquí -respondió Charlie.
– Y una mierda. Soy el dueño de este cuchitril desde hace seis meses.
– Pero…
– Nada de peros -dijo el hombre, y sin previo aviso propinó un empellón a Charlie que le lanzó a la calle.
La puerta se cerró tras él con estrépito, y Charlie oyó que la llave giraba en la cerradura. No sabía qué hacer, pero empezaba a desear no haber vuelto a casa.
– Hola, Charlie. Eres Charlie, ¿verdad? -dijo una voz detrás de él-. Así que no habías muerto, después de todo.
Se volvió y vio a la señora Shorrocks parada junto a la puerta de su casa.
– ¿Muerto? -se extrañó Charlie.
– Sí. Kitty nos dijo que te habían matado en el frente occidental, por eso vendió el 112. Ocurrió hace meses… No la he visto desde entonces. ¿Nadie te lo dijo?
– No, nadie me lo dijo -contestó Charlie, contento de encontrar a alguien que todavía le reconociera.
Miró a su antigua vecina, intentando adivinar por qué parecía tan diferente.
– ¿Quieres comer algo, cariño? Pareces hambriento.
– Gracias, señora Shorrocks.
– Acabo de comprar un paquete de pescado en escabeche y patatas fritas en la tienda de Dunkley. No habrás olvidado lo buenas que están. Un lote de tres peniques: un buen pedazo de bacalao y una bolsa llena de patatas fritas.
Charlie siguió a la señora Shorrocks al interior del 110, la acompañó a la diminuta cocina y se dejó caer en una silla de madera.
– Supongo que no sabrá lo que ha sido de mi carretón o de la tienda de Dan Salmon.
– La señorita Rebecca vendió ambas. Debió ser hace nueve meses, poco después de que partieras hacia el frente. -La señora Shorrocks colocó la bolsa de patatas fritas y el pescado sobre un trozo de papel, en el centro de la mesa-. La verdad es que constabas en la lista de los muertos en el Mame, y cuando averiguaron la verdad ya era demasiado tarde.
Читать дальше