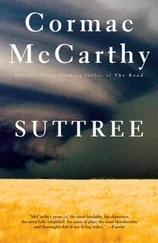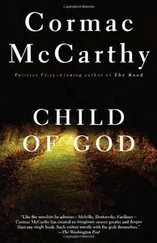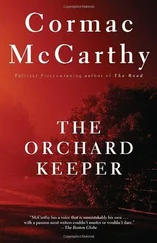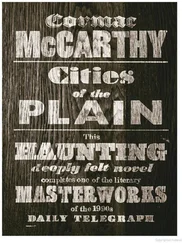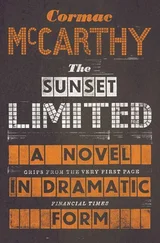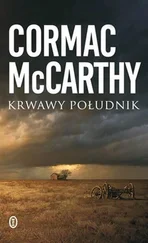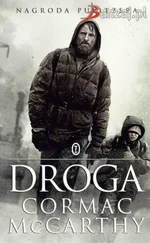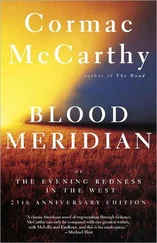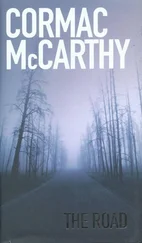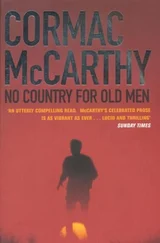Comió a solas en la cocina. No parecía haber nadie. Terminó, se levantó, fue a echar un vistazo a su caballo y después regresó a la casa para dar las gracias a las mujeres, pero no pudo encontrarlas. Llamó, pero nadie respondió. Se quedó en el umbral de una habitación de techo alto revestido de cañas, amueblada con un viejo y oscuro guardarropa de algún otro país y dos camas de madera pintadas de azul. En la pared del fondo había una hornacina en la que vio un retablo estañado de la Virgen con una vela delgada delante. En el rincón había una cuna y en la cuna un perro pequeño de ojos empañados que alzó la cabeza al advertir su presencia. Regresó de nuevo a la cocina y buscó algo con que escribir. Finalmente cogió un poco de harina de un cuenco que había en el aparador, la espolvoreó sobre la mesa de madera, escribió allí su agradecimiento y luego salió en busca de su caballo, al que condujo del diestro por el zaguán hacia la calle. En el patio el burro hacía girar cansinamente la tahona. Montó y condujo su caballo por la callecita polvorienta saludando con un movimiento de cabeza a la gente con que se cruzaba. Pese a los harapos que vestía, caminaba como un escudero, llevando en su estómago el regalo de la comida, que a la vez que le servía de sustento le reclamaba sus derechos. Pues compartir el pan no es cosa sencilla, como tampoco lo es aceptarlo. Se agradezca del modo que se agradezca, de palabra o por escrito.
A media mañana cruzó la ciudad de Bavispe. No se detuvo. En la plaza frente a la iglesia vio la carreta de un vendedor ambulante de carne y unas viejas en batas de muselina negra ocupadas en alzar las tiras de un rojo apagado que pendían del colgador y mirar debajo con extraña lascivia. Siguió adelante. A mediodía estaba en Colonia Oaxaca; sofrenó el caballo en la calle, frente a la casa del alguacil, y luego escupió en el suelo y siguió su camino. A mediodía del día siguiente pasó otra vez por el pueblo de Morelos y tomó la carretera hacia el norte, rumbo a Ojito. Durante todo el día negros nubarrones fueron concentrándose hacia el norte. Cruzó el río una última vez y siguió adelante por las irregulares lomas donde la tormenta lo sorprendió con una granizada. El chico y Bird se refugiaron entre unas viejas casas abandonadas al borde del camino. Al granizo siguió una lluvia intensa. El agua se colaba indiscriminadamente a través del techo de arcilla que lo cubría y el caballo estaba intranquilo y no paraba de moverse. Tal vez percibía un olor a dificultades pasadas, o quizá no fuese más que la proximidad de las paredes. Cuando oscureció, el chico desensilló y se hizo un lecho en un rincón empujando con la bota la paja suelta. El caballo salió a la lluvia y él se tumbó bajo la manta desde donde pudiera ver por las grietas de las paredes la figura del caballo en el mudo y errático resplandor de los relámpagos a medida que la tormenta se alejaba por el oeste. Se durmió. Despertó en plena noche, pero el motivo de ello fue que la lluvia había cesado. Se levantó y salió. La luna estaba en el este, sobre la oscura escarpa de las montañas. Más allá del angosto camino una cortina de agua caía sobre los llanos. No soplaba el viento, pero una luz color hueso rielaba en el agua como si algo hubiera pasado por encima de esta, en cuya superficie la desollada luna se estremecía y hacía guiñadas y volvía a su posición inicial y luego todo quedaba como antes.
Por la mañana cruzó a caballo el puesto fronterizo de Douglas, Arizona. El guardia lo saludó con un movimiento de cabeza y él hizo otro tanto.
Da la impresión de que te has quedado más tiempo del que tenías previsto, dijo el guardia.
El chico lo escuchó sin apearse, apoyadas las manos sobre la perilla de la silla de montar. Miró al guardia. No me prestaría usted medio dólar para comer, ¿verdad?, dijo.
El guardia esperó un minuto. Luego metió la mano en el bolsillo.
Vivo muy cerca de Cloverdale, dijo el chico. Dígame su nombre y me ocuparé de que se lo devuelvan.
Ahí tienes.
El chico cogió la moneda al vuelo, asintió con la cabeza y se la guardó en el bolsillo de la camisa. ¿Cómo se llama usted?
John Gilchrist.
No es de por aquí.
No.
Yo me llamo Billy Parham.
Pues tanto gusto.
Le haré llegar ese medio dólar en cuanto tope con alguien que venga para aquí. Por eso no se preocupe.
No estoy preocupado.
El chico siguió montado con las riendas flojas. Alzó la vista en dirección a la amplia calle que tenía ante él y las áridas colinas que lo rodeaban. Volvió a mirar a Gilchrist.
¿Qué le parece este país?
Me gusta mucho.
El chico asintió. A mí también, dijo. Se tocó el ala del sombrero. Gracias, dijo. Se lo agradezco. Luego rozó con los talones los ijares del caballo de aspecto salvaje y enfiló la calle hacia América.
Pasó todo el día en la vieja carretera de Douglas a Cloverdale. Al atardecer llegaba a los Guadalupes, donde hacía frío, al igual que en el desfiladero en que lo pilló el anochecer, donde el viento se colaba por la quebrada. Cabalgaba encorvado sobre la silla y con los codos a los costados. Leyó los nombres y las fechas que hombres que habían pasado por lo mismo que él, y fallecidos hacía ya tiempo, habían escrito en la roca. Más abajo, en el largo y sombrío crepúsculo, estaba el hermoso llano de las Ánimas. Al bajar por la cara oriental del paso el caballo supo de pronto dónde estaban y levantó el hocico, relinchó y apresuró el paso.
Era más de medianoche cuando llegó a la casa. No había luces encendidas. Fue al establo para dejar allí el caballo y no había caballos en el establo y no había perro tampoco, y antes incluso de haber recorrido la mitad del establo supo que algo muy malo había ocurrido. Desensilló, colgó la silla, bajó un poco de heno, cerró la puerta de la casilla y luego fue andando hasta la casa, abrió la puerta de la cocina y entró.
La casa estaba desierta. Recorrió todas las habitaciones. Gran parte del mobiliario había desaparecido. Su pequeña cama de hierro aparecía solitaria en el cuarto contiguo a la cocina, sin otra cosa encima que la funda del colchón. En el armario ropero solo había unas pocas perchas de alambre. En la despensa encontró unos melocotones en conserva y se quedó a oscuras junto al fregadero comiendo melocotones directamente del tarro de cristal con una cuchara de cocina. Contempló por la ventana los prados que se extendían más al sur, azules y silenciosos bajo la luna que surgía, y el cercado, que se metía en la oscuridad bajo las montañas y cuya sombra cruzaba como una sutura la tierra iluminada por la luna. Abrió el grifo del fregadero pero solo dejó escapar un resuello y luego nada. Una vez que hubo acabado los melocotones fue a la habitación de sus padres y permaneció en el umbral mirando la cama vacía, los pocos jirones de ropa en el suelo. Fue a la puerta principal, la abrió y salió al porche. Se llegó hasta el arroyo y permaneció escuchando. Al cabo de un rato regresó a la casa, entró en su cuarto, se tumbó en la cama y se durmió.
Al despuntar el día se levantó y se puso a rebuscar entre los tarros que había en los anaqueles de la despensa. Encontró unos tomates estofados y después de dar cuenta de ellos se dirigió al establo, buscó un cepillo, llevó el caballo a donde le diese el sol y estuvo cepillándolo un buen rato. Luego lo llevó otra vez al establo, lo ensilló, montó y salió por la verja y tomó el camino hacia el norte en dirección al SK Bar.
Cuando entró a caballo en el patio el viejo Sanders estaba sentado en el porche, tal como lo había dejado la última vez. No reconoció al chico. Ni siquiera reconoció al caballo. De todos modos le dijo que se apeara.
Soy Billy Parham, dijo el chico en voz alta. El viejo permaneció un minuto en silencio. Luego dio una voz hacia la casa. Leona, llamó. Leona.
Читать дальше