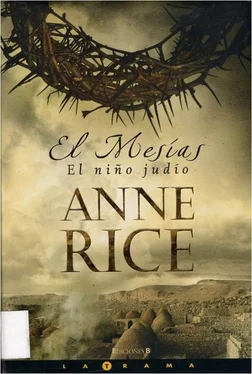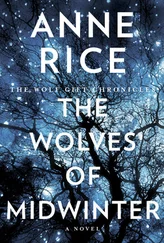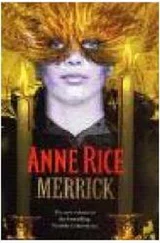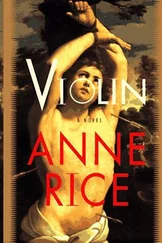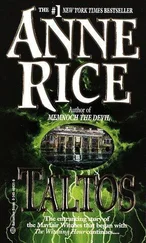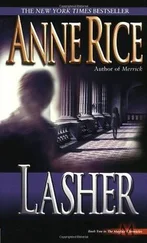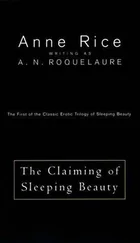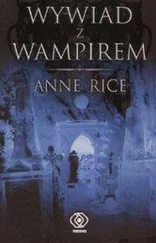Entramos en la casa, la pequeña Salomé, Santiago y yo, y los dos primos hijos de Alfeo. Cruzamos cuatro habitaciones seguidas antes de encontrarlo.
Su cama estaba separada del suelo y una lámpara encendida despedía perfume. José estaba allí con él, sentado en un taburete junto a la cama.
Justus levantó una mano e intentó incorporarse, pero no pudo. José le fue diciendo nuestros nombres, pero el viejo sólo me miró a mí. Se tumbó de espaldas y vi que no podía hablar. Cerró los ojos.
Del viejo Justus también habíamos hablado, sí, pero él nunca escribía. Era más viejo todavía que Sara, y tío suyo. Pariente, además, de José y de mi madre, igual que Sara. Pero, una vez más, yo no habría podido distinguir los vínculos de su parentesco como mi madre que sí podía.
En la casa olía a comida, a pan recién horneado y a potaje de carne. Esto lo había preparado la vieja Sara en el brasero.
Aunque lucía un sol radiante, los hombres nos hicieron entrar a todos.
Atrancaron bien las puertas, incluso las del establo donde estaban los animales (no había otros que los nuestros), y encendieron las lámparas. Nos sentamos en la penumbra. Hacía calor, pero no me importó. Las alfombras eran gruesas y suaves, y yo sólo pensaba en la cena.
Oh, sí, me moría de ganas de ver los campos y los árboles, y correr arriba y abajo de la calle y conocer a la gente del pueblo, pero todo eso habría de esperar hasta que los graves problemas hubieran terminado.
Aquí, juntos, estábamos a salvo. Las mujeres ajetreadas, los hombres jugando con los pequeños, y la lumbre del brasero despidiendo un bonito fulgor.
Las mujeres sacaron higos secos, uvas con miel, dátiles y aceitunas maceradas y otras cosas buenas que habíamos traído desde Egipto, y eso, sumado al espeso potaje de cordero y lentejas -cordero de verdad- y el pan fresco, fue todo un festín.
José bendijo el vino mientras bebíamos:
– Oh, Señor del universo, creador del vino que ahora bebemos, del trigo para hacer el pan que comemos, te damos gracias por estar finalmente en casa sanos y salvos, y líbranos del mal, amén.
Si había alguien más en el pueblo, no lo sabíamos. La vieja Sara nos dijo que tuviésemos paciencia, además de fe en el Señor.
Después de la cena, Cleofás se acercó a tía Sara, se inclinó y le besó las manos, y ella le besó la frente.
– ¿Qué sabes tú de dioses y diosas que beben néctar y comen ambrosía? -bromeó él.
Los otros hombres rieron un poco.
– Ya que te pica la curiosidad, mira en las cajas de pergaminos cuando tengas tiempo -respondió ella-. ¿Crees que mi padre no leía a Homero? ¿O a Platón? ¿Crees que él nunca les leía a sus hijos por la noche? No creas que sabes más que yo.
Los otros hombres fueron acercándose para besarle las manos. Me sorprendió que hubieran tardado tanto en decidirse a hacerlo, y que ninguno tuviera palabras de agradecimiento por lo que había hecho.
Cuando mi madre me acostó en la habitación con los hombres, le pregunté por qué no le habían dado las gracias. Ella frunció el entrecejo, meneó la cabeza y me susurró que no hablara de ello. Una mujer había salvado la vida de unos hombres.
– Pero si tiene muchos pelos grises -dije.
– Sigue siendo una mujer -replicó mi madre-, y ellos son hombres.
Por la noche me desperté llorando.
Al principio no supe dónde me encontraba. No veía nada. Mi madre estaba cerca y también mi tía María, y Bruria me estaba hablando. Recordé que estábamos en casa. Los dientes me castañeteaban pero no tenía frío. Santiago se acercó y me dijo que los romanos se habían ido. Habían dejado soldados vigilando las cruces, la rebelión estaba casi sofocada, pero el grueso del ejército había partido.
Me pareció que hablaba con mucha seguridad. Se acostó junto a mí y me rodeó con un brazo.
Deseé que fuera de día. Seguramente el miedo desaparecería cuando saliera el sol. Sollocé en silencio.
Mi madre me canturreó quedamente:
– Es el Señor quien otorga la salvación incluso a los reyes, es el Señor quien libró al mismo David de la odiosa espada; que nuestros hijos crezcan como crecen las plantas y que nuestras hijas sean piedras angulares, pulidas como las del palacio… Dichosa la persona cuyo Dios es el Señor.
Tuve sueños.
Cuando empezó a clarear abrí los ojos y vi amanecer por la puerta que daba al patio. Las mujeres ya estaban levantadas. Salí antes de que nadie pudiera impedírmelo. El aire era agradable y casi caliente.
Santiago salió detrás de mí y yo trepé por la escala que daba al tejado, y luego a otra escala que subía al siguiente tejado. Nos arrimamos al borde y miramos hacia Séforis.
Estaba tan lejos que lo único que distinguí fueron las cruces, y era como Santiago había dicho. No pude contarlas. Había gente moviéndose entre ellas.
Gente también en el camino, así como carros y burros. El incendio estaba apagado aunque aún se veían columnas de humo, y buena parte de la ciudad no había sido pasto de las llamas. De todos modos, era difícil decirlo desde nuestra atalaya.
A mi derecha, las casas de Nazaret trepaban colina arriba pegadas unas a otras, y a mi izquierda descendían. No había nadie en los tejados, pero distinguimos esteras y mantas aquí y allá y, rodeando todo el pueblo, los verdes campos y los bosques frondosos. ¡Cuántos árboles!
José estaba esperándome cuando bajé. Nos agarró a los dos del hombro y dijo:
– ¿Quién os ha dicho que podíais hacer eso? No volváis a subir.
Asentimos cabizbajos. Santiago se sonrojó, pero vi que cruzaban una mirada rápida, Santiago avergonzado y José perdonándole.
– He sido yo -admití.
– No volverás a subir ahí -dijo José-. Los romanos pueden volver, no lo olvides.
Asentí con la cabeza.
– ¿Qué habéis visto? -preguntó.
– Se ve todo tranquilo -respondió Santiago-. La gente está recogiendo los cadáveres. Algunas aldeas han sido quemadas.
– Yo no he visto ninguna aldea -dije.
– Pues estaban ahí, muy pequeñas, cerca de la ciudad.
José meneó la cabeza y se llevó a Santiago para trabajar.
La vieja Sara estaba sentada al aire libre, toda encogida, bajo la vieja higuera. Las hojas eran grandes y verdes. Ella cosía, pero más que nada tiraba de los hilos.
Un viejo se acercó al portón, saludó con la cabeza y siguió su camino.
También pasaron mujeres con cestos, y oí voces de niños.
Me quedé escuchando y volví a oír las palomas, y me pareció percibir el sonido de la vegetación sacudida por la brisa. Una mujer cantaba.
– ¿Qué estás soñando? -preguntó la vieja Sara.
En Alejandría siempre había gente, gente por todas partes, y lo normal era estar con otras personas ya fuera charlando o comiendo o trabajando o jugando o durmiendo apretujados, nunca había habido tanta… tanta quietud.
Tuve ganas de cantar. Pensé en tío Cleofás y en cómo se ponía a cantar de repente. Quise cantar.
Un niño se asomó a la entrada del patio, y luego otro detrás de él.
– Entrad -les dije.
– Sí, Toda, entra, y tú también, Mattai -los animó la vieja Sara-. Este es mi sobrino, Jesús hijo de José.
Al momento, el pequeño Simeón salió de detrás de la cortina que tapaba el umbral, seguido por el pequeño Judas.
– Yo puedo llegar más rápido que nadie a la cima de la colina -dijo Mattai.
Toda le dijo que tenían que volver al trabajo.
– El mercado ha vuelto a abrir. ¿Has visto el mercado? -me preguntó.
– No, ¿dónde está?
– Vamos, id -dijo la vieja Sara.
El pueblo volvía a la vida.
El mercado no era más que una pequeña reunión de gente al pie de la colina. La gente montaba toldos y colocaba sus mercancías sobre mantas, y las mujeres vendían la verdura sobrante de sus huertos. También había un buhonero que ofrecía algunos artículos, incluida una vajilla de plata. Otro vendía ropa de cama y rollos de hilo teñido, así como toda suerte de chucherías y unos tazones de caliza, e incluso un par de pequeños libros encuadernados.
Читать дальше