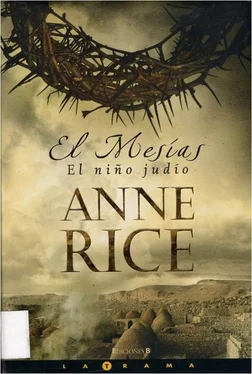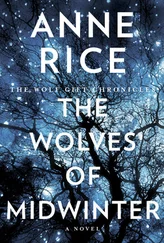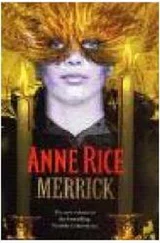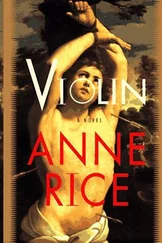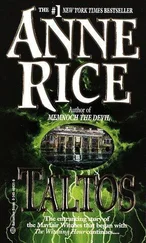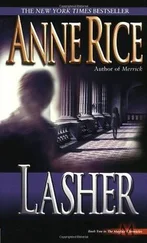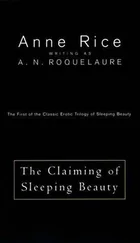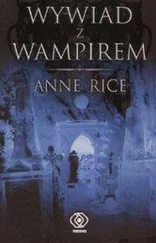Pensé en toda nuestra familia ocupando la casa. Pensé en la higuera, en las enredaderas con sus florecitas blancas. Canté silenciosamente en acción de gracias al Señor. Y ¿dónde estaba la habitación en que el ángel se había aparecido a mi madre? ¿Dónde? Tenía que saberlo.
Todos estos pensamientos acudieron a mí en un instante.
Entonces oí un sonido, un sonido tan aterrador que borró de un plumazo todo lo demás: caballos. Caballos entrando en el pueblo. Ruido de cascos y también de hombres gritando cosas en griego que no logré entender.
José miró a un lado y a otro con ansiedad.
Cleofás susurró una plegaria y le dijo a María que metiera a todos en la casa.
Pero antes de que ella pudiera moverse, una voz autoritaria ordenó en griego que todo el mundo saliera de las casas. Mi tía se quedó inmóvil como si se hubiera convertido en piedra. Incluso los más pequeños enmudecieron.
Llegaban más jinetes. Entramos en el patio. Teníamos que apartarnos de su camino, pero no pudimos ir más lejos.
Eran soldados romanos, y llevaban cascos de guerra y lanzas.
En Alejandría yo siempre veía soldados romanos yendo y viniendo por todas partes, en desfiles y con sus mujeres en el barrio judío. Incluso mi tía María, la egipcia, mujer de Cleofás, que estaba con nosotros ahora, era hija de un soldado romano judío, y sus tíos eran soldados romanos.
Pero aquellos hombres no se parecían a nada de lo que yo había visto.
Aquellos hombres venían sudorosos y cubiertos de polvo, y miraban con dureza a derecha e izquierda.
Eran cuatro. Dos esperaban a los otros dos, que bajaban la cuesta. Luego se reunieron los cuatro delante de nuestro patio y uno gritó que nos quedáramos allí.
Refrenaron sus caballos, pero los caballos piafaban y echaban espuma, y no paraban de moverse inquietos. Eran demasiado grandes para la calle.
– Vaya, vaya -dijo uno de los hombres, en griego-. Parece que sois los únicos que vivís en Nazaret. Tenéis todo el pueblo para vosotros solos. Y nosotros a toda la población reunida en un solo patio. ¡Estupendo!
Nadie dijo palabra. La mano de José en mi hombro casi me hacía daño.
Todos nos quedamos quietos.
Entonces el que parecía el jefe, haciendo señas a sus camaradas de que callaran, avanzó como mejor pudo a lomos de su nerviosa montura.
– ¿Qué tenéis que decir en vuestra defensa? -espetó.
Otro bramó:
– ¿Algún motivo para que no os crucifiquemos como a la otra chusma que encontramos por el camino?
Silencio. Y entonces, José habló con voz suave.
– Señor -dijo en griego-, venimos de Alejandría. Ésta es nuestra casa, pero no sabemos nada de lo que está pasando. Acabamos de llegar y nos hemos encontrado el pueblo vacío. -Señaló hacia los burros con sus canastos, mantas y bultos-. Venimos cubiertos del polvo del camino, señor. Estamos a vuestro servicio.
Tan larga respuesta sorprendió a los romanos, y el jefe avanzó con su caballo, entrando en el patio y haciendo retroceder de miedo a nuestras bestias. Nos miró a todos, a nuestros fardos, a las mujeres y a los pequeños.
Pero, antes de que pudiera hablar, el otro soldado dijo:
– ¿Por qué no nos llevamos dos y dejamos el resto? No tenemos tiempo para mirar en todas las casas. Elige dos y larguémonos de aquí.
Mi tía y mi madre gritaron al unísono, aunque al punto se contuvieron. La pequeña Salomé rompió a llorar y el pequeño Simeón se puso a berrear, aunque dudo que supiera por qué. Oí a mi tía Esther murmurar algo en griego, pero no entendí las palabras.
Yo estaba tan asustado que casi no podía respirar. Habían dicho «crucificar», y yo sabía qué era una crucifixión. Lo había visto cerca de Alejandría, pero sólo con miradas rápidas porque jamás había que quedarse presenciando una crucifixión. Clavado a una cruz, despojado de toda la ropa y miserablemente desnudo en su muerte, un crucificado era una visión horrible y vergonzosa. Sentí pánico.
El jefe no respondió.
– Así escarmentarán -insistió el otro-. Nos llevamos dos y dejamos que se vayan los otros.
– Señor -dijo José-, ¿qué podríamos hacer para demostraros que no somos culpables de nada, que tan sólo acabamos de llegar de Egipto? Somos gente sencilla, señor. Observamos las leyes, tanto las nuestras como las vuestras.
José no exteriorizaba ningún miedo, como tampoco ninguno de los hombres, pero yo sabía que estaban aterrorizados. Mis dientes empezaron a castañetear. Ahora no podía romper a llorar. Ahora no, por favor.
Entretanto, las mujeres temblaban y sollozaban de manera casi inaudible.
– No -dijo el jefe-, estos hombres no tienen nada que ver. Vámonos.
– Espera, tenemos que llevarnos a alguien de este pueblo -dijo el otro-. Seguro que aquí también apoyaban a los rebeldes. Ni siquiera hemos registrado las casas.
– ¿Cómo vamos a registrar tantas casas? -repuso el jefe. Nos miró-. Tú mismo has dicho que no podemos. Y ahora, en marcha.
– Uno, llevémonos a uno solo, para que sirva de ejemplo. Sólo uno. -El soldado se situó delante del jefe y empezó a mirar a nuestros hombres.
El jefe no respondió.
– Entonces iré yo -dijo Cleofás-. Llevadme a mí.
Las mujeres gritaron al unísono; mi tía María se derrumbó sobre mi madre y Bruria cayó de hinojos y prorrumpió en llanto.
– Es para esto que sobreviví: moriré por la familia.
– No, llevadme a mí -dijo José-. Iré con vosotros. Si es que tiene que ir alguien, que sea yo. No sé de qué se me acusa, pero iré.
– No; voy yo -terció Alfeo-. Si es preciso, seré yo. Pero, os lo ruego, decidme el motivo por el que voy a morir.
– Tú no morirás -replicó Cleofás-. ¿No te das cuenta? Es por eso que no morí allá en Jerusalén. Ahora voy a ofrecer mi vida por la familia: es el momento perfecto.
– Seré yo quien vaya -intervino Simón, dando un paso al frente-. El Señor no alarga la vida de un hombre para hacerle morir en la cruz. Llevadme a mí.
Siempre he sido lento y perezoso. Todos lo sabéis. Nunca hago nada bien; al menos ahora serviré para algo. Dejad que aproveche esta ocasión para ofrecerme por mis hermanos y por todos mis familiares.
– ¡He dicho que no! ¡Iré yo! -se obstinó Cleofás-. Es a mí a quien se llevarán.
De repente, los hermanos empezaron a gritarse unos a otros, incluso a darse empujones suaves, cada cual asegurando que moriría por los demás.
Cleofás porque de todos modos estaba enfermo, José porque era el cabeza de familia, y Alfeo porque dejaba a dos hijos fuertes y sanos, y así sucesivamente.
Los soldados, que habían enmudecido de asombro, prorrumpieron en grandes carcajadas.
Y Santiago bajó del tejado, mi hermano Santiago de sólo doce años, vino corriendo y dijo que quería ser él quien fuera.
– Iré con vosotros -le dijo al jefe-. He venido a la casa de mi padre, y del padre de mi padre, y del padre del padre de mi padre, para morir por esta casa.
Los soldados se rieron todavía más.
José hizo retroceder a Santiago y todos empezaron a discutir otra vez, hasta que los soldados miraron hacia la casa. Uno de ellos señaló con el dedo.
Todos volvimos la cabeza.
De la casa, de nuestra casa, salía una anciana, una mujer tan vieja que su piel parecía cuero reseco. Traía en sus manos una bandeja de pastas y un odre de vino colgado del hombro. Tenía que ser la vieja Sara, no podía ser otra.
Los niños la miramos porque los soldados así lo hacían, pero los hombres continuaban discutiendo sobre quién iba a ser el crucificado, y cuando ella habló no pudimos oír sus palabras. -¡Basta, callaos de una vez! -gritó el jefe-. ¿No veis que la anciana quiere hablar?
Silencio.
Читать дальше