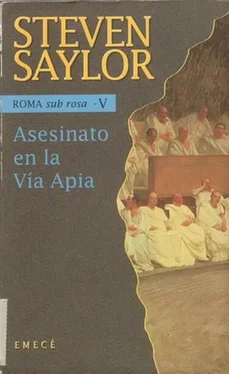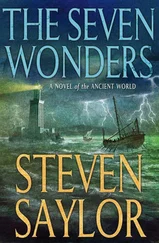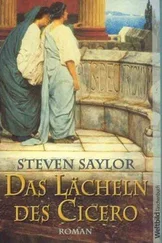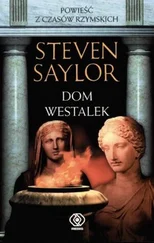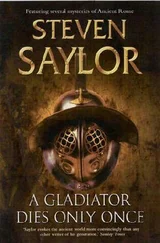– Supongo que tienes razón, papá.
– Lo único que me pregunto es dónde habrá ido a parar el anill ode Clodio. Lo más decente habría sido devolvérselo a la viuda con un mensajero anónimo. Me lo imagino en una estantería junto con los vi ejos trofeos de guerra de Milón, donde éste pueda cogerlo para acariciarlo y regodearse cuando haya bebido un par de copas de vino de más.
– Tener el anillo sería una prueba de culpabilidad.
– También lo sería la historia de la Virgo Máxima, si realment eestuviera segura de que fue Fausta la que vino. Pero el anillo está perd ido y todo lo que la Virgo Máxima puede decimos es que una mujer de sconocida vino a la casa de las vestales…, una mujer misteriosa, como dijiste. Creo que Fausta Cornelia es más inteligente que su marido,
Acaso no lo sabíamos ya? No deja de engañarlo.
– O de ponerlo en ridículo. Y aquí estamos, de vuelta en el santuario de la Buena Diosa. No veo a Felicia, ¿y tú? Quizá ha hecho caso de mi consejo y se ha dirigido al sur.
– Es más probable que se haya ido a su casa. El sol se está poniendo, papá. ¿Qué hacemos ahora?
– Esperaba poder llegar a la villa de Clodio hoy, pero me parece que no nos va a dar tiempo.
– Creo que por un día ya hemos hecho bastante, papá.
– Hemos descubierto más de lo que esperaba. Sí, creo que ya es hora de ir a la villa de Pompeyo y descansar.
El camino a la villa de Pompeyo fue fácil de encontrar. Un par de pilares de piedra con la letra M (de Magno) cincelada marcaban el coienzo del sendero. Un largo camino, azotado por el viento, ascendí ahasta la cima. No estaba pavimentado pero sí perfectamente nivelado ysombreado por enormes robles. Aquí y allá, estatuas de animales del bosque adornaban el camino o se podían divisar en los claros. Más que adentrarme en el bosque, tenía la sensación de atravesar un parque.
La villa era un edificio largo, de dos pisos, que ocupaba la parte alta de la colina; las tejas rojas del tejado lo hacían visible desde urc agran distancia, en medio del terreno pedregoso, verde, grisáceo e inve rnal que la rodeaba. Nada más entrar en el patio, apareció un esclavo para ayudarnos a desmontar y llevarse nuestros caballos. Otro esclavo debía de haber ido a avisar al capataz porque, incluso antes de que la montura de Davo desapareciera dentro de la cuadra, la puerta princip al se abrió y un hombre alto, de complexión fuerte, con el pelo canoso yaire de autoridad salió a recibirnos. Cuando saqué la carta de recomendación que me había dado Pompeyo, apenas la miró.
– Sí, te estábamos esperando -dijo.
– ¿Cómo es posible?
– El amo mandó un mensajero hace un par de días diciendo que debíamos ocuparnos de ti.
– Pero si hablé con tu amo anoche.
El capataz me dirigió una mirada torva.
– El amo tiene formas de saber lo que va a hacer un hombre antes de que él mismo lo sepa.
– Tu amo estaba muy seguro de que yo cooperaría.
– Supongo que sí -dijo el capataz con una mirada que decía «¿y por qué no?»-. ¿Estos son tus acompañantes?
– Mi hijo y mi guardaespaldas.
– ¿Nadie más? ¿Aquí está el grupo completo? Miró detrás de nosotros, al camino.
– Prefiero viajar discretamente.
– Es más seguro ir con un grupo numeroso.
– No siempre -dije, pensando en Clodio.
– Vaya. Había preparado habitaciones para más gente -suspiró el capataz, evidentemente descontento porque la premonición de su amo hubiera fallado en los detalles. Batió palmas-. Así, pues, vuestra estancia será de lo más cómoda. Podéis disponer de una habitación distinta cada noche y comer varias veces cada día. La idea parece complacer a ése. Enarcó una ceja hacia Davo, que le devolvió una sonrisa hostil mientras se frotaba el dolorido trasero.
En la ciudad se decía que Pompeyo no era presumido y que era un hombre que apenas se preocupaba por los adornos que indicaban riqueza, pero la villa del monte Albano no era precisamente espartana. Quizá, como muchos políticos, mantenía una imagen sobria y austera en la ciudad, pero se permitía tener una casa más placentera y recreativa en su retiro campestre. O a lo mejor los lujosos detalles que había por todas partes estaban puestos solamente para los visitantes, como yo. Muchos hombres ricos consideran sus villas, no como retiros privados, sino como lugares de entretenimiento y alojamiento para otros.
Los cuartos de baño de nuestra ala estaban iluminados por troneras en el techo y por una fila de ventanucos a la altura de los ojos desde los que podía divisarse algún que otro retazo del mar en la lejanía, ya que habíamos subido suficiente para poder ver la costa. Las paredes y los suelos estaban decorados con azulejos que formaban dibujos y cuyos tonos azules, grisáceos y verdes imitaban los del remoto mar. Las tres piscinas, tanto la fría como la tibia como la caliente, tenían una temperatura perfecta. Nadé varias veces por las tres, sintiendo cómo mi cansado cuerpo se relajaba cada vez más. Cuando empezó a oscurecer, encendieron unas lámparas. Sus llamas anaranjadas se reflejaron en el agua de las piscinas. Un esclavo arrugado y desdentado, con unas manos extraordinariamente fuertes, nos dio un masaje. Insistí en que Davo también necesitaba un masaje, pues de otro modo al día siguiente estaría aún más rígido que yo. Incluso las toallas que nos dieron eran suaves y finas. Ningún día podría haber tenido un final más dulce.
Nos sirvieron la cena en una habitación cercana a los baños. Los mismos hornos que calentaban el agua de la piscina servían para calentar el aire que penetraba a través de unos respiraderos del suelo. La calidad y variedad de la comida era notable, especialmente unas empanadas rellenas de gamo salvaje y cebolla.
Nuestros dormitorios estaban situados encima de los baños, otra manera inteligente de aprovechar el calor generado por los hornos y el vapor. Los muebles eran de estilo oriental y hechos a mano; las sillas, pintadas de color oro y con cojines rojos adornados con borlas, eran demasiado recargadas para mi gusto sencillo, al igual que las cortinas de impresionantes dibujos que había en las puertas. Pompeyo había pasado muchos años en Oriente y, aparentemente, había adquirido cierto gusto por el estilo florido y la delicada artesanía de aquellas tierras que él había conquistado o pacificado; allí se había ganado aquel botín.
La cama era un objeto maravilloso; estaba tallada en una oscura y exótica madera, con cojines de seda y suaves sábanas de lana y rodeada por un dosel de diáfanas colgaduras. Bethesda la habría considerado demasiado fina para dormir en ella. Diana la habría adorado. Aunque había planeado estar levantado un rato más para comentar con Eco todo lo que habíamos visto y oído durante el día y había pretendido solamente probar la cama para ver lo dura o blanda que era, debí de quedarme dormido en el momento en que puse la cabeza sobre la almohada y cerré los ojos. Cuando volví a abrirlos, la luz de la mañana iluminaba la habitación.
Me levanté y mis pies se hundieron en la alfombra de lana. Me estiré y sonreí sorprendido por la ausencia de dolor en piernas y trasero; bebí agua fresca de una jarra, meé en el orinal que tenía junto a la cama, me puse la túnica y las sandalias y, finalmente, me dirigí hacia la luz que penetraba por la puerta de la parte sur de la habitación. Abrí los postigos, salí al balcón espacioso y me quedé paralizado ante el paisaje. De todos los lujos de la villa de Pompeyo, aquél era el más inusual y el que ofrecía el gozo más duradero.
Hacia el oeste podía ver la colina boscosa que daba a la Vía Apia y algún que otro tramo de ésta. Más allá de la carretera estaba la falda de la colina donde jirones de niebla se enganchaban en las copas de los árboles; después de la colina, una sucesión de prados y tierras de labranza se extendía hasta el lejano mar azul verdoso. Por techo tenía una cúpula azul y sin nubes. Si el día seguía estando despejado, la puesta de sol sería extraordinaria.
Читать дальше