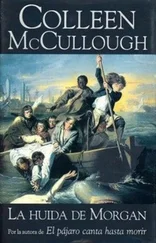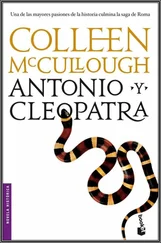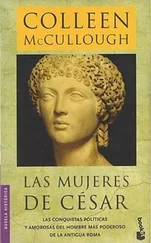A lo mejor no le gusta. Llévatela a la cama, John Smith, enséñale cómo es el páramo del cuerpo, llénale de ti y de asco por ello. Es una mujer.
Pero a Missy le gustó mucho, y demostró una asombrosa aptitud para ello. John Smith comenzó así a cavar su propia tumba, como él mismo reconoció con ironía unas tres horas después de que él y Missy se hubieran ido a la cama sin cenar. No dejaba de maravillarse. ¡Aquella solterona ya madura, pero novata, estaba hecha para amar! Aunque terriblemente ignorante al principio, no era tímida ni pudorosa, y sus respuestas cariñosas lo entusiasmaban, lo conmovían, hacían que le resultase imposible ser cruel o desagradable con ella. ¡La muy traviesa! ¡Nada de tumbarse de un modo pasivo, con las piernas abiertas para él! ¡Y cuánta vida bullía en su interior, esperando tan sólo a que le abriesen la puerta! De pronto, al pensar que su muerte era inminente, se estremeció; una cosa es compadecer a alguien a quien no conoces, y otra muy distinta es enfrentarse al mismo dilema con alguien que conoces íntimamente. Aquél era el problema de la cama. Hacía que dos extraños se convirtieran en íntimos con más eficacia que diez largos años de relaciones formales en salones de té.
Missy durmió como un lirón y se despertó antes que John Smith, quizá porque el sueño la había vencido mucho antes de que John pudiera conciliarlo. Él tenía más cosas en que pensar.
Por la ventana se filtraba una tenue luz. Missy salió con sigilo de la cama y estuvo tiritando hasta que se puso la bata que sacó de la maleta. ¡Qué maravilloso había sido! Más realista de lo que ella se creía, descartó el desagrado inicial del dolor y recordó sólo aquellas manos grandes, fuertes, curtidas por el trabajo, acariciándola, complaciéndola, consolándola. ¡Sentimientos y sensaciones, caricias y besos, calor y luz…, oh sí, era maravilloso!
Se movió por la cabaña haciendo el menor ruido posible, atizó el fuego de la cocina y puso el agua a hervir. Pero, como era de esperar, su actividad lo despertó, y también él se levantó, sin preocuparse de su desnudez; Missy tuvo una oportunidad sin precedentes de estudiar las diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer.
Todavía más maravilloso que aquello fue cómo reaccionó él a su presencia. Fue directamente hacia ella, la envolvió con sus brazos y estuvo acunándola con mucha suavidad, todavía medio dormido y por ello apoyado contra ella, rozándole el cuello con la barba.
– Buenos días -susurró Missy, sonriendo a la vez que depositaba numerosos besos en su hombro.
– …días -musitó él, visiblemente complacido por su respuesta.
Por supuesto, ella estaba hambrienta después de dos días casi sin probar bocado.
– Prepararé el desayuno.
– ¿Quieres un baño? -dijo él con voz más despierta, pero sin hacer además de separarse de ella.
¡Notaba el olor de Buttercup! ¡Oh, pobre hombre! Se le volvió a pasar el hambre.
– Sí, por favor. ¿Y puedo ir al retrete?
– Ponte los zapatos.
Mientras deslizaba los pies en sus botas, sin preocuparse de atarse los cordones, él revolvía en una gran cómoda y sacaba dos toallas viejas y burdas, pero limpias.
El claro del bosque cubierto de escarcha brillaba, aún bañado en sombras, pero, al alzar la vista, Missy vio las grandes paredes de piedra caliza del valle que ya resplandecían de rojo con la salida del sol. El cielo iba adoptando el brillo opaco y lechoso de una perla… o de la piel de Una, y por todas partes resonaban los trinos y gorjeos de los pájaros, nunca tan inclinados a cantar como al amanecer.
– el retrete es un poco primitivo -le advirtió, enseñándole el lugar donde había excavado un profundo agujero y había colocado algunos bloques de piedra a modo de asiento y una caja llenad de papel de periódico para mantenerlo seco; no estaba cerrado con techo ni paredes.
– Es el retrete mejor ventilado que he visto en mi vida -dijo ella con aire jovial.
Él se rió entre dientes.
– ¿Mayores o menores?
– Menores, gracias.
– Entonces te espero. Allí -dijo señalando el otro extremo del claro.
Cuando Missy se reunió con él un minuto más tarde, ya temblaba previendo un chapuzón en el agua helada del río; tenia aspecto de ser el tipo de hombre que se deleitaba con abluciones heladas. Tal vez, pensó ella, caiga en mi propia trampa, y me desplome muerta sobre las piedras de pura impresión.
Pero, en lugar de llevarla hacia el río, la condujo entre medio de una espesura de helechos gigantes y clemátides salvajes con sus flores blancas y algodonosas. Y frente a ella apareció el baño más bonito del mundo: una fuente caliente que brotaba de una grieta entre dos rocas, en lo alto de un pequeño declive de piedra, y caía, en un hilillo demasiado fino para llamarlo cascada, hasta un estanque amplio y rodeado de musgo.
Missy se desnudó sin pensarlo dos veces y segundos después estaba en una piscina de aguas cristalinas y a la temperatura del cuerpo, de la que se elevaban lánguidos tentáculos de vapor que se diluían en el aire helado. Tendría medio metro de profundidad, y el fondo era una roca limpia y lisa. ¡Y no había sanguijuelas!
– ¡Ten cuidado con el jabón! -le aconsejó John Smith, señalando una enorme barra de aquel jabón tan caro, colocada en una cavidad al lado de la piscina-. El agua va saliendo porque el nivel de la piscina nunca es tan alto como para que la fuente deje de fluir, pero no tienes al destino.
– Ahora entiendo por qué eres tan limpio -dijo ella recordando los baños de Missalonghi, con cinco centímetros de agua en el fondo de una bañera oxidada, que llenaban con una olla de agua caliente y un cubo de agua fría. Y aquella miserable e insuficiente ración de agua era utilizada por las tres mujeres, Missy la última por ser la más joven.
Ajena por completo a lo atractiva que estaba, le sonrió y alzó los brazos, hasta que sus livianos pechos quedaron flotando en el agua, mostrando sus pequeños pezones de color claro.
– ¿No vas a entrar tú también? -le preguntó con el tono de una seductora profesional-. Hay mucho sitio.
No se lo hizo repetir, y, al parecer, olvidó sus advertencias con respecto a la producción de espuma, porque se dedicó celosamente a explorar cada parte del cuerpo de Missy con su mano y la pastilla de jabón; y lo cierto es que ella no pensaba que aquel celo tuviera mucho que ver con Buttercup. Se sometió al ritual con sumo placer, pero luego se empeñó en devolverle a favor. Y así el baño ocupó una buena hora de la mañana.
Sin embargo, después de desayunar, fue directo al grano.
– Debe de haber un registro civil en Katoomba, así que iremos y obtendremos un permiso de matrimonio -dijo.
– Si voy hasta Missalonghi contigo y luego voy caminando hasta Byron y cojo el tren, supongo que llegaré a Katoomba casi a la misma hora que tú en el carro -dijo Missy-. Tengo que ver a mi madre, quiero comprar comida y tengo que pasar por la biblioteca a devolver un libro.
De pronto él pareció alarmarse.
– Supongo que no estarás planeando una gran boda, ¿no?
Ella se rió.
– ¡No! Tú y yo solitos nos las arreglaremos muy bien. Le dejé una nota a mi madre, pero quiero cerciorarme de que no está demasiado disgustada. Y mi mejor amiga trabaja en la biblioteca. ¿Te importaría que viniese a nuestra boda?
– No, si tú quieres que venga. Pero te advierto que, si puedo convencer a las autoridades correspondientes, me gustaría rematar este asunto hoy mismo.
– ¿En Katoomba?
– Sí.
¡Casada de marrón ! Vaya por Dios. Missy suspiró.
– De acuerdo, si me prometes una cosa.
– ¿Qué? -preguntó él receloso.
– Que cuando me muera me enterrarás vestida con un traje de encaje de color escarlata. ¡Y si no puedes encontrarlo, de cualquier otro que no sea marrón!
Читать дальше