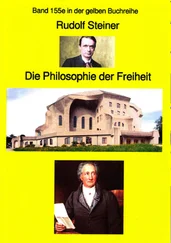Éramos una flota de treinta y cinco navíos, y para preservar a los demás navegantes del peligro que aquel monstruo presentaba, dejamos los palos atravesados en su lugar.
Nuestro primer deseo, por supuesto, fue saber en qué parte del globo nos hallábamos. Averiguamos finalmente que estábamos en medio del Mar Caspio. Este hecho nos asombró bastante, porque es sabido que dicho mar está rodeado de tierra y no se comunica con ningún otro mar ni océano. Finalmente, uno de los habitantes de la isla de queso, que había venido con nosotros, sugirió que quizás el monstruo había llegado a este mar por una vía subterránea, explicación que encontramos harto razonable.
La cuestión era que allí estábamos, y bien felices de volver a ver la luz del Sol. Pusimos proa a tierra y buscamos un buen lugar para el desembarco.
Cuando lo encontramos, el primero en saltar a tierra fui yo, pero apenas lo había hecho cuando se lanzó sobre mí un enorme oso. Confiado como soy, pensé que vendría a darme la bienvenida y le tomé las manos con tan vehemente amabilidad que se puso a aullar desesperado. Pero yo, lejos de tenerle compasión, lo mantuve así hasta que murió de hambre. Luego de esta hazaña, los osos me respetaron tanto que nunca más se atrevió uno de ellos a ponerme la zarpa encima.
Desde allí emprendí viaje a San Petersburgo, donde un viejo y buen amigo me hizo un regalo inapreciable: un perro de caza, descendiente de la perra que parió persiguiendo a la liebre. Por desgracia, un cazador poco avezado mató a este perro, al tirarle a una bandada de perdice, la piel del animal me sirvió para hacerme un morral que, cuando lo llevo de caza, me conduce infaliblemente hacia donde está la pieza. Si me hallo a distancia de tiro, salta uno de sus cierres hacia la presa, y nunca yerro el disparo. Como veis, me quedan aún tres cierres, pero cuando llegue la temporada de caza haré que le pongan algunos más.
Por hoy, me tomaré la libertad de dar por terminado mi relato. Os deseo a todos, muy buenas noches.
Fin